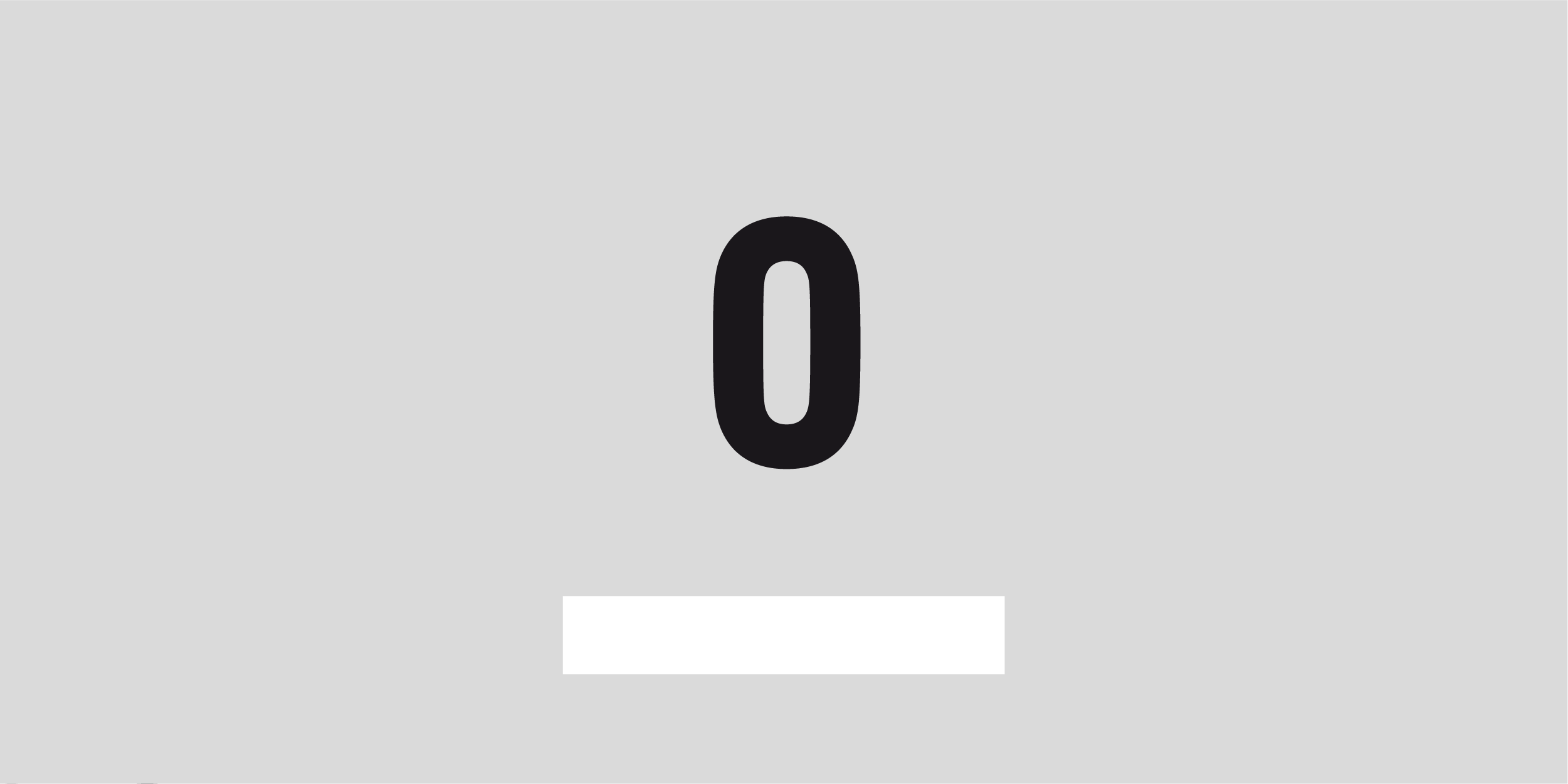WAKEFIELD
Wakefield es el nombre de una pesadilla imaginada por Nathaniel Hawthorne. El argumento es simple: un hombre abandona a su mujer durante 20 años; hasta aquí nada que merezca ser narrado. Lo peculiar de esta historia es que este hombre, Wakefield, ciudadano londinense del trepidante siglo XIX, no se marcha junto a otra mujer, o emprende el viaje hacia las Américas, o se entrega a la causa de algún ejército de mercenarios, sino que se limita a alquilar una modesta habitación en una calle cercana a su propia casa y durante los días y noches que cubren las dos décadas, se dedica a contemplar su antigua morada, seguir a su mujer por las polvorientas calles de la capital británica… En definitiva, juega a ser espectador de su propia vida que ahora continúa sin su presencia. Cuando todos lo daban por muerto, cuando ya ni siquiera la estirada forma de su fantasma era recordada en su hogar, Wakefield atraviesa el umbral, como si 20 años no fueran nada, y se reencuentra con su mujer y su familia. Sus días prosiguen –según refiere Hawthorne– como los de «un amante esposo hasta la muerte».
Hasta aquí, la historia de Hawthorne. Pero ¿quién es Wakefield? Un cualquiera, apenas el recorte de una noticia publicada en la prensa cualquier día de invierno o de otoño; letras muertas condenadas a tornarse amarillentas y servir de combustible de alguna fogata. Y, sin embargo, lo extraordinario de su historia nos conmueve y nos interpela. Imagino a Wakefield como un alma muerta, como aquellas que narraba Gogol del moribundo mundo agrario ruso, pero, en el caso de nuestro personaje, se trata de un alma muerta en un mundo que hace alarde de la máxima intensidad, de los colores más vívidos de la historia de la humanidad, el tiempo de la revolución industrial, que ha traído consigo el bazar de las mercaderías y, sobre todo, la promesa de que el hombre acabará finalmente por domeñar la naturaleza y convertirla en su sierva en nombre del progreso. Imagino a Wakefield como el trabajador libre, escindido de su mundo rural –tal vez un miembro de tercera generación de emigrados de Yorkshire–, sus tradiciones y sus fiestas; pienso en él como la encarnación embalsamada de la producción maquínica que estaba transformando a la sociedad británica a la par que lanzaba al mundo el búmeran de la forma del valor. Pienso en Wakefield, quizás, como la única forma en la que un alma muerta, que no deja de crear valor con su trabajo vivo, puede ser el protagonista de una historia… la historia de un subalterno.
Otros días me gusta pensar en Wakefield como el paradójico sueño del intelectual marxista. Quizás, exista en nosotros, los que sentimos como imperativo categórico la decimoprimera tesis marxiana sobre Feuerbach –aquella que reza que «los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo»–, la tentación de escapar por un tiempo del tiempo y contemplar desde fuera nuestros propios padecimientos, las penalidades de los misérables. Nos imaginamos –nosotros, los marxistas– que, de este modo, las interminables vigilias, las sempiternas angustias, el obstinado sudor que se escurre entre los dedos y mancha nuestro tratado nunca acabado sobre la condición humana dejarían de estorbar nuestras aproximaciones claras y distintas a la sala de máquinas donde se esconden los hilos que soportan la dominación burguesa. He ahí la paradoja: ese relato, desde un afuera del tiempo, desde la llanura seca de la ucronía, es el relato de un etnólogo que está fuera del juego y se vuelve incapaz, por tanto, de llevar a término ninguna transformación.
«¡Wakefield, Wakefield, estás loco!» – se dice a sí mismo nuestro personaje.
Wakefield, tal vez, esté loco. Como Sísifo o, mejor, como su revés moderno; ya no un ladrón de ganado, ya no un embaucador de dioses… ese tiempo se ha ido. Wakefield es el anti-Sísifo que sabe que no existe engaño contra el dios del tiempo capitalista, que sólo es posible salir de su tiempo al alto precio de dejar de habitar la historia. Por eso –me gusta creer–, porque comprende que no hay roca alguna que cargar hasta la cima, pero que tampoco se puede dejar de cargarla cada día, regresa a su casa 20 años después, como si el tiempo fuera una ilusión, como si el tiempo fuera lo único que realmente existe. Y ahí –me parece–, al volver, no triunfal como Agamenón, sino con la frente marchita; Wakefield se presenta como un héroe de la modernidad. Vulgar, gris, mortal… nuestro.
Nada de esto dice el gran Hawthorne. Pero recordemos: Wakefield es el cualquiera que cada uno de nosotros se atreva a imaginar.
BARTLEBY
Bartleby es el nombre de una pesadilla imaginada por Herman Melville. El narrador de esta historia, un abogado de cierta reputación con oficina en la célebre Wall Street neoyorkina, sabe casi tan poco de su personaje Bartleby como nosotros al acabar el relato: «Mientras que de otros copistas podría escribir su vida entera, nada parecido puede hacerse con Bartleby». La trama es, en apretada síntesis, la siguiente: al recibir el cargo de secretario de la cancillería, el abogado (narrador de la historia) comienza a verse desbordado por la carga de trabajo y decide poner un anuncio para contratar un nuevo copista judicial. Allí irrumpe en escena, por primera vez, nuestro personaje: «Puedo ver su figura todavía: pálidamente pulcra, lastimosamente respetable, irremediablemente desamparada. Era Bartleby». Sabemos de Bartleby que era un copista riguroso y capaz de reproducir una cantidad impresionante de documentos –«como si durante mucho tiempo hubiera estado hambriento por copiar»–, pero en silencio, pálido, mecánicamente. Hasta aquí, nada extraordinario: nosotros también tuvimos nuestros Stajánovs.
La historia comienza cuando, ante el pedido de su jefe para que revisara algunos documentos, con una voz suave y firme, Bartleby contestó:
—Preferiría no hacerlo [I would prefer not to].
La mezcla de desesperación e ira del director del despacho lo inducen a repetir la orden, ante la cual, nuestro hombre sólo puede volver a repetir: «Preferiría no hacerlo». El relato magistral de Melville avanza mostrando que nuestro joven copista se niega, una y otra vez, a efectuar cualquier otra tarea que no consistiera en copiar documentos, así como a dar cualquier tipo de explicación racional a su negativa. Hasta que un día, tan igual como cualquier otro, decide dejar de copiar. Sin tareas, sin diálogo, sin molestar e importunar a nadie, Bartleby permanece detrás del alto biombo que su jefe había colocado para separarlo de su oficina; en ocasiones se detiene por largas horas a contemplar el paisaje que se divisa desde las altas ventanas de la avenida Wall Street, pocas veces –demasiado pocas–, ingiere unas galletas de jengibre que constituyen su única fuente de alimentos.
Hasta aquí lo que queríamos extraer de la narración de Melville (no querría estropearles aún más la lectura de este maravilloso relato). Pero ¿quién es Bartleby? Un cualquiera, apenas uno de tantos hombres grises que entregan cada uno de sus días a trabajar en oficinas donde dominan los colores ocres, los archivadores polvorientos, los pantalones de pana. Y, sin embargo, lo extraordinario de su historia nos conmueve y nos interpela. Imagino a Bartleby como un alma muerta de las que hablaba Gogol, pero en la urbe por excelencia, Nueva York, viendo cómo el trabajo y la labor –¡vaya distinción para Bartleby!– se agotaban en reproducir documentos de pomposa y oxidada retórica jurídica. Pero es que Bartleby era eso: un copista, un escribiente, y nada más. Cuando su jefe, el humanitario abogado liberal –tal vez esto sea redundante–, intenta ayudarlo procurándole otros empleos (dependiente de tienda, cantinero, cobrador de facturas, acompañante de viaje), nuestro personaje se niega nuevamente y acompaña su negativa indicando lo único que sabemos de él por su propia boca:
—Yo no soy particular [I am not particular].
Y es que Bartleby no es alguien particular y no por una insuficiencia en su formación o a causa de la mediocridad de sus talentos. Bartleby es el «gorila amaestrado» del que hablara Frederick Taylor décadas más tarde y que terminaría por constituir el paradigma del trabajador fordista.1 Bartleby es la prehistoria de este trabajador fordista que se está modelando en las pujantes ciudades del siglo XIX y que irrumpirá como la gloriosa figura del explotado en la escena del siglo XX. Bartleby no puede negarse tajantemente, está amaestrado, y por eso sólo puede preferir no hacer las tareas que le encomiendan; al mismo tiempo, no puede hacer otra tarea que la que hace, pues no es más que una pieza en el engranaje maquínico de la división del trabajo capitalista. Esta es la razón por la que Bartleby no es alguien particular, como nosotros, que aún creemos empuñar la pluma cervantina y no somos más que escribientes, otros tantos Pierre Menard de este siglo XXI, que viene con sus propios manuales de amaestramiento.
En ocasiones me gusta pensar en Bartleby como el minotauro moderno, ya no encerrado en su laberinto, sino en las abiertas ciudades de nuestra era. Como el cretense, Bartleby no cree en salida alguna a su reclusión, pero, a diferencia de su alter ego antiguo, nuestro héroe no espera la redención de ningún Teseo… acepta la lisa temporalidad y la monótona cadencia del tiempo que le ha tocado vivir. No habrá gloria para los Bartlebys: su tiempo ya no es el de la epopeya. Por eso, tal vez, Bartleby es también un héroe de la modernidad. Débil, silencioso, finito… nuestro.
Nada de esto dice el gran Melville. Pero, recordemos: Bartleby es el cualquiera que cada uno de nosotros se atreva a imaginar.
SAMSA
Samsa es el nombre de una pesadilla imaginada por Franz Kafka.2 El argumento es simple y popularmente conocido: un joven viajante de comercio, Gregor Samsa, despierta una mañana transformado en un «bicho enorme» (quizás un escarabajo, como propuso Nabokov). A pesar de sus intentos por retomar la normalidad y acudir a su puesto de trabajo, la morfología de su nuevo cuerpo le impide a nuestro protagonista salir de su habitación y comenzar la jornada como cualquier otro día. Los días pasan y, paulatinamente, Samsa se va acostumbrando a su nuevo cuerpo, a unas opciones de movilidad y a unos gustos alimenticios otrora desconocidos; los días pasan y su familia empieza a padecer la incomodidad creciente de convivir con ese bicho repelente, pero –sobre todo– la incomodidad de tomar consciencia del hecho de que, sin el sostén económico del joven Samsa, el ritmo de vida que mantenían –exonerados del trabajo por la labor del hijo viajante– tenía sus días contados. Samsa, convertido ahora en un horrendo insecto, aparece como un individuo confinado en una de las modalidades de existencia más trágicas para el ser humano: privado de la phoné, pero no del logos, se mantiene capaz de comprender todo lo que hablan los miembros de ese mundo que lo va dejando atrás, al tiempo que es incapaz de comunicarse con ellos a través de la voz articulada. «Era una voz de animal», según las palabras del apoderado de su empresa que va a visitarlo.
Hasta aquí, la historia de Kafka. Pero ¿quién es Samsa? Un cualquiera, apenas el animal desnudo que habita en cada uno de nosotros bajo la espesa membrana narrativa de la racionalidad, el nombre del agotamiento definitivo de las fuerzas con las que el homo economicus de la modernidad soporta estoicamente el absurdo de la organización mercantil de las jornadas. Y, sin embargo, lo extraordinario de su historia nos conmueve y nos interpela. Imagino a Samsa como un alma muerta, como las que describía Gogol del agotado mundo agrario ruso, pero nuestro personaje es el alma que agoniza, el hombre sensible que no puede sostener el símbolo que domestica su naturaleza y que, al mismo tiempo, soporta todo el mundo familiar que se nutre del néctar agónico –en el sentido unamuniano– del joven viajante. Cuando pienso en Samsa, pienso en esa enfermedad innombrable, en esa peste que habita como el sombrío monstruo que acompaña los discursos alegres con los que los trabajadores y trabajadoras se convencen día a día de que vale la pena que el hoy emule idénticamente el ayer… Samsa es el enfermo mental: el deprimido.
«“Bueno”, dijo Gregor, consciente de que era el único que había conservado la calma, “me vestiré inmediatamente y partiré después de empaquetar el muestrario. ¿Dejaréis que me vaya? Ya ve usted, señor apoderado, cómo no soy ningún testarudo y trabajo gustosamente; los viajes son muy fatigosos, pero no podría vivir sin viajar. ¿Adónde va usted, señor apoderado? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Les contará usted todo, tal como ha pasado? Es posible que en un momento dado una persona esté incapacitada para trabajar, pero precisamente esa es la ocasión para acordarse de los méritos pasados y pensar que, una vez superadas todas las dificultades, se trabajará con mucho más ahínco y dedicación. Usted sabe muy bien hasta qué extremo le estoy obligado al señor director. Además, tengo a mi cargo a mis padres y a mi hermana. Me encuentro en un aprieto, pero saldré otra vez adelante”.»
Me gusta pensar en Samsa como un Wakefield que habita el mundo que el siglo anterior –el siglo del personaje de Hawthorne– le ha preparado. Samsa es el sujeto de un anómalo destierro: fuera de su hogar, continuamente viajando de un lugar para otro, ha dejado de formar parte de su familia y, al mismo tiempo, sin sus ingresos como viajante de comercio, su familia no podría siquiera sobrevivir. Samsa es y no es parte de su familia y, en buena medida, es y no es parte de la sociedad a la que pertenece. Como Wakefield, es la presencia ausente de un fantasma; a diferencia de Wakefield, Samsa es ya la forma desnuda de la socialidad propia de la forma del valor. ¿Puede enfermar el alma de un trabajador en la era del progreso sin ad quem del modo de producción capitalista? ¿Existe una obsolescencia programada para el cuerpo de los modernos operarios, oprimidos en variadas formas? Y si el alma y el cuerpo son una sola y la misma cosa –como defiende Spinoza–, ¿no revelará el cuerpo de ese bicho monstruoso en el que ha devenido Samsa la forma específica en la que la subsunción real del trabajo al capital ha metamorfoseado nuestras almas?
Samsa es la hipérbole del trabajador, el borde externo de la promesa emancipadora de la sociedad burguesa. Samsa está muerto antes de morir… como Wakefield, como Bartleby: son tres nombres del tiempo del capital. Nombres de una era que, a fuerza de traficar con almas muertas, siempre está renaciendo-metamorfoseando. No hay mercado para los Samsas: no constituyen un capital humano valioso en la era de las corporaciones. No hay manicomios para los Samsas: ese dispositivo ha quedado obsoleto en el tiempo de la gubernamentalidad neoliberal. Los Samsas se autorrecluyen, se confinan, son los seres pandémicos por excelencia: no ya los empresarios de sí –de los que hablara Foucault–, sino los locos de sí. No habrá gloria para los Samsas en el tiempo de la valorización del valor y, sin embargo, luchar por la dignidad de estos pobres hombres y mujeres es una tarea revolucionaria. Por eso, tal vez, Samsa es también un héroe de la modernidad. Triste, confinado, animal… nuestro.
Nada de esto dice el gran Kafka. Pero recordemos: Samsa es el cualquiera que cada uno de nosotros se atreva a imaginar.
1.«It would be possible to train an intelligent gorilla so as to become a more efficient pig-iron handler than any man can be» (Frederick Taylor, The Principles of Scientific Management, 1919 [1911], p. 40).
2. En el caso de Kafka, él mismo parece abonar esta idea cuando, en una carta a Felice Bauer, le confiesa: «Tengo que escribir un cuento que me ha venido a la mente en la cama, en plena aflicción, y que me asedia desde lo más hondo de mí mismo» (citado en Gonzalo Hidalgo Bayal, prólogo a Metamorfosis de Franz Kafka, 2009, p. 5).
*Investigador doctoral en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.