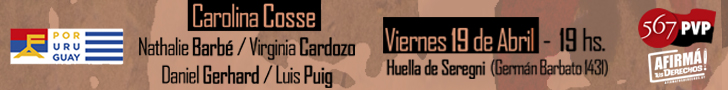Me enteré de la muerte de mi hermano cuando ya llevaba dos días bajo tierra. Así que viajo en micro con una mezcla de tristeza y frustración, pero sin urgencia.
Salía del cine y vi los mensajes acumulados en el celular. Varias llamadas de mi ex, una del contador. Una combinación extraña para esa hora y media en mudo. Devolví primero la llamada a mi ex, y me dijo que algo había pasado con mi hermano, pero que no sabía mucho más. Fue el contador, viejo legado familiar, el que me explicó lo que había ocurrido.
Hacía tiempo que no hablaba con mi hermano. Ni con ella.
Quizá soy injusta, pero creo que yo les resultaba incómoda. Aunque por motivos distintos: era incómoda para ella, desconozco si habían llegado a casarse, e incómoda para él.
En un tiempo habíamos sido muy cercanas. Íntimas. Cuando terminamos la secundaria se fue a estudiar Bellas Artes a La Plata y de un día para otro no supe más. Pero hasta ese momento y durante todo el verano previo se quedaba a dormir en mi casa por semanas enteras. Nos despertábamos juntas, traducíamos a Patti Smith deteniendo el casete cada cinco palabras –sobre mi cama/ otro cielo/ con las alas que enviaste–, nos tirábamos al sol y elegíamos un libro para leer en voz alta. Nos alternábamos, hacía cada una un personaje y así se nos iba la tarde. Dormíamos en mi cama con los cuerpos entremezclados y la respiración acompasada.
El vínculo con mi hermano apareció después. Sé que se cruzaron en una fiesta durante el primer cuatrimestre. Yo había estado dolida. La había extrañado, y quizá por eso mi hermano me ocultó el encuentro un par de meses. Quizá por eso o quizá porque fueron ellos los que empezaron a verse. Pero hoy sé que no importa por voluntad de quién: mi vínculo con ella se había diluido, como se iba a diluir la relación con él.
A mi hermano le dieron el hotel en Las Leñas. Una herencia anticipada que él sintió expulsiva, aunque creo que para mi madre fue más una manera de pagar culpas y comprar silencio.
Mi padre había muerto. Durante años mi hermano se había encargado de cuidarlo. Cuidarlo es una forma de decir. Rescatarlo quizá es más apropiado. Después de quedarse sin trabajo, mi padre entró en una depresión que lo hacía salir de madrugada y «perderse» en un bar del centro. Hasta que ubicamos el lugar, mi hermano salía de gira a buscarlo por Buenos Aires, mientras yo me quedaba con mamá para consolarla y preparar la casa para cuando él llegara. Para alojar su borrachera insomne, su violencia trasmutada.
La cama abierta, jugo de naranja, pan, la vida en penumbras. A veces nos pasábamos horas así, y mi hermano volvía de día con un padre en ruinas.
Con el tiempo perdimos la costumbre de intentar bañarlo: el agua no curaba los golpes ni los moretones, ni volvía la clavícula a su lugar. Desconozco con quién se peleaba o quién lo golpeaba.
Algunas veces llegué a creer que podía ser mi hermano. Me lo imaginaba en el afán de retenerlo, tironeando para subirlo al auto. Quizá porque después, la tarde siguiente, aún seguíamos con la casa a oscuras. Hablábamos en voz baja sin prender la tele: «Porque tu padre tiene que descansar, está muy agotado». Cuidábamos su despertar. Pero cuando lo hacía, mi padre se levantaba y cualquier situación era excusa para un cinturonazo. En esos momentos, mamá se iba al baño y buscaba algodón y una crema cicatrizante para mi hermano.
Los primeros tiempos de mi hermano en Las Leñas, fui a visitarlo. Era un refugio material y afectivo. Reencontrarme con él y el paisaje blanco. Habíamos pasado gran parte de nuestra infancia en la nieve. Hubo una época en que cerrábamos las pistas. Bajábamos últimos, comprobábamos que nadie quedara en ningún recoveco. La tercera vez que fui de visita. Ella estaba instalada en su casa. Que también era suya ahora.
Me sorprendió: mi hermano no me había contado que seguían viéndose aun después de su mudanza al sur. Tampoco que se habían ido a vivir juntos. Esa vez estuve menos de lo que había planeado. Una noche él me pidió que adelantara mi regreso. Era su casa, así que me limité a darle un abrazo y decirle que lo quería. Antes de cerrar la puerta del cuarto para preparar la valija pasé por la cocina a buscar una botella de vino. Ella estaba con la cena:
Perdoná, me dijo, y me alcanzó una copa. Pude sentir cómo retenía mis dedos entre los suyos.
Ahora, las quince horas en micro licuaron la sorpresa y cuando llego al hotel algunos vecinos se asoman por el vidrio de la puerta.
En el interior parece haber un operativo de vaciado. Toco el timbre y golpeo, pero nadie se acerca a abrir.
Algunos me reconocen: tengo la misma cara de mi padre, dicen.
Parece que está haciendo una quema. Se acerca una vecina.
Andá a saber.
Lástima que no llegaste antes, me dicen.
Yo asiento con la cabeza. Sí, sí.
Y no entro en detalles sobre el hecho de que me enteré hace algo más de cuarenta horas. Y que me subí al primer micro que salía. Y que dudé en tomarme un avión, pero para qué, si el cuerpo ya estaba bajo tierra.
Voy hacia la esquina, doy media vuelta manzana y llego al estacionamiento. De fondo, la montaña y el cielo frío. En el suelo, se amontonan las piñas secas. Conozco este lugar y puedo recorrerlo con los ojos cerrados. El estacionamiento es, en realidad, un patio grande con piso de cemento resquebrajado en el que, en su época de esplendor, podían estacionar sus autos los huéspedes de las treinta habitaciones del hotel. Está rodeado por vallas de madera, cubiertas en parte con enredaderas. Distingo que aún se puede entrar por un hueco, diez metros antes de llegar al portón. Me pongo en cuatro patas y asomo la cabeza. Nadie me ve. Pero el olor me llega fuerte.
Hay gente que no conozco metiendo cosas dentro del tanque australiano: un cuadro que la abuela había ganado en una rifa de juventud y había conservado no sabemos por qué, una caja que solía tener fotos, mis esquíes de madera. El viejo tanque que durante años mi hermano se negó a sacar porque ahí iba a hacer una pileta climatizada contenía, ahora, un pasado en combustión. Él tenía esas ocurrencias y todos lo dejábamos hacer.
No sé quiénes son, pero uno me ve cuando solo alcancé a pasar medio cuerpo. Me asusto como si fuera una intrusa, porque acaso lo soy. Dudo. Tantos años sin ir.
El hombre se me acerca, creo que me grita. No entiendo qué me dice con las palabras, pero su brazo me echa.
Desde atrás y coronada por el fuego aparece ella. Nos reconocemos y el hombre deja de gritar. Termino de pasar y ya estoy completamente adentro.
¿Qué hacés?, dice.
Mi cara a la altura de sus canillas. Me levanto despacio:
Me enteré y vine. ¿Cómo no me avisaste?
¿Para qué?
Porque era mi hermano.
¿Cuándo fue la última vez que lo viste, que hablaste? Si querés ir a verlo, está en el Municipal.
No sé si se da cuenta, pero me hace retroceder y mi espalda choca contra la valla.
Preguntá por su nombre. Bah, debés saber dónde es. Está al lado de tus abuelos.
Atrás una mujer grita y luego ríe.
Ella se da vuelta: ¿qué pasa?, la increpa.
Yo aprovecho ese instante para alejarme, pero me doy cuenta de que todavía estoy en su radio. Me agarra del brazo.
¿A dónde vas? La miro. Esperá. Dame un minuto y vamos a tomar un café. Dejame que termine unas cosas acá.
No espera mi respuesta y se acerca a decirle algo a la mujer que antes había gritado. La veo. No la recordaba tan alta ni tan linda. En un movimiento se recoge el pelo en un rodete. Reconozco su espalda. Su cuello desnudo. ¿Por qué dejamos de vernos?
Me alegra que estés acá, me dice cuando se acerca.
Yo no respondo.
Aunque no sea el mejor momento.
La sonrisa amplia.
Y cuando lo hace reconozco sus labios pálidos, la lengua inquieta, la punta partida de un incisivo por el que me juró que nunca más iba a sonreír. Tan amplia ella toda que podría entrar y quedarme hasta que el universo vuelva a expandirse, los átomos germinen estrellas y nuestros cuerpos inunden las entrañas del mundo.