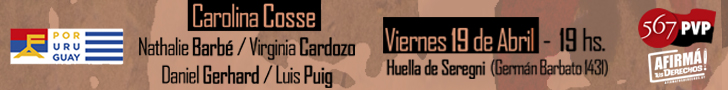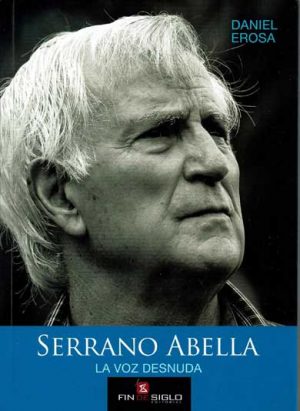En Treinta y Tres, unos quilómetros al norte de la capital, el paisaje está dominado por las Sierras del Yerbal. Yerbal es el nombre de un arroyo (y también de una cuenca, ya que están el Yerbal, el Yerbal Chico y el Yerbalito). Ese paisaje lleno de innumerables cerros curiosamente redondeados es uno de los más lindos que se pueda encontrar en nuestro país. Bien cerca de ahí, al oeste, descansa Isla Patrulla o Villa María Isabel; las denominaciones del paraje y de la villa se confunden. Para los lugareños, es «la Isla». Se trata de un pueblo de poco más de 200 habitantes, con casas bien separadas unas de otras, con mucho verde de campo entre ellas. Pero si alguien quiere de verdad conocer, hoy que tanto se habla del turismo interno, puede pasar, por poca plata, unas noches en alguno de los alojamientos de la zona y descubrir esos paisajes y esa gente especial, tan distinta y, en muchos aspectos, tan igual.1
Entre las canciones de Ruben Lena, siempre preferí las que describen lo paisajístico, en las que lo humano es tratado como parte de esos paisajes y viceversa. En la década del 50, Lena fue maestro en –al menos– dos escuelas de la zona de las sierras: la número 44, al norte de la Quebrada de los Cuervos, y la número 3, en Isla Patrulla, que hoy lleva el nombre, justamente, de Maestro Ruben Lena. Lena estuvo en la Isla en 1957, pocos años después de que unas misiones sociopedagógicas pasaran por ahí. Cualquiera pensaría que un año es muy poco para haber dejado mucha huella, pero ya veremos que no.2
A LOS HERMANOS FUENTES Y AL RICO MOREIRA
¿Quiénes fueron estas personas que se mencionan en el recitado de la canción «Isla Patrulla», de Lena y Braulio López, y por qué ahí dice que quisieron «un camino nuevo pa’ su pago»? De diversas conversaciones extraje lo siguiente.
Los hermanos Fuentes eran tres: Casiano, Marcelino (el Coco) y Amalio. El más «concurrente» a ciertas reuniones en el almacén-boliche era Casiano. Eran productores; vivían a unos 5 quilómetros de Isla Patrulla, por la zona del Avestruz (que es un arroyo, y también hay Avestruz Grande y Avestruz Chico). El Rico Moreira en esa época ya había vendido su campo, tal vez; un personaje del que se dice que era de lo más lindo hablar con él, de familia grande, muchos hijos, que vivía a la salida (o sea, del lado norte; del lado sur sería la entrada) de la Isla, donde está la Agremiación Rural. Coco Brun tenía almacén enfrente de donde estaba lo que vendría a ser la «plaza», que hoy son viviendas. Severo Charquero tenía carnicería y, además, era el abuelo de Dinora Gadea, otra de las entrevistadas. Riaño era productor rural; había, en realidad, dos Riaño: el Pepe y Ramón, pero, según me dicen, el de la canción más bien debía ser Ramón, aunque al Pepe también le gustaba tomar un traguito y andaba por la vuelta. Jorge Moriño era también de la zona del Avestruz e iba mucho a la Isla; estaban Jorge y el Quico Moriño. Don Gregorio Ruiz tenía un almacén frente a la escuela; también vendía bebidas y el maestro Lena a veces cruzaba y se tomaba alguna. Y fue ahí donde conoció a mucha gente, a todos los que terminaron siendo amigos, que son estos que estamos nombrando. El Chilo era peluquero y también tenía un almacencito, y era otro personaje muy pintoresco. El Negro Bruno era policía y el esposo de doña Olga (entrevistada aquí). Doña María no se sabe bien quién era, porque había varias, pero podría ser María Capincha (así le decían), que tenía una pensión para gente que venía de lejos a surtirse y a veces se quedaba a pasar la noche. Otra que podría ser era «la señora del Óscar», María Sarry (no sé si se escribe así), que era la cocinera de la escuela. El Capincho Fernández, por último, también era comerciante; estaba ahí en la casona de la entrada, que era un almacén mayorista, de piso de tablas, de esos que venden el recado, las botas, la yerba, los cuchillos, el querosén, la camisa, todo; él descendía de los fundadores de la Isla, los Fernández Amejeiras, que compraron tierra y en una parte hicieron parcelas, que fue donde terminó levantándose el pueblo.
¡AH, TOLOLO!
En una nota que le hice a Braulio López,3 le pregunté por el grito «ah, Tololo» que se escucha en varias canciones y me dijo que era un dicho de Treinta y Tres, nomás. Pero en Isla Patrulla me dijeron que no, que Tololo era un ser de carne y hueso –se llamaba Genaro Méndez– que vivió en el pueblo. Este dato es de la entrevista a la maestra jubilada Dinora Gadea y a Hugo Cruz, Chichito. Sin embargo, también me dijeron que le decían Tololo porque usaba, justamente, la expresión «ah, Tololo» como felicitación, digamos, para alguien que había hecho algo exitoso. Eso conduce a una circularidad un poco infinita, porque la expresión bien podría haber sido más genérica, Tololo la introdujo en Isla Patrulla y lo empezaron a llamar así. No importa. Tololo tenía otra frase, dirigida a los niños que andaban jugando en la calle principal, la ruta 98, que pasa por adentro del pueblo: «¡Cuidao con loj automóvil!».
Hablando de dichos, cuando pregunté si el «¡cómo no!» se seguía usando, Rubito de Mello me respondió, sin darse cuenta: «Cómo no». Dice Hugo: «Siempre se dice como entre signos de admiración». «De exclamación», agrega Dinora. «Menos mal que tenemos una maestra que nos corrige», acota Rubito. Cabe mencionar que tanto Hugo Cruz como Rubito de Mello tienen lazos de parentesco con la propia María Isabel Domínguez Martínez, una de las primeras pobladoras de la zona (en el siglo XIX), de la que la villa recibió su nombre oficial en 1913; esto no es un detalle, porque estamos hablando de un siglo y medio. María Isabel, casada a los 13 años con un hombre mucho mayor, proveniente de Brasil, falleció muy joven, un par de décadas después, y fueron sus yernos quienes, al fraccionar el terreno con miras a construir un pueblo, le dieron a este su nombre. Lo de Isla Patrulla, previo a la existencia del pueblo, refiere a un monte natural (una «isla», en el lenguaje rural) con un claro en el medio, donde acampaban las fuerzas policiales provenientes de Melo que combatían la delincuencia en la región, también en el siglo XIX.
LAS CANCIONES, SIEMPRE PRESENTES
Por cuestiones generacionales, y por gusto propio, crecí escuchando canciones de Los Olimareños. Cuando ahora recorrí parte de esas sierras a pie, fui todo el tiempo tarareando interiormente aquellas milongas y serraneras; es inevitable. Y buscando lagartos cavilando entre las piedras y «mangangases» amarillos zumbando por las sombras, y en las conversaciones surgían cosas que me hacían detener a los entrevistados para preguntarles si tal persona o lugar eran los mismos mencionados en determinada letra. Por ejemplo, Lilí: «Y allá en lo de Alpirio Núñez,/ bien cerquita ‘e lo e Lilí,/ con acordeón y guitarra/ en un baile amanecí».Sí, lo de Lilí era cerca de todo esto, pero esa persona, de apellido Antoria, no era una mujer, sino un morocho grandote, que vaya a saber por qué se llamaba o le decían así. Su casa, «frente a lo del Negro Julio», hoy es una tapera, como tantas. Pero hay más: «… y sucedió una mañana/ que mi palomo ensillé, y me la traje conmigo y no la fui a devolver». Esta estrofa continúa los versos anteriores al final de «La Ariscona», y no parece nada traído de los pelos interpretarla como una referencia a ciertas picardías amorosas telúricas. Pero, según una versión que me contó el Cepillo –José Ituarte, ebanista, artesano, músico y autor de canciones, que vive en la capital departamental–, que después pude confirmar por ahí, la cosa fue así: en el almacén de ramos generales de Alpirio Núñez, por la zona de la Quebrada de los Cuervos, se solían hacer bailes. A uno de ellos asistió Lena, que por entonces era maestro en la cercana escuela 44. Cuando se iba, ya clareando, le prestaron una yegua paloma (el «palomo» es un pelaje parecido al tordillo, o sea, tirando a blancuzco) para el viaje. Al salir, nomás, fue a cruzar una cañada y se cayó; lo ayudaron a montar de nuevo y se fue. Al otro día, como suele pasar, sintió vergüenza de lo sucedido y le pidió a un gurí que andaba en la vuelta de la escuela que fuera a devolver «ese palomo». «Es una yegua, maestro», respondió el mozo, seguramente de cultura más campera. Es interesante esta visión de Lena, no como el hombre del interior a secas, sino como un ciudadano de Treinta y Tres deslumbrado por los paisajes y las gentes de la zona a donde su profesión lo había llevado a trabajar. Así, esos versos tienen dos lecturas, una pintoresca y otra mucho más: lo que se había llevado con él y no fue a devolver no era, precisamente, alguna china enancada en su palomo, sino el propio palomo, que, además, resultó ser paloma.
En otra conversación se mencionó otra cosa que me hizo repreguntar y que me trajo a la memoria la referencia a cierto «murallón de piedra losa del tiempo de tata y mama». Esta frase, en realidad, está en las tres décimas que, en la versión de «Isla Patrulla» de Santiago Chalar, sustituyen al recitado original, pero la cito porque se refiere a algo interesante: los restos de uno de aquellos cercos de piedra que precedieron al alambrado, especialmente largo –20 o 30 quilómetros, «o más»–, construido por gallegos y que arranca cerca de Tupambaé, pasan –creí entender– por la estancia Los Ponchos (también mencionada en ese recitado y que Chalar supo arrendar) y, según me contaron, terminan «no sé dónde». Un lindo trabajo para arqueólogos.
«Ahí viene saliendo el sol, como fondo de barril, y debe traer buena caña, porque viene del Brasil» fue otra frase que me vino a la memoria. Son versos de la serranera «Platonadas», del disco Nuestra razón. Cuando me contaron que el tal Charquero del recitado («al Coco Brun y a Charquero, a Riaño y a Moriño») era carnicero, me llamó la atención –de auténtico ignorante que soy– que tan en campaña, donde es habitual carnear, al menos, ganado ovino, hubiera carnicerías. Me dijeron que sí (¡cómo no!) y que eran efectiva y propiamente carnicerías, o sea, no vendían nada más que carne. Salvo una cosa: caña blanca, que en un caso concreto que me detallaron era traída por un contrabandista de a caballo, pariente de alguno de los presentes. Basta mirar en un mapa la distancia que hay que recorrer para ir desde Isla Patrulla hasta una frontera seca para entender lo esforzado de aquel oficio, más allá de los balazos que se describen en la canción «Contrabandista ‘e frontera», de Pancho Viera, y de las fugas a campo traviesa que pudimos ver en la película El baño del papa. Me lo dijeron así, con estas palabras: «Para tener carnicería tenías que vender caña blanca». Y agregaron: «Pero muy buena caña, de barril de 25 litros, no estas que hay ahora, que no podés ni probar un sorbo». Debo decir que ese mismo día, bien en campaña, muy lejos de todo, me convidaron con caña –supongo que era «de esas que hay ahora»–, pero, como venía muy endulzada y combinada con una muestra altamente representativa de la flora local, no pude averiguar si esa valoración cualitativa se ajustaba o no a la realidad.

EL CAMPO GRANDE Y SOLO
Siguen las canciones, pero paso a hablar de temas más serios. «Y aunque verde muriendo, verde esperando que lo pueblen los hombres de buena mano.» Estos versos son de «El campo grande», del disco Todos detrás de Momo, esa que empieza: «El campo grande y solo/ viene llorando,/ solo y difunto/ viene llorando;/ solo y difunto,/ solo y desnudo/ viene llorando». Esta canción, muy posterior al pasaje de Lena por Isla Patrulla, refleja (tamizado por el pensamiento del autor) un sentimiento que surgió una y otra vez en las entrevistas. Varias personas, sobre todo las de más edad (como Zulema Martínez, que pasa los 80, y Olga Gutiérrez, de más de 90), hicieron hincapié en que, más allá de los avances tecnológicos –la luz eléctrica, el agua corriente, que sustituyó a la única bomba manual que existió hasta entrados los sesenta–, el cambio más grande que se dio fue poblacional. Zulema hizo quinto y sexto en el pueblo, y en esa época había más de 200 alumnos en la escuela; hoy son una treintena. Pero, sobre todo, la diferencia está en la campaña; digamos, en la zona de influencia del pueblo. Los establecimientos tenían unos cuantos trabajadores, cada uno con su familia, y todos los hijos iban a la escuela en la Isla a caballo (o a pie si no tenían caballo). Doña Olga me cuenta de los bailes que se hacían, así como los raides, las carreras y todo tipo de eventos, muchos por año. Los bailes se repartían entre «la típica», un bandoneón y una guitarra, y «la jazz».
—¿Jazz? –pregunté, asombrado.
—Vendría a ser lo que hoy es cumbia –me explicó, conceptualmente, Rubito–, una batería, una guitarra, un acordeón –bajo no había–, cosas así, con un repertorio más variado.
El pueblo centralizaba las actividades culturales de la zona y eso se extraña. Pero mismo dentro de la villa, que cuenta con algo más de 200 habitantes (233, según el último censo), hay muchas casas abandonadas, taperas. Aparicio Martínez, hermano de Zulema, ensaya una explicación en la que se incluyen factores económicos, tecnológicos y hasta legales: «Hoy hay que hacer todo con papeles y nadie se anima a poner a una persona a trabajar en el campo por un tiempo, porque no la va a inscribir en el BPS si después se va a ir», o «Nadie va a organizar un festival o cualquier evento si en caso de que pase cualquier cosa tiene que hacerse responsable». Sin embargo, agrega que el cambio más grande se dio más o menos entre fines de los sesenta y principios de los setenta.
En la canción «Isla Patrulla», Los Olimareños cantan: «Y hasta la casa más pobre, cómo no, tiene su jardín en flor». Doña Olga me dice que ella sigue teniendo «su jardín en flor» y me lo muestra: «Aunque los malvones de este color no me gustan; en cualquier momento los saco». El jardín de Olga es una excepción, pero no sólo los jardines han dejado de ser habituales. María Nela, anfitriona de El Chispero, donde me alojé la primera vez que anduve por el pueblo, me dice que las casas están así, muy separadas y contra la calle, porque antes todo el mundo tenía quinta, pero ya no. Le preocupa cierta tendencia a hacer lo mínimo, a sobrevivir. Obviamente, algo cambió, no sólo en Isla Patrulla, sino en la campaña en general: la actividad está en otros lugares, los hijos se van, el trabajo rural requiere muchas menos horas humanas. Según me cuenta Aparicio Martínez, hubo una época en la que resultaba más rentable poner la plata en el banco y cobrar los intereses que usarla para producir lo que fuera, por lo que muchos productores se convirtieron en especuladores. Cuando la veleidosa coyuntura financiera cambió, no todos pudieron volver atrás. Claramente, había otro espíritu, que en algunos sigue vivo, pero debe luchar contra condicionantes históricas y económicas. Ese espíritu también se refleja al final del recitado de «Isla Patrulla»: «… y a toda esa gente que quiso un camino nuevo pa’ su pago, pero que no precisa un camino nuevo pa’ llegar a mi memoria».
Evidentemente, el pueblo conoció un pasado más próspero y, sobre todo, más estimulante. Esa descripción –que se repetía al cambiar de entrevistado– de una zona con mucha gente viviendo en los alrededores, familias con numerosos hijos que venían a la escuela del pueblo y cuyos padres asistían a todo tipo de fiestas (raides, carreras, bailes) que se armaban a beneficio de la escuela o simplemente por placer, parece referirse a otro país o, tal vez, a un tiempo mucho más lejano. Uno creció con la idea de que la campaña uruguaya era una especie de desierto humano: en muchos campos, son suficientes una o dos personas que se ocupan de todo. Ya hablé de una misión sociopedagógica que anduvo por allí a principios de los cincuenta, concretamente, en julio de 1953. Tal vez entonces se haya sembrado una semilla que empezó a florecer cuando, pocos años después, el maestro Lena y su barra de amigotes se organizaron para construir la primera policlínica que tuvo el pueblo. Actualmente la policlínica funciona en el edificio que fue de la iglesia mormona. Los representantes de esa iglesia, que aparentemente no tuvieron mayores éxitos en su tarea específica y se terminaron yendo, también tuvieron que ver con «el agua del lugar», otra cita de la canción: cuando construyeron su edificio, en la década del 50, hicieron un pozo para sacar agua. Me cuenta Hugo: «Creo que ellos la extraían con un motor de aquellos muy antiguos; no estoy muy seguro, pero sí me acuerdo bien de que para el pueblo pusieron una bomba manual. Salía un litro y pico de agua con cada bombazo y la íbamos a buscar con barriles, y era un agua exquisita, flor de agua. Hoy allí está la OSE y tenemos agua corriente, aunque a veces tiene tanto cloro que es intomable; yo, el agua que tomo, la traigo de la sierra».

UN TURISTA, UN AMIGO
Existe el mito de que los montevideanos no conocen la campaña. Hay mucho de verdad, claro, pero es un tema que merece reflexión. En primer lugar, hay una no despreciable porción de montevideanos que nació en otro departamento o que, al menos, tiene o tuvo a alguno de sus padres en tal condición. Muchas veces mantienen relación con parientes en el interior y eso implica visitas bidireccionales, conversación; en suma: conocimiento. Pero es cierto que existe poca movilidad: algunos sólo salen de la capital para ir a alguna playa del este o al extranjero. Y hay gente de campaña que va muy pocas veces a Montevideo, si es que va «Es para hacer un trámite y, apenas termino, me vuelvo». Lo que realmente me sorprendió, en esta ida a Treinta y Tres (conocía poco y fugazmente esa capital), fue encontrar personas que no conocían las Sierras del Yerbal, que están ahí nomás. O que habían ido menos veces que yo a la Quebrada de los Cuervos. Ni que hablar de lo que pueda conocer un habitante de Paysandú sobre la ciudad de Minas o Melo. Cuando digo «saber», recuerdo a un coloniense que conocí hace años, que miraba asombrado la campaña de Durazno mientras atravesábamos ese departamento; el tipo no podía creer que pudiera haber un campo tan vacío. Me recuerdo a mí mismo mirando con el mismo asombro el paisaje de Colonia la primera vez que fui; el campo «normal», para mí, era el otro. O la vez que vi el paisaje de cerros abundantes pero aislados, y, encima, con formas raras, en Artigas. Somos un país minúsculo, pero sin conciencia de su pequeña variedad.
No hay nada malo en no saber qué es un pelego, cómo se abre y se cierra una portera de alambrado o qué diferencia a un zaino de un alazán. O en sentir cierta inseguridad si una vaca «nos mira» o al constatar que un caballo no responde a los mandos tan dócilmente como una bicicleta. Pero tampoco está mal saber un poco de esas cosas y me parece importante tener claro que no es un tema entre Montevideo y el interior, como a veces se nos quiere hacer creer, sino entre las ciudades y la campaña. Y, la verdad, nos perdemos (quienes vivimos en ciudades) un montón de cosas lindas, mucho más interesantes que el lobby o la piscina de un hotel, y supongo que a los del campo les pasará otro tanto. El entendimiento es mucho más simple de lo que parece; el problema es cuando se usan esas diferencias, que pueden ser pintorescas y hasta divertidas, para sacar réditos políticos. Pero, bueno, ese es otro tema.
El hecho es que el campo no es algo estático: el tiempo lo ha ido cambiando, como a todas las cosas. La tecnología fue siempre mencionada en las entrevistas como algo positivo, pero aclarando que tuvo algunos efectos secundarios indeseados. Entre ellos, aparte del gusto feo del agua, el una y mil veces mencionado despoblamiento. Zulema Martínez me dijo que ella no nota diferencias esenciales en la gente: que sigue siendo como siempre: muy franca, muy abierta y afectuosa «después de entrar en confianza». Pero, claro, es menos numerosa y la vida de ahora es muy distinta. Zulema sugiere una posible salida: el turismo. Según ella, la actividad turística (que existe, aunque de un modo incipiente) puede ser la solución para la zona. Le pregunto si no tiene miedo de que le metan un hotel cinco estrellas en la orilla del Yerbal, pero me mira un poco socarronamente y responde: «No, no creo».
1. Quiero agradecer a muchas personas que colaboraron para que las entrevistas pudieran realizarse: Rubito de Mello, que cumplió las funciones de guía, presentador y hasta coentrevistador (cuando yo no sabía qué más preguntar, él me sacaba del apuro y la entrevista revivía); el periodista radial Perecito (Luis Rolando Pérez), un personaje muy popular y querido en Treinta y Tres y aledaños, que me hizo el enorme favor de llevarme de un lado a otro en su vehículo, y, muy especialmente, Andrés Fernando Costa, el Tuerca, que –además de alojarme en su casa– me presentó a muchas personas que entrevisté en la propia ciudad de Treinta y Tres y me acompañó con su cámara fotográfica a todas las entrevistas. No detallo todos los que me invitaron con ñoquis, guisos, caña, asados o pororó porque son demasiados, pero va un saludo general.
2. Para conocer más a fondo la historia de este paraje existen algunos libros, al menos dos. En uno de ellos, Isla Patrulla: una patria chica, publicado en 2010 por el Programa Uruguay Integra, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, figuran como coautores Juan Pablo Bonetti y Dinora Gadea (Dinora es una de las aquí entrevistadas). Se puede encontrar la versión en pdf, de libre acceso, en Internet. El otro, más reciente (y que salió en tres tomos), se llama Isla Patrulla: como yo la siento y es de Nibia Caétano. En ambos se puede ampliar mucho de lo que aquí aparece apenas esbozado y enterarse de más anécdotas, como que el Capincho Fernández llegó a pasar cine en el pueblo con un antiguo proyector a manija o algo sobre una «fiebre del oro» que hubo en la Isla (que también me lo contaron, pero quedó fuera de la nota). En general, traté de limitarme a lo que se me dijo en las entrevistas, aunque en algún caso usé los libros para corroborar algún apellido o alguna fecha. Recomiendo su lectura a quienes se hayan enganchado con el tema.
3. Véase «Como un aire de la sierra», Brecha, 2-XI-18. Disponible en https://brecha.com.uy/aire-la-sierra/