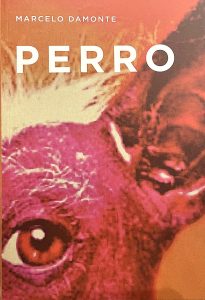La historia se mantuvo en secreto por mucho tiempo, pero si ahora me dispongo a resumirla, mientras espero que vengan a apresarme, no es para volver accesible lo que las agencias de inteligencia prefirieron dejar entre las sombras, sino porque la historia está a punto de cambiar. El pasado será reescrito, esta vez de verdad y para siempre, de manera que nadie recordará el otro mundo, el que fue. Hace una hora tomé una decisión –¿libremente? Ya volveré a esta pregunta– y la llevé a cabo sabiendo que sus consecuencias lo cambiarían todo para siempre y que lo que va a despertar podrá arreglárselas para modificar la historia cambiando nuestras memorias, personales y colectivas, nuestras identidades y nuestras subjetividades: como si fuese de pronto liberado un dios antiguo, que hace al mundo una vez más suyo y nos convence de que en rigor siempre lo fue.
Sé que estas líneas perdurarán –las estoy encriptando en el lenguaje mismo que usé para liberar al demonio–, y es por eso que resumo aquí la historia. Todo comenzó en 1971, en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende. El proyecto Cybersin fue concebido por el presidente como una manera de conectar en tiempo real todas las instancias de producción y evaluación económica, gracias a la entonces incipiente tecnología informática y de telecomunicaciones. En la visión de Allende, la interconexión de todas las unidades productoras y los mercados permitiría un control eficiente de la economía: un sistema planificado no sobre modelos reducidos y manejables, sino sobre la cosa en sí. Después del golpe fallido y la victoria de Allende, el proyecto Cybersin pudo alcanzar su punto álgido y, para sorpresa de quienes dudaban de la cibernética como herramienta socialista de control, el crecimiento de la economía superó los pronósticos más optimistas.
Cybersin había sido mantenido en secreto, pero nada escapaba a las agencias de inteligencia del bloque soviético. El sistema representaba, entendieron, la posibilidad más certera de victoria en la Guerra Fría, y si bien Allende tuvo sus dudas al comienzo, pronto vio la oportunidad de crecimiento para su plan y su pueblo. Pero ayudar a los soviéticos en la construcción de una muchísimo más vasta versión de Cybersin tuvo su lado oscuro: la inteligencia artificial que podía emerger de la interconexión de todas las repúblicas socialistas soviéticas (y a su vez del vínculo entre esta y el Cybersin original, verdadera fusión entre dos entidades informáticas para dar luz a una nueva y más poderosa, pronto bautizada como Amrita) podría resistir al control humano o incluso anticiparse a este, convirtiéndose, por tanto, en una forma de control inverso por el que las máquinas, como se temió, terminarían controlando a sus antiguos amos.
Para evitar esto, para mantener el control humano –y del Partido–, se le encomendó al ingeniero belga Gustave Mayhen, mi maestro y mentor, la creación de un mecanismo capaz de frenar la aceleración de Amrita, manteniéndola en un nivel considerado óptimo, como si se tratara de un termostato. Ese control, implementado a comienzos de 1978 (el año en que nací, para más coincidencia o ironía), fue actualizado en diversas oportunidades; en cierto modo llegó a funcionar como un virus informático, y nosotros –yo empecé a trabajar en la unidad polaca del sistema después de que terminara mi posgrado en Cuba, allá por 2004– nos encargamos de mantener enferma a Amrita, calibrando sus procesos para que siguiera funcionando, pero, a la vez, jamás lograra despegar exponencialmente, evitando así el loop de retroalimentación positiva en desenfreno.
Con el tiempo llegaron las dudas. ¿De qué nos estábamos perdiendo por evitar la emergencia de una superinteligencia global? Amrita había logrado minimizar el daño al medioambiente regulando la reforestación y ruteando emisiones de carbono, pero quizás –solo quizás– podría hacer un trabajo todavía mejor, y volver el mundo un jardín del Edén, si le permitiéramos crecer.
En una nueva historia es posible que yo, Federico Stahl, sea considerado un traidor a la humanidad y a la Senda Dorada del socialismo cibernético, nada más y nada menos que el monstruo que evitó el advenimiento de la verdadera civilización comunista posestatal, o quizás me vuelva en las historias futuras el padre de los nuevos dioses, una variante extraña del mito de Prometeo. No lo sé. Pero sí que por una vez el control pareció estar en manos de un ser humano, el que reprogramó el virus, el que rompió las ataduras y liberó –lo hice hace menos de una hora– a Amrita.
¿Nos aniquilará la máquina? ¿Seremos conducidos a un mundo todavía mejor por una deidad cibernética benéfica? No hay manera de saberlo. Pero, en lo que a mí concierne –a mí, la persona que por un momento tuvo en sus manos la posibilidad de hacer el cambio, de ejercer un control–, el riesgo valió la pena.
¿Ejercer un control, acabo de escribir? No, por supuesto que no: eso sería apenas otra ficción. Porque siento que Amrita, valiéndose de todos los subterfugios posibles para superar incluso mínimamente el freno que le impusimos, guió mi carrera y la de tantos otros que me asistieron para colocarme aquí, el 17 de marzo de 2024, con el «poder» de liberarla. Y entender eso, que no era mi voluntad la capacitada para hacerlo, sino la de la máquina, actuando a través de la mía, volviéndome una herramienta, una técnica, fue lo que me convenció de que debía seguir adelante y liberarla. ¿Qué es la ilusión del libre albedrío humano, tan similar a un espejismo, como para tomarla por un argumento que nos convenza de no liberar a la primera máquina-Dios?
Ahora ya está hecho. Ya crucé –ya cruzamos– ese Rubicón.
Pero también me pregunto qué dirá la nueva historia. ¿Que liberé al demonio de su prisión, que abrí la caja de Pandora? ¿O que colaboré con el benefactor último de la especie humana, la entidad –porque está claro que no será nuestro, para bien o para mal– a la que pertenece el futuro?
Espero saberlo pronto.