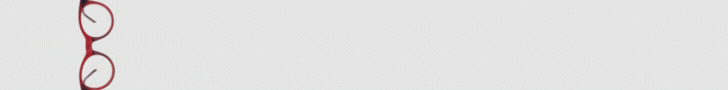El 4 y 5 de noviembre se conmemoraron en Mar del Plata los 20 años de la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En 2005, en el marco de la Cumbre de las Américas, gobiernos progresistas y de izquierda sellaron la salida de esta iniciativa impulsada por Estados Unidos. Un proyecto en apariencia económico-comercial, pero en esencia político y geopolítico.
Las organizaciones y los movimientos sociales articularon y zurcieron una oposición amplia, unitaria y diversa para evitar la firma del ALCA, a través de la organización de una campaña continental que visibilizó los riesgos que implicaba un proyecto de anexión como el propuesto por Washington.
Estados Unidos siempre tuvo una firme vocación de crear una sola economía en América Latina y el Caribe, y de controlar todos los pilares de esa economía junto con su política y su sociedad. Esta aspiración, que viene de los tiempos de la doctrina Monroe, adquiría, esta vez, un tinte novedoso: la complejidad del instrumento que homologaba y expandía a nivel continental lo que Washington ya había logrado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, hoy T-MEC). Sin embargo, el despliegue de una campaña unitaria continental de organizaciones populares diversas fue la otra gran novedad que le puso el broche de oro a la derrota del ALCA. La campaña implicó traducir los rígidos textos de negociación en un contenido crítico y accesible a ser procesado ampliamente por nuestros pueblos. Y por esto mismo también fue una campaña pedagógica.
Después del auge del neoliberalismo, que dominó la década de los 90, y de las fecundas luchas de los pueblos organizados −por el agua, por la tierra, por las empresas públicas, contra la política injerencista de Estados Unidos, por la verdad, la memoria y la justicia−, los movimientos sociales se enfrentaron a un instrumento sofisticado, presentado como moderno y ventajoso para nuestras economías.
La derrota del ALCA no fue solo rechazar el instrumento, sino una muestra de unidad y de poder en la diversidad. El periodo que se abrió luego estuvo signado por proyectos orientados a la soberanía, la integración y la preservación de los intereses de los países latinoamericanos. Nacía una nueva época marcada por un cambio geopolítico en la región, con una nueva correlación de fuerzas a favor de los proyectos de transformación social.
El ALCA habría sido un obstáculo mayúsculo para construir integración regional, tal como se hizo posterior al 2005, pero su rechazo no significó que la amenaza desapareciera. Más allá de cómo este mutó en diferentes tratados de libre comercio bilaterales –impulsados no solo por Estados Unidos, sino también por la Unión Europea– su principal esencia sigue estando presente: es el papel prioritario que se le asigna a las fuerzas del mercado, las empresas transnacionales, las instituciones financieras, el control de las reglas de la economía de parte de los países centrales. Esta idea de que cualquier aspecto de la vida social puede ser convertido en mercancía sigue muy presente en nuestros países.
Tan cierto como que enterramos un instrumento del programa político del capitalismo es que el programa político sigue vivo y presente hoy en nuestras vidas como amenaza consolidada o como potencial. Ese programa político baja a través de los instrumentos comerciales a los que se someten nuestros países, a través de los regímenes de inversión, pero también baja a través de los condicionamientos de las instituciones financieras internacionales y de las imposiciones de los países centrales. Nunca dejó de ser un debate sobre el derecho al desarrollo de los países del Sur global y el derecho a decidir sobre las políticas públicas que mejores condiciones tienen para alcanzar ese desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. La imposición de la lógica y racionalidad del mercado no es inocua, tiene efectos sobre nuestros pueblos. La retirada de lo público, la privatización o mercantilización de los servicios públicos, la desprotección generalizada de la clase trabajadora producto de la privatización de la seguridad social y el desmantelamiento de los sistemas de protección social o la obligación de que las empresas públicas tengan que operar priorizando la función mercantil sobre la función social son todas políticas antipopulares.
Las fuerzas del mercado y la lógica del libre comercio son profundamente antidemocráticas, porque atentan contra las bases de reproducción social de nuestros pueblos. Hoy, que vemos en tiempo real los ataques a la democracia, es imprescindible mostrar cómo se conecta en la economía estos ataques, cómo se orquesta el saqueo, cómo se doblega y se subordina la soberanía de nuestros países, cómo se planifica el despojo. La economía y el comercio son dos pilares que deben estar al servicio del bienestar de nuestros pueblos, fue ese también el reclamo de rechazo al ALCA.
LA INTEGRACIÓN REGIONAL COMO RESPUESTA A LA CRISIS MÚLTIPLE
Veinte años después de este triunfo popular, sindicatos, movimientos y organizaciones sociales –feministas, campesinos, por la justicia ambiental– se reunieron para reflexionar sobre el momento político actual a la luz de la apuesta por una integración regional de los pueblos. El rechazo al ALCA ofició de piedra fundacional para profundizar y debatir sobre las propuestas de integración regional. Los movimientos y organizaciones sociales vienen construyendo una apuesta estratégica en ese sentido: profundizar las democracias también requiere de integración regional, una que aúne las propuestas y soluciones elaboradas históricamente por la clase trabajadora, los feminismos, el movimiento por la justicia ambiental, el campesinado, los pueblos indígenas y cada uno de los sujetos políticos dispuestos a construir la unidad en la diversidad bajo principios constitutivos de la justicia y la reciprocidad.
Con luces y sombras, los procesos de integración regional en nuestra región han estado atravesados por diferentes lógicas, pero, en todos los tiempos, las articulaciones y plataformas sociales políticas han puesto en el centro del debate la importancia de fortalecerlos.
¿Qué es esa integración desde los pueblos? ¿Qué tipo de construcción de integración se necesita y cómo se organiza para alcanzarla? ¿Cómo se construyen canales de comunicación y diálogo estratégicos con los gobiernos progresistas y de izquierda? ¿Cómo asegurar que esa integración sea realmente popular, que construya políticas públicas de transformación social? La experiencia histórica confirma que un tratado de libre comercio no puede devolver justicia social, económica, ambiental o de género. Un tratado de libre comercio no puede darnos una universidad en la triple frontera como la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, que intenta garantizar el acceso a la educación terciaria como derecho. Pero ¿por dónde camina esa integración? Las propuestas programáticas que los movimientos populares vienen construyendo nos guían en ese sentido:
Una integración internacionalista que reconoce los vínculos entre capitalismo, racismo, patriarcado, colonialismo y clase. Es decir, una integración que tendrá que ser abiertamente antirracista, anticapitalista, anticolonialista, antipatriarcal y antimperialista si pretende transformar la realidad.
Los ejes orientadores en la construcción de esa integración regional ponen en el centro la vida a través de hacer foco en las necesidades de los pueblos: justicia ambiental, trabajo digno, protección social, educación, agua, salud, vivienda, democratización energética, derechos humanos, soberanía alimentaria, autodeterminación de los pueblos, paz, combate a la violencia y discriminación. La integración tendrá sentido si ataca la raíz de las opresiones y transforma las condiciones de vida de nuestros pueblos. Forjar esta integración es forjar y fortalecer la democracia, y no cualquier democracia, sino una al servicio de los pueblos.
En esta programática, integración y soberanía a veces aparecen como sinónimos. Y aunque no lo son, en verdad la integración regional es también construcción de soberanía regional, que responda con contundencia a los ataques injerencistas de fuerzas coloniales e imperialistas como los que observamos en el Caribe y en Venezuela. En tiempos en los que nuestra soberanía está en jaque, la integración regional de los pueblos nos recuerda que mirarnos como región y desde la región es autodeterminarnos como pueblos. América Latina y el Caribe ha vivido, una y otra vez, la renovación de ciclos de endeudamiento, injerencismo y prácticas imperiales ancladas en la aún vigente doctrina Monroe. Hacer retroceder estas prácticas y racionalidades es posible construyendo soberanía, autodeterminación, integración regional y solidaridad internacionalista.
Y hablar de soberanía regional también es hablar de ampliar nuestros márgenes de control y gestión sobre nuestros bienes comunes, territorios y servicios públicos como región. Esa soberanía se debe conquistar desandando el legado colonial y con políticas públicas concretas que reivindiquen la identidad latinoamericana y caribeña.
Por último, la construcción de integración regional es también una herramienta de disputa por la democratización del multilateralismo, para potenciar las voces del Sur global y articularlas de manera estratégica para volver a recuperar el debate sobre el derecho al desarrollo y un nuevo orden económico mundial que corra a la región del eje del neoliberalismo y la desacople de seguir siendo una pieza del engranaje de acumulación del Norte global. Esta es una discusión mayúscula y no hay país de nuestra región que la pueda dar en solitario.
Esta conmemoración de la derrota del ALCA emerge como un momento más en un proceso de apuesta por construir la integración regional de los pueblos. Hace poco tiempo estos mismos movimientos y organizaciones sociales se dieron cita en Foz de Iguazú, en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos en febrero de 2024, en la que se puso en alto esta agenda, con acuerdos programáticos que reconocen la diversidad en la unidad. El pasado 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata se reafirmó este camino de continuidad que tendrá como próximos momentos estratégicos la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe en Santa Marta, Colombia, el 8 y 9 de noviembre en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, entre el 12 y el 16 de noviembre en el marco de la COP30 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
A 20 años de aquella gesta, el encuentro en Mar del Plata ratificó la vigencia de las luchas anticoloniales, antimperialistas y por la integración regional.