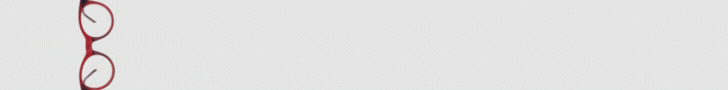Algo así como la mitad de los trabajadores del país definen su salario en esta ronda, la onceava desde que el primer gobierno de Tabaré Vázquez reinstaló la negociación tripartita. El 30 de junio vencieron los convenios que regulaban la remuneración de 660 mil. Los que atañen a otros 100 mil vienen caducando este segundo semestre. Y, desde el 1 de agosto, toda esa gente está negociando.
A principios de julio, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, calculaba que en tres meses estaría cerrando el grueso de las mesas, según dijo al semanario, pero no ha sido así. Barrios es socióloga, ya ha actuado como negociadora en unas cuantas rondas y le toca la responsabilidad de dirigir esas conversaciones en la actual administración.
Se trata de reequilibrar la balanza. En el último quinquenio, como mostró recientemente un estudio del Instituto Cuesta Duarte, si bien aumentaron las horas trabajadas, disminuyó la porción del PBI destinada a pagar salarios. Había llegado a ser el 43,5 por ciento del PBI en 2014. La administración de Lacalle Pou la dejó en el 40.1
«Si bien los convenios vencieron el 30 de junio, las negociaciones sobre los lineamientos del Poder Ejecutivo hicieron que las mesas recién empezaran a reunirse en agosto. Es cierto, de todos modos, que ya se cumplieron los 90 días que nos habíamos dado para negociar. Sin perjuicio de eso, no encontramos elementos para pensar que está pasando algo distinto a otras rondas», explicó Barrios a Brecha la tarde del martes, tras la sesión del Consejo Superior Tripartito, en la que el ministerio, los empresarios y los trabajadores evaluaron de manera conjunta la marcha del diálogo.
Para la socióloga, los acuerdos se acelerarán en los próximos días. «Ayer habían cerrado el 30 por ciento de las mesas. Hoy ya es casi el 40», anotó.
Fabio Riverón, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios (Fuecys), tampoco está alarmado por la demora. «Todos hemos tenido nuestra cuota parte en esto. La ronda arrancó tarde. Los actores sociales tampoco apuramos al ministerio para que las reuniones fueran más seguidas. En alguna ronda fueron semanales. En esta, a veces nos encontramos cada 15 o 20 días», relató.
De todos modos, los plazos urgen. Los trabajadores necesitan el ajuste y para los empresarios también es bueno que no se les sigan acumulando obligaciones retroactivas. «No tenemos que olvidarnos de que en Uruguay el 75 por ciento de las empresas son medianas o pequeñas. Para las grandes, reliquidar cuatro meses no significa un problema financiero ni administrativo, pero es distinto para las chicas», explicó el sindicalista de Fuecys.
Pero aún no puede saberse si la etapa dejará un resultado significativo en materia salarial. El Cuesta Duarte calculó que el 2024 terminó con 218 mil asalariados formales cobrando remuneraciones sumergidas. Quizá a fin de mes, cuando vuelva a reunirse el Consejo Superior Tripartito, pueda saberse si ese número disminuyó.
Lo que sí se sabe es que no ha habido avances destacables en asuntos que el ministerio quiso poner sobre la mesa: acuerdos dirigidos a aliviar la carga de los cuidados que asumen las trabajadoras o a manejar
los problemas de salud mental como lo que son, no simplemente desde el punto de vista disciplinario.
«Esos temas no tuvieron la presencia que hubiéramos querido», confesó Barrios. «En esas materias hay mucho para hacer desde el mundo del trabajo. Debe entenderse que la vida del trabajador tiene dimensiones que exceden lo estrictamente productivo. Veremos cuál es el resultado cuando a finales de noviembre podamos pasar raya», apreció.
Para Riverón, los lineamientos planteados por el Poder Ejecutivo influyeron para mal en este aspecto. «Tengo la sensación de que encorsetaron las conversaciones. Los empresarios partieron de la base de que, negociando o no, tendrían que otorgar entre un 2 y un 4 por ciento de crecimiento del salario, dependiendo de la franja. Y no estuvieron dispuestos a incorporar beneficios que al final podían resultar más caros que el ajuste salarial», dijo, aludiendo a que el gobierno planteó aumentos diferenciales en función de si el salario es menor que 38.950 pesos (primera franja), si supera esa cifra, pero es inferior a 165.229 (segunda), o si excede este último valor (tercera).
En todo caso, en esta ronda el empresariado no parece haber tomado nota de problemas que los políticos de todos los colores coincidieron en subrayar durante la última contienda electoral.

BUKELE Y COMPAÑÍA
De los 218 mil salarios sumergidos, 60.500 son del comercio y los servicios. «Casi toda esa cifra se explica por la remuneración de las dos categorías peor remuneradas del ramo. Y, como hemos venido denunciando, eso se viene agravando por la aparición de una nueva forma de precarización que son los contratos por seis o cuatro horas», explicó Riverón.
Esa práctica se estaría extendiendo en los supermercados y las tiendas. Fuecys negocia en 32 mesas, y la que corresponde al supermercadismo es una de las dos que no avanza. Es difícil encontrarle una explicación económica al bloqueo. Por eso, la federación le ha pedido a la Dirección Nacional de Trabajo que tome cartas en el asunto.
«Es un sector cada vez más concentrado, en manos de multinacionales. Disco –que incluye Devoto y Géant– fue comprado hace poco por el Grupo Calleja, de origen salvadoreño. Tienda Inglesa ya no está en manos de Walmart, pero pasó a un fondo de inversiones multinacional. Tata sigue siendo de [el Grupo] De Narváez que, vinculado a Chango Más, está tratando de comprar Carrefour. Es decir, estamos ante un escenario de clara expansión», describió el sindicalista.
No se trata solo de crecimiento, sino de crecimiento concentrado, lo que permite que esas empresas mejoren aún más su rentabilidad. «Lo que está pasando es que estos grupos logran negociar acuerdos diferenciales con los proveedores», anotó Riverón. Es cierto que durante la pandemia el supermercadismo perdió algunos puntos contra el comercio de cercanías y que las prácticas de consumo sufrieron transformaciones. Pero una de ellas, la de las compras online, viene beneficiando de manera clara al sector.
Al capital nacional que queda en el rubro tampoco le va mal. «La cadena El Dorado –después de estar muchos años en una situación de estabilidad en lo que tiene que ver con la cantidad de locales– ha empezado a expandirse, sobre todo viniéndose al centro de la capital. La próxima apertura del local de Garzón y Batlle y Ordóñez va a ser importante», observó el sindicalista.
La otra mesa que no avanza es la de las empresas que suministran mano de obra (servicios varios, excepto limpieza). «En realidad retrocede. En la reunión del lunes trajeron algo peor de lo que teníamos diez días atrás», apunta Riverón. En este ramo, la dificultad no surge de lidiar con megaempresas extranjeras, sino con un viejo conocido: «El Estado es el principal cliente de estas empresas», anotó. Naturalmente, el Poder Ejecutivo tiene especial interés en que el eventual aumento salarial no se traslade a los precios del servicio. El hecho de que la parte empresarial esté dividida (hay dos cámaras en el negocio) no ayuda a que las cosas fluyan.
LA VACA ATADA
Los trabajadores rurales están más que acostumbrados a que las negociaciones no fluyan. Que ese grupo no acuerde y el Poder Ejecutivo deba intervenir decretando el ajuste ha sido un hecho recurrente desde su creación. Pero en esta ronda «es una mesa que está negociando», valoró Barrios.
Para Marcelo Amaya, conductor de la Unatra (Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines), la cosa es qué es lo que se está negociando. Porque, a pesar de que desde la pandemia el producto agropecuario ha crecido el 12 por ciento y el salario real ha disminuido casi un punto, las propuestas que el sector empleador ha puesto sobre la mesa se dirigen a recortar derechos.
Uno de esos recortes refiere a la duración de la jornada. Las patronales aspiran a que las 48 horas semanales que deben cumplir los asalariados no se distribuyan necesariamente en jornadas de ocho. Quieren que, si un día conviene que hagan 12, las hagan y no se computen como extras, sino que devuelvan haciendo trabajar solo cuatro algún otro día. «Sabiendo las dificultades que hay para la fiscalización del trabajo rural, eso se terminaría volviendo una pérdida de derechos», argumentó el dirigente.
Ahora la cosa está formalmente trancada porque los empresarios se niegan a considerar nada si no se computa la vivienda y la alimentación como parte del salario. Aunque el 38 por ciento de los trabajadores del sector reciben salarios sumergidos, aun sumando esos montos, pasan a la segunda franja, con lo que el porcentaje de ajuste a recibir sería menor. «Nosotros estamos esperando algunos informes jurídicos sobre el punto que quizá nos permitan destrabar la situación», explicó Barrios.
Pero, entre tanto, ningún otro tema prospera. Los trabajadores del arroz, por ejemplo, vienen planteando hace varias rondas que se limite el área de riego por empleado. Los motivos son varios. El agua utilizada contiene cada vez más agroquímicos, lo que hace que una labor que antes se hacía descalzo ahora deba hacerse de botas, lo que –naturalmente– implica un esfuerzo mayor. La misma presencia de agroquímicos aconseja también que la exposición del trabajador sea limitada y que el tamaño del área a controlar sea en efecto manejable. Como muchas veces no lo es y el agua se desborda hacia potreros vecinos, la práctica habitual es aumentar la dosis de químicos para compensar el líquido perdido.
Los peones de estancia, por su parte, siguen sosteniendo que el apero es un útil de trabajo y que, por lo tanto, los empleadores deben hacerse cargo de proveerlo. Tampoco ha habido espacio para discutir cuestiones de salud y seguridad, y conviene recordar que en el último quinquenio falleció un trabajador rural cada mes y medio por tener que salir al campo en condiciones climáticas adversas.
PASÁNDOLES EL TRAPO
Pero hay una cosa por la que la onceava ronda merecería ser recordada. Si bien el texto se seguía negociando en el momento en que se redactaban estas líneas, la Liga de Amas de Casa ha aceptado el reclamo del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) de establecer categorías remuneradas de manera diferente de acuerdo a las funciones cumplidas.
Se trata de una clasificación con que contaban ya todas las ramas de actividad. Casi todas desde la primera ronda. Pero desde 2008, año en que el sindicato fue refundado a partir de una convocatoria organizada por el PIT-CNT, la parte empleadora se había resistido a las sucesivas propuestas.
Para alcanzar el acuerdo, las trabajadoras tuvieron que reducir su pretensión inicial de que las categorías fueran cinco. Quedaron tres: limpieza, limpieza y cocina, y limpieza, cocina y cuidados. «Nosotras no podíamos entender cómo había patronas que pensaban que cuidar a su mamá valía lo mismo que limpiar un piso», contó a Brecha Laura Rivero, presidenta del SUTD.
La redacción final establecerá un período de transición para facilitar la adecuación de los contratos. En adelante, el empleador deberá incluir la categoría de la trabajadora en la declaración jurada que está obligado a presentar ante el Banco de Previsión Social en el momento de efectuar la contratación.
«Si se concreta, será un gran logro, histórico. En América Latina solo Argentina tiene categorías. Pero, en ese país, la categorización no fue fruto de la negociación de las partes, sino una resolución del gobierno», apreció la dirigente.
La idea es que se firme esta mañana. El acuerdo también significará una adecuada interpretación de las pautas del Poder Ejecutivo, en tanto diferenciar la remuneración por categoría significa que las trabajadoras que ocupan las dos superiores deben recibir un aumento adicional al de las pautas.
Para la directora de Trabajo no cabía otra lectura: «La ley del Consejo de Salarios, que es la que le da el marco a la negociación colectiva en Uruguay, da la potestad de negociar salarios mínimos por categorías. Entonces, al estar creando categorías, no estás en el esquema del aumento de salarios para el que se establecieron los lineamientos», expresó la funcionaria.
- «La participación de la masa salarial en el producto», Instituto Cuesta Duarte, octubre de 2025. ↩︎