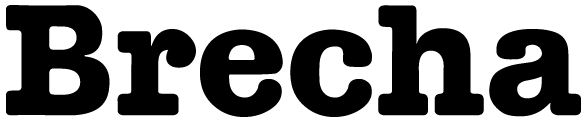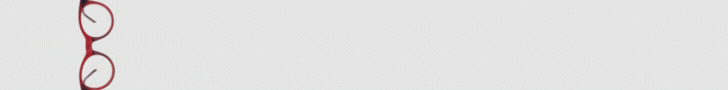Uruguay es un país que se ufana de su tradición humanista, y la defensa de los derechos forma parte de su relato fundacional. Sin embargo, persiste una forma de violencia silenciada: el maltrato animal. Más allá de las leyes existentes y de ciertos avances institucionales, la impunidad ante el abuso, el abandono y la crueldad hacia animales continúa siendo una constante. Es una herida abierta en nuestra ética social, una deuda que tenemos con los más vulnerables.
Desde hace más de una década existe una ley de protección animal –la 18.471–, que establece la tenencia responsable y prohíbe el maltrato injustificado. Pero, en la práctica, el cumplimiento de esta normativa es errático, las sanciones son irrisorias y el control estatal, testimonial. La falta de sanciones penales para los casos de crueldad extrema convierte la ley en un recurso decorativo, ineficaz frente a la violencia sistemática que miles de animales padecen a diario.
En los últimos tiempos, el debate en torno a las jineteadas –reglamentadas recientemente por el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA)– ha vuelto a poner en evidencia una contradicción profunda: ¿es compatible el maltrato con la tradición? ¿Acaso los espectáculos en los que se expone al sufrimiento –en este caso a caballos– pueden seguir amparados por el folclore? Las organizaciones defensoras de los animales, muchas veces tratadas con condescendencia o ridiculizadas en los medios, lo tienen claro: ninguna tradición justifica el dolor.
Pero los casos de maltrato no se limitan a los eventos públicos. En Canelones, una edila del Partido Nacional fue denunciada luego de que se hallaran decenas de perros en su refugio en condiciones deplorables, sin alimento ni atención veterinaria, y con al menos siete cadáveres en estado de descomposición. A pesar de las denuncias previas de vecinos y activistas, las autoridades no actuaron a tiempo. La cobertura mediática de este comportamiento escandaloso de una representante pública apenas rozó la superficie de una realidad más profunda: el descontrol institucional, la desidia y el abandono.
En barrios como el Kennedy de Maldonado la situación es crónica. Perros encadenados, sin acceso a sombra ni agua, visibles a plena luz del día. Los reclamos de los vecinos a las autoridades terminan cayendo en saco roto. La situación de los gatos callejeros no es mejor: hay enormes colonias sin control, donde se reproducen y malviven, sin atisbo de ser esterilizados y vacunados para controlar su proliferación y darles una mejor calidad de vida. El INBA, que nació con fines loables, carece de los recursos y el poder operativo para dar respuesta. Mientras tanto, el maltrato continúa normalizado, naturalizado, invisibilizado.
En contraste, la sociedad civil se organiza para cubrir el vacío del Estado. Organizaciones como Ecqus, Animales Sin Hogar o Amigos de los Animales –con escaso apoyo público– rescatan, alimentan, castran, curan y adoptan animales abandonados. Más que ONG, son trincheras éticas que resisten frente a una cultura del desinterés. Estas agrupaciones no solo actúan, también denuncian y proponen: desde planes de esterilización masiva hasta educación en tenencia responsable y marcos normativos claros para refugios.
Uruguay debería tomar ejemplo de países como España y Perú, que han avanzado hacia legislaciones que reconocen a los animales como seres sintientes y han incorporado penas de prisión efectivas para casos de crueldad. En España, incluso los animales domésticos forman parte de las decisiones judiciales en divorcios, mientras que en Perú la Ley de Protección y Bienestar Animal considera delito penal la agresión, la tortura o la muerte de animales, con sanciones de hasta cinco años.
En definitiva, se debería crear un registro obligatorio con identificación por microchip, establecer infracciones y sanciones claras, exigir protocolos de tenencia responsable y gestión poblacional, hacer un control ético y eficaz de colonias felinas (modelo CER: captura, esterilización y retorno a su lugar de origen), reglamentar la cría y venta de animales (criadores registrados, control online), y fortalecer institucionalmente los órganos encargados de fiscalizar y aplicar la norma.
La ley debería exigir a los gobiernos departamentales la creación de centros de acogida y la elaboración de protocolos de emergencia. Es esencial establecer también campañas educativas y programas de esterilización con recursos públicos.
El respeto a los animales no es un lujo progresista ni una moda urbana. Es parte de una ética pública que debe incluir a quienes no tienen voz ni herramientas para defenderse. La violencia contra los animales no es una anécdota aislada: muchas veces, es la antesala o el reflejo de otras formas de violencia naturalizadas en la sociedad.
Hoy más que nunca, cuando el desprecio por la vida se manifiesta en múltiples planos –desde el hacinamiento carcelario hasta la violencia doméstica y escolar–, proteger a los animales también es una forma de construir un país más justo, empático y democrático. Porque lo que somos como sociedad se mide también en cómo tratamos a los más débiles. Y en eso todavía estamos muy lejos de aprobar.