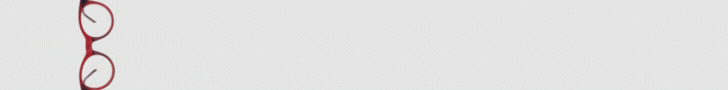Vivimos en ciudades fragmentadas que dan cuenta de una sociedad fragmentada. En todo el mundo el tejido urbano se desgarra en centros y periferias. Este proceso no se debe a las leyes de la termodinámica: es un efecto de la acción del capital y su explotación de la ciudad convertida en mercancía o activo financiero. Las ciudades se segregan cada vez más según funciones (producción, vivienda, consumo, control) y grupos humanos (dueños, por un lado, desposeídos, por el otro).
A mediados de octubre la bancada de senadores del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que propone la creación del Consejo Consultivo Honorario del Derecho de la Ciudad. En principio siempre es una buena noticia que un partido que tiene la intención de representar a las clases populares promueva a la interna de las instituciones la ampliación y la protección de derechos.
Quienes hemos militado y reflexionado a partir del concepto de derecho a la ciudad lo hacemos en el entendido de que la ciudad es aquel espacio donde se da el encuentro de las personas y donde se mezclan las funciones de producción y reproducción, los cuidados, el ocio, el trabajo, la cultura, los intercambios. Es una manifestación territorial del modo de producción y expresa las formas, adecuadas o no, justas o no, en las que una sociedad resuelve la vida en común.
Por eso es esencial que el sistema político piense la ciudad. Luego, entre el proyecto de ley y lo que efectivamente tal organismo logre hacer hay un gran trecho, compuesto de modificaciones, reglamentaciones, presupuestos, voluntades políticas, concepciones teóricas. Sobre estas últimas es que quiero reflexionar aquí, porque entiendo que podemos encontrar (al menos) tres interpretaciones sobre el concepto de derecho a la ciudad. Es decir, no estamos todos hablando de lo mismo, aunque sean las mismas palabras.
En primer lugar, hay que señalar el origen del término, propuesto por Henri Lefebvre en París, en 1968, quien pensó lo urbano, aquello de lo que la ciudad es manifestación material, como espacio intangible donde suceden las relaciones no supeditadas al valor de cambio. Es el encuentro y la simultaneidad de lo heterogéneo, incluidos los conflictos, lo que permite la verdadera libertad humana.1
Lo urbano no es ni ocurre únicamente en la ciudad, sino que es la práctica que produce a la ciudad en tanto obra colectiva. Dice Lefebvre que solo la clase obrera habita, porque la «aristocracia burguesa» no habita: comanda y extrae. Este camino lleva al autor a plantear la «urbanización total» como meta de la clase obrera: el control colectivo (la socialización) de todo lo colectivamente producido.2 El derecho a la ciudad, en Lefebvre, es un conocimiento arraigado en la práctica, es praxis (revolucionaria).
La ciudad, prevé el autor, se convertirá en el terreno principal de lucha, al reducirse el trabajo asalariado y espacialmente concentrado, a la vez que las ciudades se hacen más invivibles, por inaccesibles o por hostiles. Esta idea la retoman autores como Harvey y Merrifield,3 que nos llevan a la segunda concepción, desarrollada sobre todo por colectivos militantes. Frente a la realidad de la destrucción violenta de las condiciones materiales de reproducción de la vida, diversas organizaciones sociales contraponen su derecho «a reinventar la ciudad de acuerdo con sus propios deseos», proceso estratégico para la producción de conciencia.
Esta visión militante del término reivindica una participación sustantiva en la forma que adopta la ciudad según la función que queramos priorizar, poniendo en el centro la disyuntiva entre la reproducción de la vida o la acumulación de capital. Un ejemplo que me es muy cercano y muy querido es el proceso que están llevando adelante organizaciones y vecinas de la Ciudad Vieja para el espacio del viejo Club Neptuno. La intención es recuperar suelo público para usos comunitarios, ante el avance de la lógica especuladora sobre el centro urbano. La iniciativa conjuga la planificación con el fortalecimiento del tejido comunitario (con una propuesta elaborada por más de 20 organizaciones barriales), proyectando nuevos deseos y nuevas formas, profundamente democráticas, de hacer ciudad.
Más limitado es el sentido que le dan instituciones como la ONU –retomado por el proyecto de ley en su exposición de motivos, así como por diversas instancias gubernamentales y ONG, entre otras–. Estas definiciones se centran en el acceso a la ciudad y sus bienes, sin definir específicamente qué alcances tiene el derecho a «habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar» de ciudades (como propone el proyecto de ley), ni en qué consiste el derecho al «usufructo equitativo de las ciudades» (carta de Quito, ONU Hábitat).
Como es esperable en nuestra legislación, se reproduce la idea de la conciliación de intereses y, al centrarse en el acceso, estas definiciones prescinden de discutir las relaciones de dominación o propiedad. Dada la lógica conciliatoria, ante los conflictos se espera una resolución negociada, sin considerar que muchas veces los intereses son irreconciliables y la diferencia de poder, demasiado grande.
Bajo esta definición, abundan las iniciativas aisladas, desconectadas de políticas más generales de integración y redistribución, que difícilmente arreglen los problemas estructurales que se viven en barrios, ciudades y pueblos del país. ¿Es posible promover el derecho a la ciudad sin poner en cuestión la forma propietarista del acceso a la vivienda y al suelo? ¿O sin cuestionar un modelo de «desarrollo» que a todo le antepone el crecimiento extractivista y está centrado en el PBI?
La ley habla con la voz de la totalidad, del sentido unívoco. Por eso me parece necesario remarcar la polisemia de este concepto. La filosofía política, la militancia y el gobierno son instancias interconectadas pero diferentes, y eso da cuenta de una riqueza que es propia de una democracia fuerte. La organización colectiva del demos debe necesariamente desbordar lo que la institución puede encauzar y la filosofía debe siempre abrir brechas para el pensamiento y la imaginación.
Es importante que estos tres sentidos se tensionen entre sí y permitan el movimiento. Esto implica asumir conflictos y roces, implica asumir la polisemia a la vez que se toma posición en algún punto de ese espectro de sentidos. Quienes pretenden representar los intereses de las clases populares harían bien en observar procesos como el que describí antes (hay cientos a lo largo y ancho del país), no para abandonar sus obligaciones como representantes electos, sino para pensar formas virtuosas de trabajo conjunto. No se trata de mediar entre partes para encontrar un punto medio. En todo caso, se gana más para nuestros propósitos inventando maneras de promover una organización popular que tienda a una planificación colectiva de lo colectivamente producido, para beneficio de todos y no de unos pocos.
El derecho a la ciudad es una propuesta rica no por lo que implica de acceso –algo que a fin de cuentas puede resolverse, bien o mal, sin modificar las relaciones de dominación–, sino porque nos exige pensar en qué democracia queremos construir. Exige articular esos distintos sentidos, el Estado y la organización colectiva, no desde una lógica de atención a demandas fragmentarias, sino de construcción y proyección hacia los objetivos de las clases que detentan el interés general.
En todos los casos, se trata de un pensamiento integral sobre la ciudad, que incluye la vivienda, la movilidad, el trabajo, el ambiente, los cuidados, la violencia, la producción y la distribución. Se trata, a fin de cuentas, de un asunto político y no meramente técnico. No hay recetas ni prescripciones ni definiciones que den cuenta de todo. Hay y habrá conflictos y contradicciones, sobre todo para quienes pretendan gestionar un Estado pensado para beneficio de la clase dominante con la intención de beneficiar a las clases subalternas.