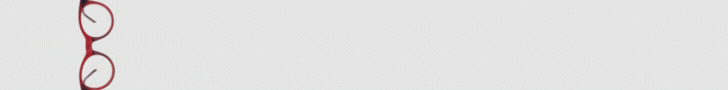—Visitaste Uruguay en 1998 y has estado varias veces en Argentina. ¿Quiénes fueron y quiénes son hoy tus interlocutores sudamericanos?
—Con la Universidad [Nacional] de La Plata mantengo una relación que dura ya un cuarto de siglo y que se ha confirmado y reforzado en esta ocasión a través de un congreso sobre convivencia y desigualdades en América Latina, con muchas intervenciones interesantes, organizado por [la profesora de Historia] Patricia Flier. También tuve la oportunidad de dialogar con Enzo Traverso, un gran historiador del que he leído mucho, pero al que nunca había conocido en persona, y también en esta ocasión aprendí mucho. Luego estuve en Chile, donde mis interlocutores son sobre todo Claudio Rolle, un historiador que también es historiador de la música, y Paulo Álvarez, investigador y activista. Pero, sobre todo, tengo muchas relaciones con Brasil, desde Marieta Moraes de Ferreira, antigua presidenta de la Asociación Internacional de Historia Oral, hasta Ricardo Santhiago, que ha publicado un par de recopilaciones de mis ensayos.
—¿Cuáles son tus libros y ensayos traducidos al español?
—Ya en 2003, Fondo de Cultura Económica tradujo mi libro sobre la masacre nazi de las fosas ardeatinas, La orden ya fue ejecutada. Más recientemente, por iniciativa de la universidad de La Plata, Prohistoria ha publicado una recopilación de mis ensayos de historia oral, que es la más completa que existe [Historias orales, 2016]. Y Prometeo, en Buenos Aires, la ha reeditado y ha publicado además mi libro sobre Bob Dylan, Lluvia y veneno, y también está preparando la edición de mi libro sobre el movimiento Black Lives Matter, La rodilla en el cuello. En definitiva, se trata de un diálogo que comenzó hace más de 40 años, cuando [la historiadora argentina] Dora Schwarzstein publicó por primera vez mi artículo «Historia y memoria: la muerte de Luigi Trastulli», que luego fue reproducido en otras revistas y antologías.
—¿Qué autores han influido en tu trayectoria como intelectual?
—Diría que, en primer lugar, Gianni Bosio, fundador del Instituto Ernesto de Martino para el Conocimiento Crítico y la Presencia Alternativa de las Culturas Populares y Proletarias. Él intuía que para hacer la historia del mundo popular había que partir de las fuentes que el mundo popular produce por sí mismo, y por lo tanto, sobre todo, de las fuentes orales y las canciones populares. Y que el instrumento útil para ello era la grabadora. Luego, en los años sesenta, leí mucha sociología: David Riesman, autor de La muchedumbre solitaria, entre otros. Mi primer libro de historia oral le debe mucho a Carlo Ginzburg. Tanto política como culturalmente, le debo mucho a la cultura afroamericana, desde Malcolm X hasta Toni Morrison. De los escritores de ciencia ficción aprendí la utopía.
—¿Cómo se consolidó la disciplina de la historia oral en Europa y en América Latina?
—En Europa sobre todo con los ingleses, empezando por Paul Thompson, con un enfoque esencialmente sociológico y al principio un poco positivista, pero, por ejemplo, [el historiador británico] Raphael Samuel estaba muy abierto a la relación con la cultura popular y de masas, el consumo, la imaginación, el teatro. Es muy importante el trabajo realizado en España, por ejemplo, por Mercedes Vilanova, que se ha centrado en la cuestión de la memoria, en especial después de la dictadura. Hoy en día me parece que el eje se está desplazando hacia el este, Polonia, Ucrania. En Italia sigue siendo muy marginal. La historiografía académica se resiste. Una gran estudiosa e historiadora oral como Luisa Passerini ha sido marginada durante mucho tiempo. Yo mismo he hecho una carrera académica en una disciplina completamente diferente. En muchos países de Europa y América Latina, el problema de la memoria se refiere a traumas sociales: guerras, dictaduras, genocidios… La historia oral se reconoce como una herramienta de conocimiento, pero también de sanación cultural, por lo que no solo sirve para conocer el pasado, sino también para construir un futuro. El espacio donde se ha realizado el trabajo más importante es sin duda América Latina, primero en Brasil y México, pero luego sobre todo en el Cono Sur.
—¿Cómo entendés el vínculo entre memoria e historia?
—En primer lugar, la memoria es un hecho histórico: la forma en que las personas recuerdan influye en la forma en que se comportan. Por ejemplo, la falsa memoria sobre las fosas ardeatinas tuvo una fuerte influencia en la historia, alimentando la narrativa antifascista y apoyando el revisionismo histórico, lo que contribuyó a llevar a la derecha al poder. En este sentido, no existe una relación entre la historia y la memoria, sino la presencia de la memoria en la historia.
Además, la memoria es ante todo un proceso, un trabajo en el que, de forma consciente o inconsciente, las personas tratan de construir el significado de los acontecimientos pasados y de establecer una relación de sentido entre el pasado y el presente. Por eso, la memoria es un proceso dinámico (las fuentes orales son fuentes también en el sentido de que fluyen, como el agua), el pasado es inmutable, pero el presente es cambiante y el significado del pasado sigue evolucionando y cambiando. Por lo tanto, también existe una historia de la memoria, la forma en que, individual y socialmente, un mismo acontecimiento se recuerda de diferentes maneras en diferentes momentos.
—¿Cómo llegaste a la historia oral y qué dificultades enfrentaste al abordar la investigación desde esta perspectiva analítica? ¿Por qué un historiador se atreve a desplazar el foco y a narrar la historia desde la subjetividad, la intimidad, la cotidianeidad?
—Fue sobre todo cuando me di cuenta de que gran parte de las historias que me contaban los cantores populares para contextualizar las canciones eran erróneas (la famosa fecha de la muerte del joven obrero italiano Luigi Trastulli, asesinado por la Policía en 1949 y que todos siguen situando en 1953). Aparte de algunas páginas del historiador Gianni Bosio, ni siquiera sabía que existía la historia oral, y no estaba al corriente de las críticas de los historiadores sobre la fiabilidad de las fuentes orales. Como tenía una formación más literaria que histórica, me pareció que precisamente en los errores estaba el significado: la imaginación, el deseo, en otras palabras, la subjetividad, la relación del narrador con la historia narrada. Empecé la investigación de campo buscando la música popular como expresión histórica de las clases no hegemónicas, y el trabajo sobre la historia oral es
la continuación: ¿cómo se expresan, cómo están presentes en la historia los sujetos del mundo popular? La motivación era fundamentalmente política y sigue siéndolo. Si seguimos excluyendo de la historia a los obreros, los campesinos, las mujeres, los niños, los migrantes, las minorías, no solo no entendemos nada de la historia de las élites, sino que construimos los cimientos ideológicos de la injusticia.
—Pasados más de 20 años de un libro icónico como La orden ya fue ejecutada. Roma, las fosas ardeatinas, la memoria, ¿qué cambios hay en la historiografía respecto a la historia oral?
—El libro sobre las fosas ardeatinas supuso un punto de inflexión por dos razones. En primer lugar, porque, a pesar de ser un libro militante, mantenía todas las características de la historiografía académica (en el mejor sentido de la palabra): control riguroso de las fuentes, uso de una pluralidad de fuentes (sobre todo, y en primer lugar, fuentes orales, pero también de archivo e impresas), bibliografía… Y, en segundo lugar, porque llegó en el momento adecuado, cuando la agresión del revisionismo histórico y la llegada al poder de una derecha que incluía también a los fascistas hicieron comprender incluso a los historiadores más reacios que la memoria no es una mera huella perecedera y poco fiable de los acontecimientos pasados, sino una fuerza activa en el presente. Esto no significa que los historiadores italianos hayan comenzado a hacer también historia oral, sino que al menos reconocen su valor.
—¿Y qué ha cambiado en vos como investigador desde entonces respecto de la perspectiva analítica de la historia oral, del trabajo con entrevistas y testimonios?
—Es difícil señalar cambios específicos, pero diría que el trabajo de historia oral, las aproximadamente 1.000 entrevistas que he realizado y, por lo tanto, los cientos de personas que he conocido y escuchado han sido mi verdadera escuela y han formado mi identidad actual. En comparación con el principio, me he liberado de ciertas rémoras metodológicas, como la pretendida neutralidad e invisibilidad del investigador, que cuando empecé, sin ninguna formación real, creía que debía respetar; y, en cambio, he profundizado en la dimensión del diálogo, de la entrevista como intercambio de miradas. De alguna manera, siempre salgo de la entrevista con una idea diferente de mí mismo.
—Como referente de la historia oral, prestigioso intelectual con una sólida posición académica en Italia, ¿por qué creés que a muchos académicos les cuesta tanto considerar la importancia de la historia oral, la importancia de trabajar con testimonios?
—Hay razones buenas y malas. La peor de todas es la pereza: no solo la pereza mental de no salir de las propias costumbres, de no cambiar las propias prácticas (en definitiva, la falta de imaginación), sino también la pereza física; hacer historia oral significa salir de la propia habitación, de la propia oficina, de la propia biblioteca, y aventurarse en el espacio: bajar a la calle, escalar montañas, enfrentarse a la diversidad dinámica de los seres humanos en lugar de a la (apasionante y tranquilizadora) certeza de los documentos ya constituidos. Y pereza también en repetir las mismas críticas que se han hecho a la historia oral durante 50 años sin informarse sobre cómo las han recibido y elaborado los historiadores orales. La buena razón radica en el hecho de que, precisamente por estar al margen de la profesión histórica, parte de la historia oral es diletante y superficial, a pesar de las buenas intenciones, y merece ser criticada.
—¿Cuál es el lugar de la imaginación en la historia oral?
—Diría que hay dos niveles. Por un lado, reconocer el significado creativo de la imaginación de las personas entrevistadas, la forma en que las distorsiones imaginarias del relato revelan la subjetividad, pero también la forma en que las personas se imaginan a sí mismas y al futuro (un gran antropólogo e historiador brasileño, Carlos Sebe Bom Meihy, ha trabajado mucho sobre los sueños de los migrantes brasileños en Nueva York). Por otro lado, la imaginación del propio investigador: se necesita imaginación para formular las preguntas, identificar los problemas y elegir los temas que se van a investigar de modo que se salga de los marcos mentales y disciplinarios preestablecidos.
—¿Cuáles son las investigaciones que más te han apasionado como historiador oral?
—Durante más de 50 años he reconstruido la memoria histórica de la ciudad obrera de Terni y seguido sus cambios; he hecho lo mismo durante más de 30 años en Harlan, en Kentucky [Estados Unidos]. Crecí en Terni, pero la dejé
y creí que quería olvidarla hasta que la historia oral me llevó de vuelta allí y me hizo redescubrirla como mi ciudad. A su manera, después de tantos años, tantas amistades y tanta pasión, Harlan también es mi ciudad natal. Luego, mi verdadera ciudad natal, Roma: ahí, primero, el trabajo en los barrios marginales, en los suburbios más pobres, con el movimiento de lucha por la vivienda, luego, la historia de las fosas ardeatinas y la tradición antifascista, y, más recientemente, la recopilación de la música de los inmigrantes de todo el mundo en Roma son las cosas que me hacen sentir que pertenezco a esta ciudad.
—¿Qué diálogo pueden establecer entonces tus investigaciones sobre el conflicto social y la protesta en Kentucky con las luchas sociales en Terni?
—En ambos casos me fascinaba la estrecha relación entre la memoria histórica y la música popular: la capacidad de expresar conceptos nuevos (el antifascismo, la huelga) utilizando formas tradicionales: góspel, canción narrativa, canto de trabajo… En ambos lugares, la industrialización (incluidas las minas) se impuso rápidamente desde el exterior, por lo que los trabajadores no tuvieron tiempo de olvidar su cultura preindustrial, pero la utilizaron tanto para expresarse como obreros o mineros como para medir la distancia entre su cultura y la nueva organización de la sociedad (por ejemplo, la diferente relación con el tiempo).
—¿Qué impresiones te ha dejado este nuevo viaje por el Cono Sur latinoamericano?
—Me emocionó mucho llegar a Montevideo y encontrar la universidad ocupada, unida por profesores y estudiantes. También en La Plata, donde el momento más emocionante fue el encuentro que tuve con Traverso, con los estudiantes de la Facultad de Humanidades de La Plata, más de 100 chicos y chicas atentos, apasionados, con preguntas e intervenciones muy precisas… Esto es una señal de que, a pesar de la agresividad y los éxitos de la derecha más extrema, existe una resistencia cultural y política, sobre todo entre las generaciones más jóvenes (como también ocurre en Italia), en la universidad y en el mundo de la cultura.
Marina Cardozo es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.