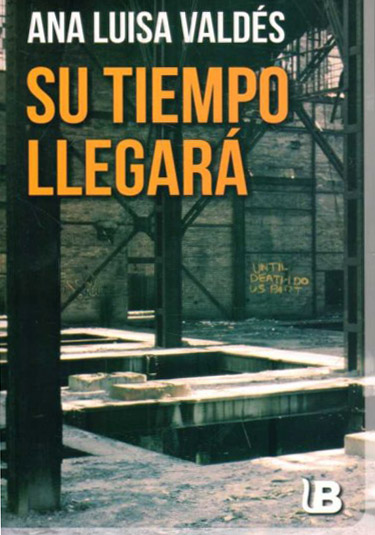Es también reinvención del pasado, juicio y balance de lo vivido. Y algo más: literatura. Ana Luisa Valdés es escritora, y la natural ambición artística que tiene respecto de las palabras define la singularidad de esta memoria.
En el breve prólogo, Valdés recuerda que al húngaro y premio Nobel de literatura Imre Kertész le tomó 30 años escribir sobre su experiencia en Auschwitz, y confiesa: “Yo también necesité 30 años para tener suficiente distancia con respecto a la joven de 19 años que fue arrestada en 1972”. En ningún caso la condición de escritor facilitó el desafío. Ana Luisa sumó a la demora otro distanciamiento, ya que escribió la primera versión de su testimonio en sueco, lengua aprendida en el exilio.
Todos los testimonios relacionados con la represión y el horror deben superar los límites de lo indecible, pero hay además una búsqueda de expresión de la subjetividad que necesita asegurarse espacios de libertad, territorios liberados de cualquier atisbo de censura, así se origine en grupos de pertenencia –la familia o los camaradas– o aun la que se ha internalizado. Ni decir ni decirse es tarea fácil. Y ser libre, una de las cosas más difíciles en la vida. Si recurrir a otra lengua fue una estrategia de libertad, parece oportuno recordar que, según Proust, la literatura es como escribir “en un idioma extranjero”. Aunque la materia sea el pasado, las palabras deben reinventarlo. Las estrategias de la literatura también conquistan libertad. El regreso a la lengua propia, según se desprende del prólogo, no parece haber sido un trámite fácil, sino una compleja experiencia de reescritura.
Había una vez… No se equivoca Alicia Migdal en las palabras de la contratapa cuando reconoce una tonalidad mítica en esta historia, cierto aire de leyenda que define la voz de esta escritora. Ese tono es el adecuado para contar el universo, y tal vez por eso la historia se ensancha y aborda un antes de la cárcel: la infancia, la familia, la iniciación en la literatura y el amor, y un después: el exilio, el compromiso con la causa palestina, los regresos a Uruguay. El tono mítico tiene algo que conforta a pesar del pesar que cuenta. Acaso es la certeza de que todo puede ser contado y comprendido y que, salomónicamente, todo pasa, porque pasar es el destino humano. Esa tácita confianza en la palabra que tienen los relatos míticos, esa su radical vitalidad, hace a este libro adecuado para comunicar a lectores ajenos al circuito de implicados o especialistas, un tipo de testimonio que difícilmente cruza esas fronteras.
Un ejemplo del relato de infancia: “En Montevideo busco la casa en donde vivíamos como niñas, el único lugar en la ciudad que todavía llamo ‘casa’. La casa que mis abuelos maternos hicieron construir a principios de siglo. La casa ha cambiado de dueños muchas veces. Primero se mudó un médico y derribó las paredes de los dormitorios para hacer una clínica. Luego se mudó un policía que hizo un aislamiento en las paredes para practicar tiro al blanco. Cuando él y su mujer se separaron le vendieron la casa a la Iglesia Católica, que la convirtió en un hogar para hombres mayores sin familia. Cuando la Iglesia cerró el hogar la casa se convirtió en una whisquería, en donde las chicas casi sin ropa invitaban con champán falso y falsos besos. Yo sé, porque pasé por al lado muchas veces y vi el cortinado rojo y la lámpara roja titilando”.
Se trata de un estilo hospitalario que recibe la sensualidad del mundo y su admirable variedad aunque lo contado se ciña a la relación de una vida en un tiempo de represión. Cuando la protagonista está castigada en el calabozo, la obligan a estar caminando, vigilan por la mirilla que no se siente a descansar. Escribe la narradora: “Entre seis y nueve de la noche estaba obligada a caminar; cuántos quilómetros caminé no sé, quizás la distancia entre Trondeheim y Santiago de Compostela, adonde los peregrinos llegaban después de un año de recorrer los caminos medievales de Europa”. Efecto de su asociación, el calabozo se agranda; ella sigue castigada, pero las palabras han dejado entrar la magnitud esperanzadora de la vida.
RETRATO DE FAMILIA. Su tiempo llegará, que toma el título de una canción de la guerra civil española, está escrito sobre capítulos breves con títulos que acentúan el fragmentarismo de lo contado. Hay una saga familiar donde convive la nostalgia de la gran familia tradicional en contrapunto con el breve núcleo disfuncional de padres separados que la militancia de las dos hermanas en el Mln agrava, y hay un detenerse en distintos momentos, lugares y personajes, elegidos por el arbitrio emocional de la memoria.
“Mi abuela, las sirvientas y las monjas eran mi seguridad, mientras mis padres eran invisibles. Llegaban de noche, nos despertaban con un bombón después de haber estado en el cine o en una fiesta. Era nuestra empleada, Enilda, quien nos leía cuentos de noche. Y era el abuelo el que nos acompañaba a la escuela todos los días.” Todo era así. Hay una fatalidad gramatical que alivia el infortunio o lo dice de un modo desdramatizado. Cuando esa frágil seguridad se desmorone con la muerte de los abuelos y la separación de los padres, la misma impasibilidad del decir dará la tristeza de lo vivido sin perder la vitalidad que anima siempre a la protagonista y al relato. Ana Luisa cuenta la escena de la primera visita de sus padres, ya separados, a la cárcel. Frente a ella presa, los progenitores, que estaban ajenos a su militancia, empiezan una discusión y se echan las culpas. Una breve línea, atroz en su simpleza, termina el capítulo: “Mi padre se fue enojado y nunca más me visitó”.
Ana Luisa Valdés estuvo, desde sus 19, cuatro años presa; su hermana menor, Amalia, que se autoexilió en Chile a los 17, no tuvo contacto con la familia durante seis años. Para la madre, una hija presa y otra desaparecida hasta el demorado reencuentro en el exilio. La peripecia familiar va llegando al lector por partes, escenas de familia que se proyectan hacia el futuro o recapitulan y acaban por componer un retrato. A pesar de la fragmentación, esos movimientos crean una evolución en la historia y una conversión en las personas. De la madre, crecida en el dolor. También hay una reconciliación que se da sólo través de la escritura. Y, por eso, trasciende a los lectores con un efecto sanador.
SIN HÉROES. El señalado vitalismo, que hace al espíritu y al estilo, no aguanta indemne el implacable avance de un tiempo enrarecido y del llano horror. La tortura contada con simplicidad calma no se mitiga. Hay, sin embargo, un capítulo paradójicamente más perturbador aunque lo que cuenta es en los hechos trivial. Lleva por título “Mi propia traición” y, desproporcionadamente, da cuenta del momento en que a consecuencia de los interrogatorios y la tortura, la protagonista da el nombre de una amiga a quien ella había reclutado. Lo da con la casi certeza de que ella y su familia se han ido del país. La escena en que los soldados van a golpear la puerta de la amiga, el alivio porque nadie responde, pero luego la puerta que se abre y el reconocimiento en el hombre asombrado que sale al marido de su amiga y, detrás, ella y los niños, está narrada con economía y sencillez, pero es desvastadora. “Esa noche cambié para siempre”, es la frase que sigue al relato y deja a la protagonista llena de angustia y al lector el compartido reconocimiento “de que este no era un tiempo para héroes”. En otro capítulo la narradora va a buscar a esa amiga a quien entregó para pedirle perdón. Descubre que ya había sido perdonada; “ahora tenía que perdonarme yo”, concluye.
El proceso de reconciliación pasa también por dejar testimonio crítico de actitudes de los compañeros revolucionarios –como de la intolerancia de la diversidad sexual–, y el registro de otras discrepancias ideológicas, siempre en clave personal (seguramente porque el derecho a la subjetividad individual es la reivindicación principal de este testimonio).
Una cita de Agamben que clasificaba a los prisioneros de Auschwitz de acuerdo a su motivo para sobrevivir, sirve a Ana Luisa Valdés para definir su decisión de dar testimonio de lo que le sucedió a ella y a los otros, a los que se perdieron y a los que se hicieron más valientes. Este libro cumple con aquel compromiso y lo hace con creces porque dice mucho más que una crónica de sucesos vividos. Dice lo que acaso sólo la literatura puede decir sobre cómo es estar presa: “He leído en algún lugar que los perros que cazan sus colas están locos de luna porque creen que ven a otro perro tan cerca de su territorio, lo quieren sacar y cazan su cola y a veces logran comerse un pedazo. Pero se decepcionan rápidamente, el otro está todavía allí, se ha quedado en su sombra y no desaparece. Como ese perro me sentía, o como uno que trata sin éxito de cazar su propia cola creyendo que es otro, como alguien que jamás ha visto su imagen en el espejo y cree que el otro imita y se burla de sus movimientos, como alguien que trata de sacarse la sangre invisible de las manos”.