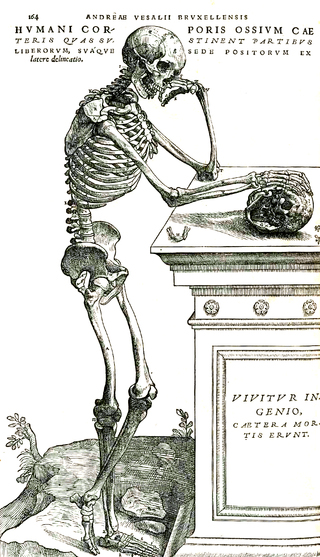“Es obvio el cariz apocalíptico que ofrece el horizonte internacional. Y en lo nacional se vive una calma chicha, llena de amenazas.” La frase, de cierta actualidad, fue escrita seis décadas atrás por el profesor Roberto Ares Pons en su ensayo “Militancia y desarraigo de la inteliguentsia uruguaya”.1 La afirmación no deja de sorprender. Fue esbozada poco después de la Guerra de Corea (1951-1953) y de la revolución boliviana (1952), y en medio del convulso proceso reformista de Jacobo Árbenz en Guatemala.
En el país aún no se habían extinguido los ecos de las dos huelgas de los “gremios solidarios” (1951 y 1952), que estrenaron la aplicación de medidas prontas de seguridad, el encarcelamiento de cientos de dirigentes sindicales y la movilización de las Fuerzas Armadas. Huelgas que anticiparon la oleada de conflictos laborales que serán moneda corriente desde 1955, y de la progresiva militarización del país. Pero estaba fresco, también, el recuerdo de Maracaná.
Con la perspectiva del tiempo, sería exagerado rememorar aquellos años como de “calma chicha”. Salvo para la pluma inconforme de Ares Pons y de un puñado de pensadores críticos que publicaban sus columnas en el semanario Marcha y formaban parte de lo que Ángel Rama, receloso de nombrarla con base en fechas, había bautizado como “generación de la crítica”, cuando sus contemporáneos optaban por el más común “generación del 45”.
VOLVER A LOS 17. Lejos de cualquier nostalgia, anclar el análisis en la última camada de pensadores críticos permite establecer un diálogo (¿comparativo?) que nos ayude a comprender la realidad actual, esmirriada en cuanto a ideas críticas e ideales. En un folleto característico de la década de 1960 (gran tirada, temas de urgente actualidad, estilo urticante), titulado “La conciencia crítica”, Rama desgranaba hasta siete características de la generación a la que pertenecía que pueden echar luz sobre los avatares del presente.2
Al igual que Ares Pons, destacaba que el pensamiento crítico anclaba en las clases medias, insatisfechas con el incumplimiento de promesas en las que habían colocado esperanzas. En paralelo, destacaba el carácter integral del pensamiento crítico: “Cuando una cultura se incorpora al espíritu crítico, no deja ningún resquicio de las manifestaciones intelectuales sin contagiar de tal afán”. Desde la poesía erótica y la novela sentimental, hasta el estudio histórico y el editorial periodístico. Comparaba el trabajo de los pensadores críticos con “una acción de guerrillas”, y sobreestimaba el papel del intelectual afirmando que “la pugna ideológica y la derrota en este terreno de un determinado régimen es la primera instancia de su destrucción real y sustitución”.
Apuntaba que el papel de los intelectuales, que no concebía sino a contrapelo de gobiernos y poderes, debía despejar la confusión reinante. El internacionalismo, y muy en particular el riguroso seguimiento de la realidad latinoamericana, era otra seña de identidad de aquella generación crítica. Una travesía que iba del mundo a la comarca, pasando por la región latinoamericana, capaz de movilizar las mejores energías nacionales “porque ella proporcionaba los más altos valores y las concepciones del presente”.
En la posguerra, en la alborada de la generación crítica más importante que tuvo el país, Rama observa la eclosión de revistas (hacia 1947), nacidas con impronta literaria pero escoradas hacia lo social y lo político. A mediados de los cincuenta aparecen Nuestro Tiempo, Nexo, Tribuna Universitaria y Estudios, impulsadas por Carlos Rama, Vivian Trías, Alberto Methol y Rodney Arismendi, entre otros. La revista teórica cobijó ensayos, análisis y opiniones de una multitud de intelectuales.
A Marcha, y muy en particular a su director, Carlos Quijano, concede Rama el papel central, porque “dio la tónica del espíritu de una época” y “sentó los módulos operativos de una cultura independiente y crítica enfrentada a las instancias del poder oficial”. Tanto las revistas teóricas como el semanario de los viernes eran una muestra clara de que aquella generación no vivía en una torre de marfil y estaba dispuesta a hundir los pies en el barro para jugarse en la resolución de la crisis que afectaba al país.
Para cerrar, Rama atribuía a los pensadores críticos dos facetas más que elocuentes: el marginarse de los poderes establecidos (“No a los concursos oficiales”, proclamaban), en lo que definía como “una marginación voluntaria” atada a opciones éticas que reafirmaban su vocación de caminar contra la corriente. Se trata de intelectuales que actuaron en tres campos: el periodismo independiente, el profesorado de enseñanza media y, en ocasiones, en la Universidad, y las profesiones liberales o la burocracia estatal.
PENSAMIENTO Y CONFLICTO. “La inteliguentsia sólo florece en los momentos de inestabilidad producida por la decadencia de un orden, por la eclosión de nuevas formas vitales, o por ambas cosas a la vez”, escribía el profesor Ares Pons, en un aserto que, en la época, era casi un sentido común. Para agregar, líneas abajo, que los intelectuales no suelen desempeñar papeles de gobierno. “Cuando llega al poder, como sucedió en Rusia con una de sus fracciones, deja de ser tal.”
Doble aspecto del pensamiento crítico: nace y crece en el conflicto social, pero no busca el poder porque, si lo consigue, dejaría de ser crítico. No se trata de determinismo sino de opción ética. Y de una lectura medianamente lúcida de la historia.
El vaciamiento del pensamiento crítico en el Uruguay de la primera década y media del siglo XXI no debe asociarse ni a la cooptación de los intelectuales por el poder ni a la falta de medios de difusión. Por cierto, desde la crisis del Partido Comunista el vacío de ese tipo de revistas se ha convertido en un verdadero agujero negro, a diferencia de lo que sucede en Brasil y Argentina, por poner apenas los ejemplos más cercanos.
La dilución de la conflictividad social, salvo aquella focalizada en el salario, incapaz intrínsecamente de cuestionar el estado de cosas, juega en contra del despliegue del pensamiento crítico. Aquí valdría el aserto de Ares Pons sobre la “calma chicha”. En efecto, el conflicto social goza de mala reputación. En la sociedad se ha instalado –influida probablemente por la experiencia del autoritarismo– la idea de que los conflictos pueden ser peligrosos, percepción que ha ganado espacios desde el fin de la dictadura.
Esa sensación se ha visto reforzada desde que en 2005 el Frente Amplio se hizo gobierno. No se trata de que los sucesivos gobiernos de esa fuerza tengan “la culpa” de la ausencia de pensamiento crítico y de conflictos sociales. Sería demasiado simplista. La cuestión es que los sujetos del posible conflicto social están bien sujetados por políticas públicas focalizadas. Mientras, los sujetos del pensamiento crítico han optado, salvo excepciones, transitar los alfombrados pasillos del poder antes que permanecer a la intemperie.
Puede objetarse, suele repetirse hasta el cansancio, que el pensamiento crítico tiene poco que decir ante un gobierno de izquierda, y que criticar favorece a la derecha. Hay, empero, urgencias ante las cuales el pensamiento crítico debería decir presente. Por arriba, el mundo está sumergido en ásperas transiciones ante las cuales no vale refugiarse en la lógica del paisito, el no hagan olas para aprovechar las migajas que siempre nos cayeron durante los conflictos mundiales.
En la cotidiana, urge decir algo sobre el modelo extractivo, en su versión minera, sojera o de especulación inmobiliaria, que en apenas una década contaminó todos los ríos del país. No sabemos, porque no se quiere indagar, la evolución del cáncer o de los nacidos con malformaciones en los pueblos rodeados de chacras de soja en los últimos 15 años. Tenemos elementos suficientes, por las denuncias de científicos de la región, para suponer un crecimiento exponencial de esos males.
Intelectuales serían aquellos que batallaran contra el glifosato, amparados incluso en la reciente determinación de la Organización Mundial de la Salud que lo considera cancerígeno. De poco sirve ceder a la lógica del hincha, temer la soledad o las diatribas del poder. Más urgente aun, cuando un ex presidente propuso hacerle “un monumento a la soja”; y el actual, en su primer mandato, gargareaba sobre la “excepcionalidad de Uruguay”, como si no hubiera otra que mirarse en el espejo de europeos y yanquis.
Se extrañan cuestionamientos corajudos como el de Ángel Rama, cuando mostraba las similitudes entre la dictadura de Gabriel Terra, instalada el 31 de marzo de 1933, y la democracia restaurada por el general Alfredo Baldomir. “Cuando los núcleos políticos desalojados el 31 de marzo volvieron al gobierno, dejaron en pie no sólo las estructuras que habían posibilitado el golpe, sino también las propias construcciones de la dictadura. Se reinstalaron en el edificio conservado y reacondicionado o adornado por ésta. Todo siguió como antes, y la lucha que contra la reacción se inició el 31 de marzo, en vez de abrir nuevas alternativas al país, se diluyó en una oscura confusión.”3
Cuánta falta nos haría, en un país horadado por el consumismo y acarreado por el facilismo, un pensamiento crítico capaz de disolver confusiones diligentemente alimentadas.
1. En La inteliguentsia uruguaya y otros ensayos. Ediciones de la Banda Oriental, 1968.
2. Enciclopedia Uruguaya, número 56, noviembre de 1969.
3. Marcha, número 1248, 26 de marzo de 1965.