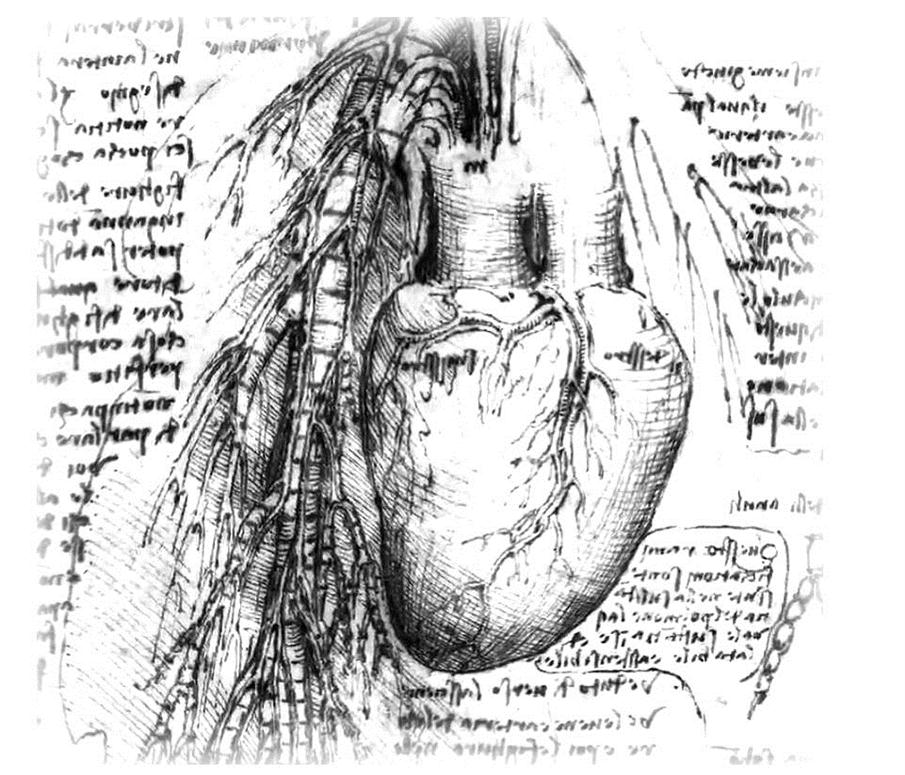Un carné de identidad que incluye datos de ciudadanía (dónde, hijo de quién, cuándo nací, qué Estado me da identidad) y sobre la etnia medida a partir del porcentaje de sangre “nativa”. Un ciudadano al que el aparato asistencial de un Estado clasifica como asistible o no a partir de los resultados de un abanico amplio de tests, muchos con base en técnicas que se acercan a lo molecular, todos interviniendo sobre el cuerpo (análisis de sangre, genéticos, del estrés postraumático…). Otro ciudadano que identifica despojos sin nombre –los de un pariente– encontrados en una fosa común, un río, o un fuego, gracias al trabajo sostenido por técnicas de identificación del Adn. Colectivos cuya ciudadanía no es reconocida, o lo es parcialmente, que instalan en el espacio público sus reclamos de reparación, sus deseos de justicia o sus reivindicaciones de reconocimiento a través de argumentos que se “objetivan” por una secuencia de su Adn que prueba que disponen en sangre de un patrimonio genético propio de viejas ancestrías. Un pinchacito al nacer, del que sale una muestra que se incorpora a un archivo que representa a una población de la que se tiene un mapa genético completo con el que –sueño ilustrado– se podrá controlar, prevenir, diseccionar, visibilizar, enfermedades, epidemias, en fin, frenar el mal. La lista de prácticas, realmente, es infinita. En todas se conectan, a través de la gestión o de la reivindicación política, técnicas frías e incisivas con viscosas y densas manifestaciones diferentes de la sangre, o, si se quiere, de lo biológico. Sangre política, pues.
No es fácil de pensar este asunto. Si uno adopta una posición crítica, mirará la omnipresencia de estos dispositivos con alarma: el Estado llegó lejos, al nivel molecular del cuerpo, y ha hecho de eso un instrumento principal de las nuevas formas de control. Lo tenemos delante, en cada esquina. En, por ejemplo, cosas ya casi banales, como las tecnologías biométricas para la administración de las “cosas de Estado” (documentos de identidad, controles de población extranjera, administración de las poblaciones vulnerables, prevención de epidemias), hay un despliegue imperial que invita a acudir a ese viejo y siempre útil concepto de biopolítica que describió Michel Foucault. Así es, cabe pensar críticamente la expansión omnímoda de la razón técnica. Y sospechar, pues llega a lo que hemos creído que es lo esencial de la vida, a lo nuclear del cuerpo, de la identidad, de cada uno. Nos hemos creído eso, que en lo biológico está la verdad última. Ojo pues…
O no: los lugares de roce entre lo biológico y lo político pueden mirarse desde el otro lado. En varios sentidos. De una parte, uno que ayuda a entender qué somos y cómo somos y qué es la vida o lo humano de un tiempo a esta parte. Cuando en los noventa buceamos en las bibliografías de cierto feminismo y leímos a Donna J Haraway hablando de ciborgs (Ciencia, ciborgs y mujeres, 1990), o cuando en los dos mil leímos a Bruno Latour (Reensamblar lo social, 2008), aprendimos a ver que lo vivo se había mezclado con las cosas que lo acompañaban y las técnicas que lo hacían, que éramos híbridos. Hay tanto de eso que incluso se está cuestionando nuestra vieja e ilustrada idea de persona o de humano: nuestros cuerpos individuales no pueden pensarse ya sin sus prótesis; nuestros cuerpos sociales no pueden ni siquiera imaginarse sin las tecnologías que los miden, los presentan, los calibran, los conforman, los cuidan, les dan letra.
Y hay otra forma de invertir el argumento crítico respecto de los efectos de las nuevas formas de racionalidad técnica sobre nosotros, pues los progresos de la biometría, la biología molecular, la lectura del Adn son una pieza esencial de las reivindicaciones ante el Estado de muchos ciudadanos, antes invisibilizados y hoy, en parte por los argumentos de los que provee todo esto, algo menos. Sin estas tecnologías serían imposibles políticas de derechos humanos sostenidas por la identificación vía Adn de los desaparecidos, sin ellas se hubieran desarrollado de otro modo los reclamos de reconocimiento de colectivos tan diversos como las poblaciones indígenas, los afrodescendientes, los grupos Lgbt que acceden a la procreación por medio del amplio abanico de técnicas hoy disponibles y que contribuyen a redefinir nuestra idea de parentesco, filiación y herencia. Biopolítica de nuevo, pero invertida; sangre política pues, pero pensada ahora como la superficie de luchas que se sostienen en el “argumento biológico”. Aquí, esos cachos de ciencia dura empoderan, y quienes son o fueron pensados, curados, reprimidos o civilizados por ellos se los apropian.
¿Hay sangre política en Uruguay? Un gobierno que alienta a comer con poca sal, una política de tolerancia cero con el alcohol en el tránsito, una larga serie de políticas públicas orientadas al cuidado de poblaciones vulnerables, instituciones omnipresentes en el paisaje y el lenguaje (Inau, Mides, etcétera), un lenguaje de lo público preñado de intenciones eugenésicas, higienistas, integradoras… La cuestión social en Uruguay todavía tiene esa forma: poderes y saberes pensando y cuidando poblaciones. Sangre y política que se rozan y se constituyen mutuamente. En el pasado ese roce se tradujo en un cuerpo social hecho y rehecho sobre la base de “diseños letrados” y en cuerpos de ciudadanos muy pensados desde miradas médicas, educadoras, civilizadoras, (des)racializadoras. Y no parece que sólo en el pasado: hacer población, hacer sociedad son inquietudes que siguen animando a los gestores y a los académicos que trabajan “en la oreja del príncipe” para pensar mejor la población, integrarla cuando es vulnerable (por joven, por vieja, por discapacitada, por olvidada…). La agenda de derechos de Uruguay (cannabis, aborto, cuidado, edad penal, matrimonio igualitario…) sigue demostrando el vigor de esa forma de gobierno. Quizás quepa situar en la agenda académica estos asuntos, no para susurrarle al príncipe, sí para hablar frente a él. La sangre, siempre viscosa, es materia de gobierno y es, por eso, materia pensable.
- Elisabeth Anstett es antropóloga (Cnrs, Francia) y Gabriel Gatti es sociólogo (Universidad del País Vasco). Junto a Luisina Castelli, Natalia Montealegre, Marcelo Rossal y Pilar Uriarte (antropología, Udelar) y Sonia Mosquera (psicología) organizaron en Montevideo los pasados 8 y 9 de diciembre el encuentro “Sangres políticas-Sangs politiques. Ciudadanías y biométrica en Europa y América Latina”. Participaron una veintena de investigadores europeos y latinoamericanos en ciencias humanas, sociales y biológicas de uno y otro lado del Atlántico: Sebastián Aguiar, Patrick Chariot, Ileana Diéguez, Claudia Fonseca, Elixabete Imaz, José López Mazz, Enric Porqueres, Estela Schindel, Ernesto Schwartz-Marín, Joëlle Vailly, y más puntualmente Felipe Arocena, Tamara Cubas, Hekaterina Delgado, Ricardo Ehrlich, Nicolás Guigou, Itzel Ibargoyen, Mónica Lladó, Susana Rostagnol, Mariana Viera y Marcelo Viñar.