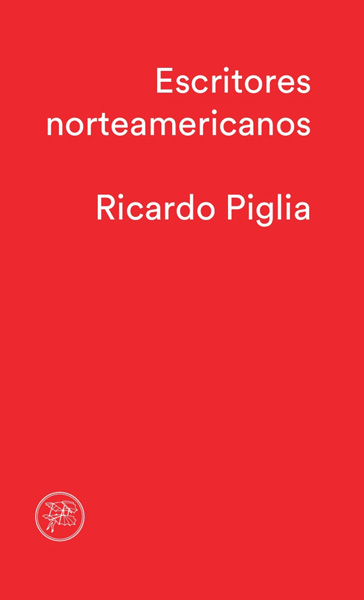En alguna conferencia dedicada a la novela y la traducción, Ricardo Piglia supo contar, con su estilo discursivo único, cargado de pausas y puntualizaciones, la visita que en algún momento del agitado siglo XIX el general Lucio Mansilla le realizara al general Bartolomé Mitre. El dueño de casa hizo esperar unos minutos al visitante, y cuando finalmente lo atendió, le ofreció las disculpas del caso diciéndole que se encontraba traduciendo La divina comedia. “Muy bien –fue la respuesta de Mansilla–, hay que darle duro a esos gringos.”
La anécdota, más allá del remate alentador del autor de Una excursión a los indios ranqueles, permite ilustrar algunos aspectos no sólo de la figura del traductor sino de la relación que se genera entre los hablantes de un idioma y la literatura que, escrita en otra lengua, es volcada a la lengua nativa. En el caso de la literatura estadounidense, todo se problematiza un poco más debido a que el corpus de textos proviene de las entrañas mismas del monstruo –sistema capitalista (insertar aquí el símbolo que se desee)–, a saber, de un país que siempre representará, para una parte de la población de estas desoladas colonias, una suerte de enemigo pero, también, una central que produce, empaqueta y distribuye un porcentaje importante de la cultura que consumen los propios colonizados.
Si hay que buscar un posible nacimiento de la literatura estadounidense en las obras poderosas de escritores como Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, Bret Harte y Mark Twain, por nombrar a los de manual, digamos, mucho más compleja es la tarea de establecer la línea de los continuadores y los rupturistas del siglo siguiente, la prodigiosa centuria en la que el país dominado ahora por un bufón demente, que en los hechos está demostrando ser más lo segundo que lo primero, se llenó de creadores originales que, de diversas maneras y con los más variados estilos, se dedicaron a contar ese complejo Estados Unidos que, entre otras cosas, ya engendraba en las entrañas el germen de su actual decadencia.
La pequeñez física del libro Escritores norteamericanos, que apareció en librerías un par de semanas antes de la muerte de Ricardo Piglia, ocurrida el pasado 6 de enero en Buenos Aires, llama al engaño del lector apresurado, pues sus 78 páginas alcanzan para trazar un mapa lúcido y preciso de la gran literatura estadounidense del siglo XX, con lo que se revela otra prueba de la maestría de su autor, quien en conferencias, ensayos y en sus propias ficciones trabajó como pocos la noción de fragmento, de idea escapada del malón de pensamientos, brotes nunca aforísticos de análisis e inspiración para leer y comprender determinados fenómenos literarios.
DOCE AUTORES. Escritores norteamericanos fue escrito, en realidad, cincuenta años atrás, como una serie de presentaciones breves de los autores de los cuentos que integraron el libro Crónicas de Norteamérica, publicado por la Editorial Jorge Álvarez en 1967, a saber: “Jugando al bridge”, de Ring Lardner; “Manos”, de Sherwood Anderson; “Sólo los muertos conocen Brooklyn”, de Thomas Wolfe; “Dos soldados”, de William Faulkner; “Domingo loco”, de Francis Scott Fitzgerald; “Una carrera de persecución”, de Ernest Hemingway; “Pasión de pleno verano”, de Erskine Caldwell; “La cara contra el suelo”, de Nelson Algreen; “Una guitarra de diamante”, de Truman Capote; “¿Por qué no pueden decirte el porqué?”, de James Purdy; “El indio”, de John Updike, y “Esta mañana, esta tarde, tan pronto”, de James Baldwin.
Lejos de escribir las deslavadas presentaciones de autores que suelen aparecer en muchas antologías que salen año tras año al mercado (fecha de nacimiento y muerte, acumulación de títulos publicados y la mención a algún premio), Ricardo Piglia opta por elaborar un particular perfil del autor, ramificando el estilo en cada caso para no caer en una fórmula básica y elemental. En sus semblanzas se encuentran muchos de los datos que aparecen en cualquier biografía del autor en cuestión pero, también, Piglia propone, elabora y desarrolla elementos nuevos para enfrentar las obras, sin caer nunca en el lugar común, lo que es especialmente destacable en alguien que en el momento de escribir los textos no había cumplido aún 26 años, chapoteaba con la publicación de su primer libro y, tal como cuenta en Los diarios de Emilio Renzi. Años de formación, hacía malabares con los pocos pesos que le entraban por trabajos variados y puntuales, alejados de cualquier tipo de estabilidad económica.
En la presentación del relato de Francis Scott Fitzgerald, por ejemplo, Piglia capta en un párrafo la esencia trágica que conforma el sustento humano del autor de Al este del paraíso: “Magullado por volar tan arriba, por revolotear hasta las lámparas y golpearse contra ellas, Scott Fitzgerald nos trajo algo de aquella luz que había tocado. The Great Gatsby, algunos cuentos, Tender is the Night y su extraordinaria The Crack-Up son una prueba de la colosal vitalidad de su ilusión. Todos son, también, una premonición de su destino. El fracaso (viene a decirnos Fitzgerald) está en el corazón de la esperanza, en lo más ahincado del amor se agazapan la pérdida y el olvido: toda vida es un proceso de demolición”. O en el impresionante texto sobre Sherwood Anderson, presentado como un relato en sí mismo, Piglia hurga en las razones que llevaron al exitoso gerente de una compañía a largar todo para dedicarse a la escritura: “Prototipo del self-made writer, Anderson (nacido en Ohio en 1876) abandonaba las respetables seguridades que él mismo se había construido y se lanzaba, de un modo incierto y atropellado, a la aventura de la literatura: establecido en Chicago, a partir de 1914 empieza a publicar cuentos en diarios y revistas. Esta huida, este abandono del ‘orden burgués’ (que define su vida) será el tema central de su obra”. Y por último cito acá un párrafo de la semblanza que Piglia le dedica a Thomas Wolfe, tal vez el más grande de todos los escritores presentes en la antología, y que tiene en su capacidad de concreción mucha más fibra y espíritu que la película pueril que Hollywood le dedicara al vínculo del autor de Del tiempo y el río con el editor Maxwell Perkins (Genius, de Michael Grandage, 2016): “Fausto moderno, intentaba lo imposible: hacer entrar el mundo entero en esas grandes sábanas de papel, convertir la masa amorfa de sus temas en una valoración cualitativa de toda la vida norteamericana. La muerte lo paró a mitad de camino, pero sus libros son los más ambiciosos, los más voluminosos, los más insolentes, originales y retóricos de la historia de la literatura norteamericana”.
El autor de las notas. En los meses durante los cuales trabajó en las notas para el libro Crónicas de Norteamérica, Ricardo Piglia leyó muchísimo sobre los autores en cuestión. Rastreó biografías y entrevistas, buscó antiguas traducciones para compararlas con las que emprendieron los traductores de los cuentos del volumen, elucubró sobre las motivaciones y los entornos en que fueron escritos los relatos, se quedó desvelado varias noches pensando en la influencia de William Faulkner en un montón de autores argentinos, y siguió pensando en alguno de los 12 mientras esperaba que Julia, su pareja de entonces, volviera de la casa de empeños, sitio al que había ido a cambiar por unos pesos los discos de Brahms.
En el primer tomo de Los diarios de Emilio Renzi se asiste de primera mano a las idas y vueltas del proceso de la escritura de las notas, así como a la aparición de La invasión, el primer libro de Piglia. Es interesante apreciar, además, como este lector omnívoro y pertinaz, acostumbrado a no quedarse nunca con las verdades de manual, incansable fatigador de subrayados y relecturas, nutre su propia escritura de las elucubraciones que le va generando el texto impreso, al tiempo que continúa pensando en ciertos asuntos. En una entrada de su diario, fechada el sábado 2 de mayo de 2015, mientras trabajaba en la edición de Escritores norteamericanos, e incluida en el prólogo de este volumen, Piglia escribe: “He agregado al conjunto de retratos de escritores norteamericanos el prólogo a una antología de cuentos de la serie negra. Lo escribí unos meses después para la colección de libros policiales que empecé a dirigir al año siguiente en la editorial Tiempo Contemporáneo. Siempre he visto a los escritores del género como parte de la tradición de la literatura norteamericana”.
Sobre el final quiero destacar la exquisita decisión editorial de Tenemos las Máquinas de incluir en el volumen tres fotografías de Walker Evans (1903-1975), siguiendo un pedido especial del propio Piglia. Insertadas en diferentes partes del libro, las fotos, de un blanco y negro estremecedor, le aportan al conjunto una pátina perturbadora del Estados Unidos profundo, más oscuro y siniestro en estos días infames, que siempre puede ser releído a través de las obras de sus grandes escritores.