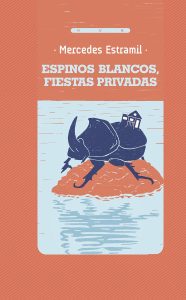Sería equívoco hablar de olvido. Supondría una digestión, algo que estuvo en algún momento en la punta de la lengua y que el organismo tragó, volvió propio y dejó ir. Hablar de olvido sería plantear la existencia de otro lugar anterior, un espacio para la memoria trabajosa. O puede ser un traspapelado del recuerdo, algo perdido en el rugido gigante de la vorágine.
No sería correcto hablar de olvido. Para olvidar hay que haber conocido lo que se dejó ir, lo que el cerebro decidió soltar. Y los poemas seleccionados y comentados por Francisco Álvez Francese en el libro Los restos del naufragio, proyecto que apareció por primera vez en la revista online Sotobosque y que fue editado este año por Pez en el Hielo, responden a otra cosa. Juegan en un espacio diferente de la memoria. Son más bien el sedimento de algo más, algo que palpita detrás de la conciencia. Son los fantasmas llamando a lo lejos, o la silueta recortada por la niebla de una palabra que nunca pudimos terminar de entender, pero que vuelve, que siempre estuvo ahí, presente detrás de algún vidrio empañado, lindando con lo sobrenatural. Se ubican en el espacio intermedio entre la conciencia activa y una cierta inconsciencia experimental y violenta.
Pero no son poemas violentos. Son poemas fantasma. Fantasmas en cuanto espectros, algo que pulsa desde otro lado. La sensación de estar en el medio de un sueño, donde alguien llama o alguien es llamado, y ninguno de los dos da respuesta. Sólo flota la pregunta en el aire cargado y espeso del universo onírico. La cara a la que uno se enfrenta es toda cara y ninguna y la propia. Es el desconocimiento, la sensación de estar, de ver correr los caballos y ver la fruta dispuesta sobre la mesa y saber que apenas la mano se extienda, apenas los dedos osen tocar algo, se desvanecerá de inmediato.
En Los restos del naufragio, Álvez Francese parece buscar internarse en ciertas sendas silenciosas de nuestra poética nacional. Hablar de “lo nacional”, sin embargo, sería incorrecto. Más allá de si en otros trabajos los autores pudieron manifestar algo más identitario o, al menos, más arraigado al país –sea, por ejemplo, Sara de Ibáñez con su “Artigas”, más allá del hermetismo del texto–, en los poemas presentados en este libro se diluye el término “patria” hasta volverse palabra nula. Y si la patria flota, cada tanto, en algún recuerdo, en la imagen de alguna tierra que se asemeja a la nuestra –“Se internaron por el monte/ y ahora siguen por el llano./ (Y la luna los recalca por los campos…)/ Van los cascos rechinando raramente/ al cruzar los pedregales… (…) Y se oye el chocar de las culatas/ de las viejas carabinas/ rezagadas de la última revolución (“Los matreros”, de Blanca Luz Brum)–, es más bien como un latido, la presión de una herida en una piel ya curada, algo que palpita bajo el suelo y que todos sabemos que está ahí, pero que no queremos llamar por su nombre. Los poemas del libro responden a otras voces; se desplaza el tono de lo uruguayo, y se sostienen por sí mismos, en cuanto construcciones fuertes por su lenguaje propio. Y el libro, pequeño y con los textos acompañados por fotografías de Gastón Haro, nos ayuda a acercarnos hasta una puerta que al abrirla deja ver un cuarto repleto de gasas vaporosas entre las cuales reposa la Nena, Delmira Agustini, echada en una gran cama; o una cocina donde Amanda Berenguer descubre sus términos morados al contemplar las uvas; Casaravilla Lemos escuchando las vibraciones de su patio que se ensancha y se reduce; es enfrentarse al insomnio, a la vergüenza, a los restos de angustia; Susana Soca merodeando un invierno eterno para reencontrarse con aquello que fue suyo de imprevisto cuando el fuego de sus ojos la llevó a posarlos sobre lo ajeno.
Las voces líricas son sujetos solos, detenidos en un espacio que parece quieto en el tiempo. Resulta tan necesario leerlos una y otra vez, hacer propias esas palabras que pesan y que se hacen agua en la boca, que no hace falta otra cosa que la lengua misma. Y lo que los comentarios hacen, gracias a su tono también poético y cargado que juega con los espacios y las sensaciones de los poemas, es acompañar en la lectura, ni siquiera como guía, sino como un haz de luz que ayuda a iluminar el recorrido cuando el camino se vuelve demasiado insondables.