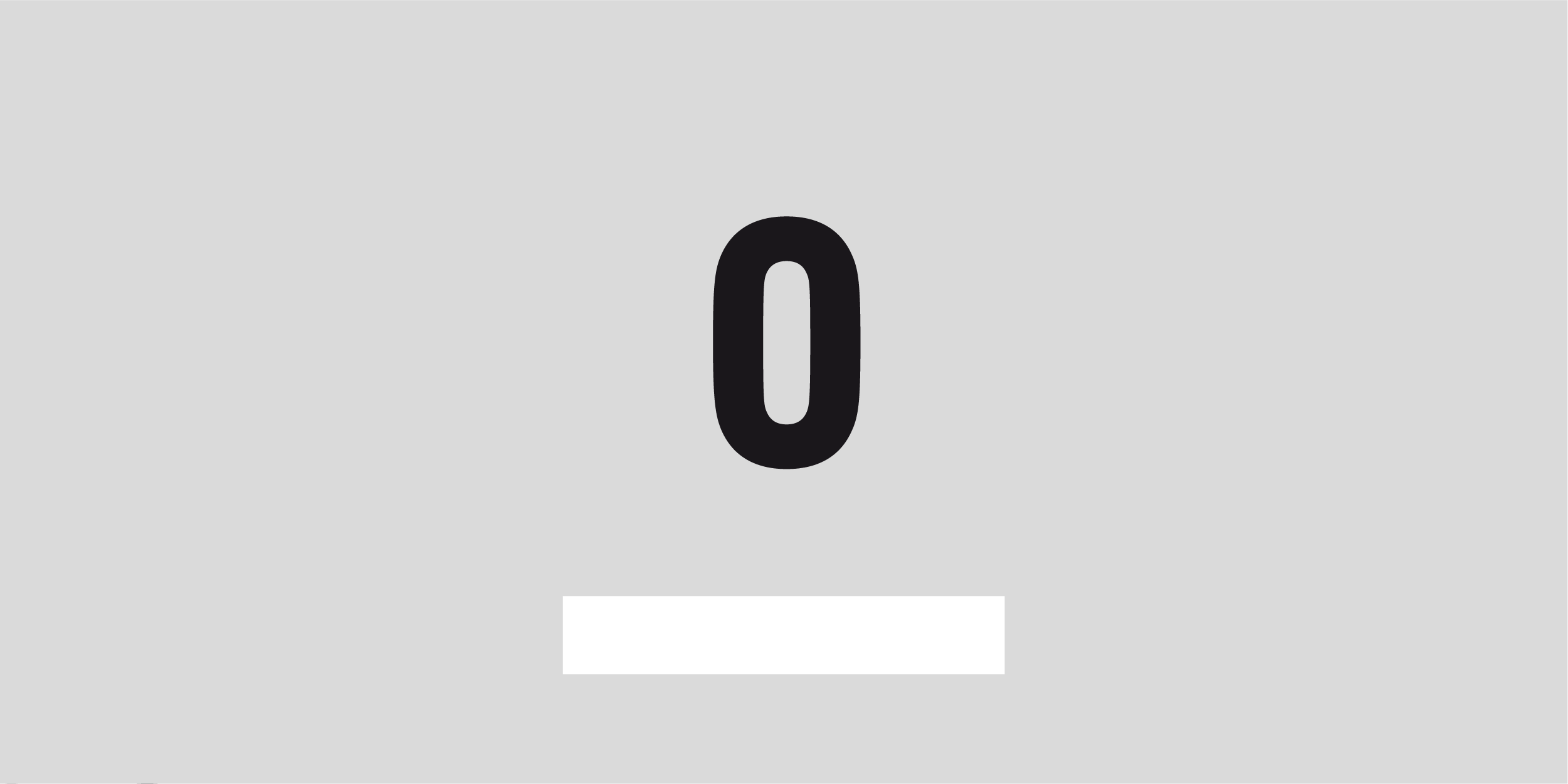Para presentar el debate sobre la ciencia y la pandemia que actualmente se despliega en unos pocos medios periodísticos, y que celebramos como ensayo democrático, debe recurrirse al uso de comillas, ya que, en buena medida, cada discurso construye sus propios términos de significación. De un lado, están quienes se ven a sí mismos «proponiendo el máximo cuidado personal y colectivo» y como verdaderos «partidarios de la ciencia» con su esfuerzo monumental por producir vacunas en un plazo antes impensable. Desde ese punto de vista, la ciencia por fin demuestra lo que puede hacer en beneficio de todos y neutraliza el relativismo filosófico que pudo ponerla en pie de igualdad con el chamanismo u otras prácticas mágicas o sugestivas. Del otro, quienes argumentan que la Ciencia (con mayúscula, para asimilarla a una especie de religión) no puede analizarse fuera de la institucionalidad política que ostenta, esto es, de organismos internacionales, Estados nacionales, inversión pública, programas de investigación focalizados e instrumentalizados (especialmente por actores interesados en el lucro) y, por lo tanto, como un terreno en permanente disputa política. Proponen «el libre pensamiento», «la duda» (o «la sospecha»), argumentos reprimidos por lo que llaman «la ortodoxia covid», discurso único en los grandes medios que hace casi imposible volcar sus argumentos al debate público. A su vez, estos son calificados por aquellos como «negacionistas» o reproductores de «teorías conspirativas», incapaces de asumir la simple evidencia empírica.
En un reciente artículo de Brecha, «Negacionismo y posverdad, una misma matriz», su autor, Marcelo Aguiar Pardo, intenta vincular aquellas posturas críticas con cierta negación de la actividad científica reconocida y, por lo tanto, recostada a interpretaciones «pseudocientíficas» (como las de la homeopatía, la astrología, entre otras), es decir, como «posverdad», en una clara referencia a la posmodernidad. Según entiendo, hay una intención simplificadora de las argumentaciones en juego, ya que, revisando los escritos y las declaraciones de Aldo Mazzucchelli, Fernando Andacht, Rafael Bayce y otros, claramente no existe un discurso anticientífico, sino una cuestión bastante más compleja y atendible: ¿dónde están las explicaciones «últimas» que la ciencia puede aportarnos para vivir una vida mejor? Por otro lado, es clara la afiliación de Aguiar a la «episteme moderna» (diría Foucault), ya que no pone nunca en duda sus propios sustentos (ellos sí, «científicos») que la guían.
El artículo, de todas maneras, nos estimula a historizar la compleja y áspera relación entre verdad e interpretación, hechos y relatos, modernidad y posmodernidad, que lleva más de medio siglo. Me gustaría aquí ensayar otra visión, porque creo que las posturas que están en juego son hijas de una controversia que un breve raconto de la dialéctica que les precede podría explicar mejor.
La fe en la ciencia, el progreso y la verdad objetiva de los modernos oculta –a quien quiera verlo– las aspiraciones, los intereses y la voluntad de poder de los sujetos. Grandes relatos de la modernidad (los de Hegel, Marx, el positivismo) suponían una constante mejora en el desarrollo de la humanidad en general, entendida según sus señas de identidad blanca, heterosexual y masculina. Dando por hecho que tales relatos no resultaban plenamente comprehensivos de las culturas y entre ellas, en pie de igualdad, de la suya propia, una gran corriente de pensamiento se abocó a los estudios hermenéuticos y del lenguaje: todo lo cual podría resumirse en el interés por «los significados». Sucesivos «giros lingüísticos» en la filosofía del siglo XX ponen, casi de una forma natural, el centro en el lenguaje como entidad que «crea» el mundo,y no sólo que lo «refleja». En el fondo subyacía la pregunta sobre una etnografía imposible: ¿hasta qué punto somos capaces de mirarnos como el objeto de una ciencia sin estar esta mediada por la propia subjetividad moderna, europea, etcétera?
Después de todo, si cada hecho no puede comprenderse sin una determinada interpretación cultural e históricamente distinta, ¿cómo no estudiar el nacimiento y el desarrollo de las interpretaciones que nos guían y, a fin de cuentas, «crean» los hechos humanos que luego pretendemos «objetivos»? De esa manera nacen la arqueología de Foucault, el paradigma de Kuhn, y hasta una etnografía de la ciencia (Latour). De forma más general, de acuerdo a «la condición posmoderna», según Lyotard, toda descripción de los hechos –como lo único que efectivamente hace la ciencia– no puede decirnos nada sobre si ellos son buenos, justos o bellos. Según este claro impulsor de la «posmodernidad», sólo «el pequeño relato» inscribe al sujeto y los hechos en un todo comprensible.
Obviamente la discusión ya había comenzado en el siglo XIX, por ejemplo, con la crítica de Nietzsche a Spencer, quien no dudaba en calificar al criticado de «mecanicista» y proponer la «realidad» como cristalización de prejuicios antiguos: «¿Qué es la “realidad” para un artista enamorado? ¡No dejan de llevar dentro de ustedes una forma de apreciar las cosas que tiene su origen en pasiones y amores de pasados siglos! ¡Esa propia sobriedad sigue impregnada aún de una embriaguez secreta e inextinguible! El amor que profesan a la “realidad”, por ejemplo, no es sino un “amor” antiguo, ¡tan antiguo!…» (Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia,libro segundo, disponible en www.liberar.com).
No casualmente, Nietzsche es referencia obligada para la crítica posmoderna. La interpretación, «el relato», el punto de vista reaparecen a mediados del siglo XX como reacción a las imposibilidades del proyecto moderno y sus sucesivas guerras autodestructivas, su «racionalidad» puesta al servicio de aniquilaciones racistas, su técnica sofisticada para artefactos de muerte. En la posguerra, y sobre todo en Europa, estas fuertes evidencias contra la modernidad y el progreso se continuarían, en nuestros días, con la depredación del mundo natural y el calentamiento global: un panorama en el que la ciencia se vuelve sinónimo de conocimiento y novedad, pero, a la vez, mero instrumento en un mundo donde los humanos, paradójicamente, parecen siempre hundirse en «las pasiones y amores más antiguos».
Es importante reconocer la validez histórica de esta respuesta a la modernidad, la naturalidad de una reacción tan necesaria; sin embargo, ello no nos puede conducir a aceptar su pertinencia filosófica visto los problemas que esta «onda» ha causado al pensamiento y al debate público. Porque apenas la vara se tuerce demasiado hacia la «subjetividad» y el «relato», toda «objetividad», todo examen de los hechos queda en entredicho comenzando a advertirnos sobre un peligro antes impensado, acostumbrados a analizar el mundo de acuerdo a lo que «cualquiera puede ver» o a lo que «es posible ver». Al desprendernos de la verdad también nos desprendemos de sus contrarios, de la falsedad y la mentira, todas categorías valiosas para hacer juicios de valor imprescindibles para cualquier comunidad: los «negacionistas» del holocausto y los represores de las dictaduras que tanto sufrimos odian «la verdad» y aman la supremacía de los «puntos de vista».
Si en definitiva cualquier crítica de lo real conduce naturalmente a validar como único, original o inconmensurable cada punto de vista, descartamos un valor sumamente apreciado por la filosofía: el diálogo y la posibilidad de ponernos colectivamente de acuerdo. Porque esa es otra característica del desarrollo intelectual de la posmodernidad: la tendencia a priorizar los puntos de vista propios, a saborearlos como exquisitamente individuales, a la constante innovación y sucesivos desarrollos de posiciones divergentes que tienden a acentuar la imposibilidad de sostener acuerdos y apostar a objetivos que trasciendan el exclusivismo intelectual. Es que la modernidad y el capitalismo tienen esa enorme posibilidad de continuar sus propias metas «por otros medios», incluso a través de sus críticos, y vaya si lo hizo en la vida y la obra de los posmodernos.
¿A qué buen puerto nos conduce una perspectiva que pone el acento no en la interpretación, sino en la proliferación de interpretaciones ad infinitum? ¿Cómo, sino amparándonos en un individualismo extremo, justificamos que no hay dos entidades iguales ni dos puntos de vista equivalentes? ¿Cómo enfrentar ese «gran relato» que sin dudas existe y son el capitalismo y la modernidad eurocéntrica que no han dejado de imponerse si nos focalizamos exclusivamente en la diferencia? Estas son las preguntas que no pudo contestar la posmodernidad.
Ante estas aporías parece necesario «regresar» a la construcción de discursos colectivos y grandes acuerdos sobre las posibilidades que aún tendríamos, con suerte, de sobrevivir como especie. El «acuerdo público» y los «hechos objetivos, probados» son pilares del conocimiento científico. Sólo que habría que agregar: detrás de este también hay orientaciones hechas a medida del aumento de la productividad, el dominio del mundo natural y el lucro.
¿Por qué no pensar, entonces, en una ciencia comprendida socialmente (no metafísicamente) como conocimiento alimentado y guiado por las mejores, las más necesarias, las más buenas y –por qué no– las más bellas acciones colectivas? Sería entonces un regreso superador, porque una ciencia que sólo registra y cuantifica hechos conduce a la mera reproducción de «lo real presente», a la injusticia social y a la mercantilización del conocimiento. Necesitamos otra ciencia capaz de incorporar la pertinencia moral o no de su propio objeto, y para eso deben quebrarse los límites de las disciplinas y las humanidades creadas por la modernidad capitalista, el imperativo de la mayor productividad y especialización posibles para sumar valor mercantil a objetos y hechos. La filosofía indaga en la física así como la física en la filosofía. Sin embargo, para producir la bomba atómica –tal como requiere la estricta separación disciplinaria de la «racionalidad moderna»– ese intercambio debe tender a cero: «Zapatero a tus zapatos». Una ciencia verdaderamente racional, por el contrario, sería aquella que obliga a los científicos a reflexionar sobre el valor moral de sus observaciones, sus descubrimientos y sus aplicaciones. En ese sentido, en realidad, mucho más que viviendo una «posciencia» estaríamos aún transitando una «preciencia».
Volviendo al debate en cuestión, creo que lo primero es identificar como estrictamente moderna la perspectiva que asumen los científicos uruguayos como integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). La delimitación es clara y lo han repetido hasta el cansancio: «Nosotros hablamos de los hechos, la interpretación y las acciones forman parte de “la política” y corresponden al gobierno». El impedimento ideológico acciona un mecanismo por el cual las disciplinas marcan un límite que los actores no pueden cruzar. Pero, claro, este discurso no viene de los cultores de cualquier disciplina, sino de las que ostentan cierto prestigio como depositarias del «saber verdadero» («efecto de verdad», según Foucault). A ningún zapatero se le ocurriría argumentar que su oficio o saber debiera excusarlo de tener una postura política con respecto a qué sociedad es deseable; sin embargo, a todos nos parece adecuado que nuestros científicos se llamen a silencio y no ensayen, lo que imagino, debería ser un natural discurso capaz de enlazar su comprensión mejor y más acabada de la vida humana con la defensa del patrimonio colectivo, el combate a la injusticia y la opresión que sufren los humanos.
La «política», en la ciencia moderna y capitalista, se realiza mejor dentro del «campo científico» y –tal como bien lo describe Pierre Bourdieu– se expresa en la interna como la lucha entre «dominados y dominantes», todos aspirando a mayor «acumulación simbólica» por medio de papers, reconocimiento y distinciones «entre pares». Obtener un Premio Nobel no es sólo una demostración de un saber excepcional, sino la consecuencia de una multiplicidad de acciones «políticas», de selección de pruebas y experimentaciones, alianzas entre socios, búsqueda de financiamiento, desplazamientos, silenciamientos de opositores, etcétera.
Los científicos del GACH, como es natural en cualquier comunidad científica, al analizar los virus y las estadísticas publicadas, así como la difusión de interpretaciones que unos reproducen con más fuerza que otros, fundamentan muy bien su postura porque se alían a la posición dominante, es decir, de los que mejor validación alcanzan en el «campo». Claro que lo que se omite desde esa perspectiva es que todo paradigma científico fue primeramente rechazado y minoritario y, por lo tanto, los argumentos de autoridad científica son siempre «aceptables» hasta que un día dejan de serlo.
Por otro lado, a muchos nos gustaría que la opinión política de los científicos se revelara sin tapujos (se estuvo a punto de hacerlo cuando las observaciones de los hechos no parecieron corresponderse con las medidas políticas del gobierno). Pero la separación disciplinaria expulsa a los científicos del debate público y los encierra en sus laboratorios. Todo lo contrario a lo que se nos quiere hacer creer cuando se los convoca y promociona su intervención: los científicos sólo describen el mundo. En ese sentido, vivimos la modernidad europea en todo su esplendor.
Si la posición «oficial» es claramente moderna, la contestataria –según lo dicho– tiende a ubicarse en la tradición «posmoderna», ya que parte de un pensamiento en el que el «relato» adquiere centralidad: los objetos son, ante todo, creación discursiva. La fuerza de «los hechos», esto es, la expansión de la pandemia o el aumento significativo de muertes, se interpreta como efecto de un relato. Antes que negar, se altera el orden de análisis: los hechos se depositan en un segundo término, justamente de manera contraria a la modernidad, que pretendía una irrupción descarnada y una afectación sensible primaria sobre las que luego se construiría la teoría. De más está decir que, en cualquier caso, se echa de menos el pensamiento dialéctico.
Según interpreto, no hay ninguna «posciencia» o pseudociencia en el discurso «disidente», sino una reivindicación de posiciones minoritarias de los «dominados» (en la jerga de Bourdieu) y, por lo tanto, un fenómeno muy lejos del «negacionismo» de verdades evidentes. En todo caso, puede objetarse que la posición dominante en ciencia –de acuerdo a su crítica– aparece desligada del trabajo empírico en que se sustenta y, por consiguiente, en el hecho de que –siempre según Bourdieu– una verdad científica no sólo se alza «políticamente» con el reconocimiento, sino porque, en primer lugar, ha aportado múltiples pruebas para su validación, primero entre pares y luego socialmente. Así pues, resulta difícil comprender ese cúmulo de datos (hechos) sólo ideológicamente o como consecuencia de un manejo subjetivo y subjetivizante, como «ortodoxia covid».
La eclosión de artículos y posturas disidentes en Uruguay viene a complementar el movimiento inicial del filósofo Giorgio Agamben, quien, desde sus inicios, comprendió la pandemia como una estrategia más de lo que ha venido calificando, desde hace años, como «estados de excepción» a las formas de organización política de nuestras «pseudodemocracias», con el propósito de lograr un mejor dominio y control de las masas. Es decir, para Agamben, la pandemia no resultaba más que una confirmación de lo que venía enunciando: la necesidad de barrer –por mecanismos de excepción– las libertades públicas, dado su potencial crítico y desestabilizador. Las elites necesitan amplificar el miedo y la inseguridad si quieren ejercer mejor el control. Las respuestas que recibió, también inicialmente (ver el libro Sopa de Wuhan), dan cuenta de una mayor curvatura de la vara en dirección al registro empírico de la pandemia o, por lo menos, a los discursos científicos que certifican la expansión epidémica sobre cualquier otra estrategia discursiva. El espectro político e ideológico de la aceptación de «los hechos» ha sido tan amplio que debilita mucho su interpretación del fenómeno como mero «relato».
Desde una postura pos-posmoderna que he querido reivindicar, es necesario ser tan críticos de la modernidad capitalista y de la «objetividad científica» como del subjetivismo posmoderno. Para hacerlo, no tenemos otro mecanismo que el de escuchar todas las voces con mucha atención y respeto, algo que, lamentablemente, creo que no ha sucedido. La pobreza dialógica en las redes sociales, la exacerbación catártica (por no decir la peor violencia anónima de la que podemos ser capaces) que se alberga en ellas, así como la censura prevista algorítmicamente para silenciar ciertas posturas agudizan el problema, demostrando sus dificultades para constituir un verdadero espacio democrático. Es urgente analizar estos problemas política y colectivamente. Las redes tienden a atomizar, individualizar o politizar en el peor sentido las posturas, es decir, volverlas propias de un color partidario. Porque cuando hablamos de ciencia hablamos, hoy más que nunca, de nuestra vida diaria y de los desafíos que tenemos como miembros de una polis.
En Introducción a la dialéctica, Theodor Adorno dice que el verdadero conocimiento tiene necesariamente su «momento» empírico y su «momento» interpretativo. Yo agregaría, con la modestia del caso: ni los hechos necesarios ni las mejores interpretaciones pueden hacerse a espalda de los pueblos; sólo su intervención determinaría que naciera una verdadera ciencia: que la teoría y la práctica de los científicos se libre, por fin, de los lastres del lucro, la apropiación privada y la instrumentalización de las formas de vida en beneficio de unos pocos. Ninguna sociedad atenta y que participe activamente de un debate donde estos objetivos se discutan en profundidad apostaría por una ciencia así. La clave para que hoy eso suceda está en la «racionalidad instrumental» (según la Escuela de Frankfurt), que separa el conocimiento probado de la reflexión sobre qué vida queremos vivir.
Los debates que hoy nos preocupan habitualmente oscilan entre la prioridad que damos a los hechos o a las interpretaciones, pero se avanza muy poco en tanto los pueblos no exijan nuevos hechos y debatan sobre el interés común que debe guiarlos. Sería esta la forma de trascender, por fin, el saber especializado y la crítica intelectual. Alguien siempre ocupa los huecos del saber y del poder cuando las grandes mayorías se abstienen de intervenir y miran la escena en silencio o apenas ensayando un aplauso.