«Mal te perdonarán a ti las horas;
las horas que limando están los días,
los días que royendo están los años.»
Luis de Góngora y Argote
China es un frasco de fetos, la primera novela de Gustavo Espinosa, fue publicada en 2001. Se trata de una historia coral, plagada de puntos de vista, que cuenta el devenir de los diagnosticados como enfermos del lenguaje y confinados al control carcelario por el Ministerio Mental. Entre sonidos y barullos dantescos ininteligibles, entre las fichas del ministerio y los comunicados oficiales, emerge un Geómetra enamorado de Tota, la mujer que «es un feto de semiosis», una multiplicidad obesa de significados en potencia. Veinte años después de esa publicación, como si de casualidades –y no de causalidades borgianas– se tratase, La galaxia Góngora vuelve a llamar la atención sobre la producción de significados y su sentido.
El libro lleva el título de la obra inédita escrita por el poeta apócrifo Evergisto Richar Cuenca –sí, sin la de, diría el mismo Cuenca–, autor de «Labios mayores», un poemario de juventud publicado gracias a un premio. Cuando Cuenca muere, sus amigos recuperan el poema «La galaxia Góngora» (también referido, al inicio, como «Soledad N»), un proyecto que Cuenca «había empezado a emprender, 400 años después, del otro lado del océano». El texto había sido creado para dar continuidad a las Soledades, de Luis de Góngora y Argote. El poema de Cuenca, de estilo culteranista, está compuesto por 1.902 versos endecasílabos y heptasílabos divididos en tres tramos y tiene un argumento fantástico: el poeta barroco español es «cronotransportado» al Uruguay del siglo XX.
Así, en la primera parte de La galaxia Góngora se relata la biografía de Cuenca, que se encuentra atravesada por la intención de construir un corpus crítico a partir de testimonios, memorias, crónicas de prensa, fragmentos de crítica literaria y de filología imaginaria. A la abundancia de registros entramados se suma la historia de Juan Rollfinke –el Chancho Blanco– y su familia. Es en la ciudad de Vergara que las vidas de Cuenca y los Rollfinke coinciden luego del quiebre de la tablita, en 1982.
LOS REGRESOS DEL SIGNIFICANTE
La galaxia Góngora cuenta que, a pesar de provenir de una familia pobre de Treinta y Tres, Cuenca se fue a vivir a Montevideo para estudiar literatura en la Facultad de Humanidades. Los días de pensión, bar y universidad son narrados con especial intensidad excéntrica, porque a los personajes de Espinosa, cómplices y sensibles, se les va la vida en las discusiones sobre el lenguaje, en la interpretación de versos y metáforas y en la construcción germinal de esa complicidad: «Como suelen hacer los provincianos, Cuenca, Alzugaray y Espinosa solían contar anécdotas o leyendas inverosímiles de su región para divertir o escandalizar a los amigos urbanos». Eran tiempos de dictadura, censuras y obstáculos infinitos para el acceso a la cultura, pero también tiempos de creación fermental, de recuerdos y olvidos. Las largas jornadas de estudio en las que los estudiantes discutían sobre literatura barroca o «planchaban» versos se intercalan con la noticia de que Evergisto Richar Cuenca, luego de haber presentado su libro de poemas eróticos a un concurso literario, finalmente ganó el premio. El grupo de amigos –Hamed, Espinosa, Alzugaray, Núñez, Verdesio, Narancio– recuerda que el poeta temía por la lectura que los militares hicieran de los versos de «Labios mayores» casi tanto como temía a la burocracia administrativa que implicaba hacer un trámite en bedelía. «El terror a ser castrado o sodomizado con fierros eléctricos no logró que E. R. Cuenca dudara del valor poético de su obra. Consiguió, eso sí, que se arrepintiese de haberla publicado y que creciera el odio hacia sí mismo», apunta el narrador.
La paranoia, el ritual extático literario, el desgarrón afectivo y la promesa de conquistar un lugar entre la selecta lista de poetas «raros» de Cuenca se dan de bruces contra el hambre y la falta de dinero para pagar la pensión. A diferencia de sus amigos, que contaban con condiciones materiales de vida que les permitieron continuar estudiando en la capital, el joven que había leído miles de versos de Góngora debió regresar a su pueblo natal. Es por ese tiempo que comienza a escribir la continuación de las Soledades.
Juan Rollfinke era un próspero tambero de Nueva Helvecia. Simpatizante –y algo más– del régimen de facto. Cuando quiebra la tablita y sus negocios colapsan, decide volver a Treinta y Tres, su lugar de origen. Durante los años de adultez, Vergara había existido en la memoria de Rollfinke como el espacio retumbante de su apodo; el espacio que contenía ciertas anécdotas que repetía tanto como los pocos versos que sabía de Serafín J. García. Junto a Rollfinke viajarán su esposa y su hija Lucía –que está embarazada, odia a su padre, escucha Serú Girán y no imagina cuán distinto a Colonia será el espacio fronterizo de los enormes silos al que se dirige, sin opción–: «El Chancho Blanco sabía que era imposible que su hija no fuera a odiar aquel pueblo húmedo con calles gredosas y sin televisión argentina».
Ambos personajes, Cuenca y Rollfinke, buscarán cómo reinsertarse en sus nuevas vidas. En ese proceso, la joven madre Lucía Rollfinke y el poeta desarrollan una cándida historia de amor –se machimbran, dice el Chancho Blanco– que parece despojar a Cuenca de sus trances de desgarrón afectivo y a Lucía de su soledad. Pero la tragedia, los encierros, el destrozo descomunal de los cuerpos pronto romperán el destello de ilusión reparatoria.
Cuando Rollfinke y el Chancho Blanco regresan a Vergara, encuentran un lugar que excede lo geográfico. El proceso de redescubrimiento topográfico pone de manifiesto las tensiones entre los significados fijos de la memoria (aquello que cada uno recuerda de Vergara y de su vida anterior) y los sentidos que emergen de un presente que impone significados nuevos. La emergencia de los enormes silos que anuncian una nueva forma de explotación técnica, el avance de los suburbios pobres ante la crisis provocada por el crac, la Negra Bibí, que es «señora de», las casas vacías y la gente sin amparo evidencian que la memoria y el recuerdo son algo sobre lo que es posible hacer una reescritura. La intersección entre imaginarios pasados y presentes permea los márgenes localizados y permite la convivencia de seres que no tienen más que sus –infinitas– memorias individuales y colectivas. Ninguno de los dos personajes es un extranjero en el pueblo –ni puede ser, por eso, un héroe romántico–: ambos conocen perfectamente los intersticios simbólicos que devienen en la nueva cotidianeidad. Sin embargo, los pliegues complejos de realidades superpuestas hacen que se desdibuje cualquier intención significante binaria que pueda otorgarle un orden al caos. La pesca, la frontera, la corrupción, el contrabando y el bar no son realidades paralelas, sino capas significantes, inscriptas en la pauperización cotidiana de una vida dependiente de la lógica semifeudal que se vuelve visible en los albores de la globalización.
El clasismo de Rollfinke se verá devorado por la contingencia política y económica. El rol de profesor de liceo de Cuenca será interpelado por su propio origen –es hijo de una sirvienta– y por su inclinación persistente hacia las bellas letras, el alcohol y las pastillas, que cobrará nuevos sentidos tendientes a la catástrofe. La monstruosidad, lo descomunal –peculiaridades características de la obra de Espinosa– vuelven a aparecer en esta novela como composiciones posibles para una existencia al margen del margen. Normita, la Katy, el Cabeza de Mondongo, el mítico Chato y los sonidos insistentes de la cumbia del barrio de Los Mulos son los signos de muchas clandestinidades posibles; son fragmentos, anécdotas y desvíos que se rebelan frente al afán clasificatorio y plano de un tiempo y un espacio que, indefectiblemente, los harán trizas.
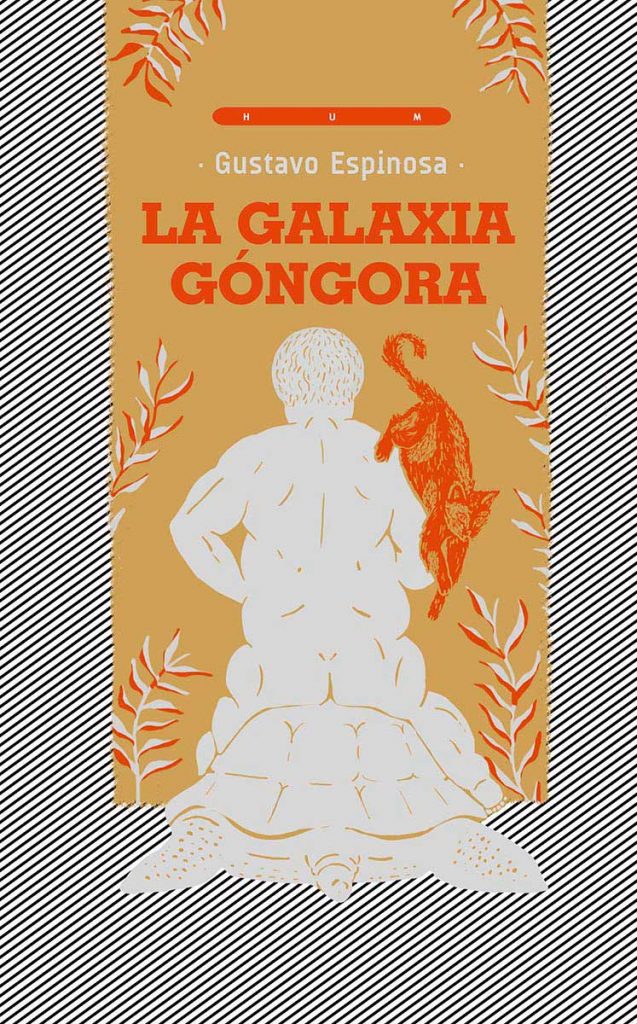
En la película Sans Soleil (1983), el cineasta francés Chris Marker planteaba: «He pasado la vida interrogándome sobre la función del recuerdo, que no es lo contrario del olvido, sino quizá su revés. No se recuerda, se reescribe la memoria». Si, como dice Marker, la memoria no se recuerda, sino que se reescribe, entonces tanto Cuenca como Rollfinke son personajes que enfrentan el proceso de reescritura de su propia memoria mientras se encuentran forzados a vivir en la contingencia cotidiana de su espacio (Vergara) y su tiempo (la pobreza amenazante y la transición democrática). Por otra parte, el ejercicio de recuperación cartográfica y hermenéutica que llevan adelante los viudos de Cuenca –autodenominación del grupo de amigos del poeta– para poner en sentido su poema apócrifo le permite al autor desarrollar reflexiones metatextuales, paródicas y eruditas que también son, por qué no, reescrituras. Este recurso ya estaba presente en las cartas de Sergio Techera a Charlotte Rampling (Carlota Podrida, 2009, HUM), en el intercambio entre narrador y narratario de Las arañas de Marte (2011, HUM) y en las entregas de folletín que escribe el profesor Gustavo Espinosa sobre Fernando Electrón Larrosa, Hebercito Mondongo Espel y Ana Culo de Buje en Todo termina aquí (2016, HUM).
Cuenca lleva como segundo nombre el mismo que tiene el trovador desaparecido de Las Arañas de Marte: Román Ríos (seudónimo de Ramón Evergisto Lago). Sobre él, el narrador de esa novela, Enrique Segovia, expresa: «La poesía de Román Ríos se desarrolló en las periferias de una lengua, en la promiscuidad fértil de los márgenes de una cultura». En La galaxia Góngora, la poesía de Cuenca también aparece desubicada, desplazada de su determinación espacio-temporal. El poeta, en sí mismo, no es un personaje incomprendido: está dislocado de su tiempo. Así lo demuestran tanto la publicación del poemario de juventud «Labios mayores», que tiende a encasillar a su autor en la literalidad pornográfica en plena dictadura, como el gran proyecto de continuidad de las Soledades, su obra mayor, que sólo aparece cuando está muerto, después de haber vivido sus últimos días confinado por su salud mental en un lugar del cual no hay mucho que decir. Pero en torno al corrimiento temporal, la imagen resulta literal: el texto aparece junto a otras pocas pertenencias en una bolsa de nailon que es entregada, casi como un favor, a su amigo Espinosa.
Nuevamente, asistimos a una memoria con hechura fragmentaria, dispuesta para ser reescrita. «Seguir insistiendo en la pulverización de toda poética, en la ruptura de lo que ya ha sido roto (como ha venido ocurriendo a lo largo del siglo) es solo tedio», señala Cuenca en un manuscrito que le envía a Sandino Núñez para publicar en las páginas culturales de El Popular.
NI MAPA NI TERRITORIO
«Erróneamente, se supone que el lenguaje corresponde a la realidad, a esa cosa tan misteriosa que llamamos realidad. La verdad es que el lenguaje es otra cosa.» La cita es de Jorge Luis Borges. En la obra de Gustavo Espinosa, no sólo la última novela está teñida de rasgos barrocos: la tensión entre ficción y realidad, entre significante, significado y contexto, entre imaginación y recuerdo, entre locura y cordura, la cita metaliteraria, la escritura como materia, la desmesura en los grados de referencialidad y la precisión estética pueden rastrearse a lo largo de todo su trabajo. Es por eso que la construcción del universo referencial treintaytresino es, al mismo tiempo, punto de cruce y de fuga. En Las arañas de Marte se plantea que «leerlo todo en clave de estética tropicalista era parte de una alucinación en la cual nos veíamos extrañados de la penuria anodina en que vivíamos». Consciente y con recelo de ser incluido en una estética macondiana, Espinosa dota a sus personajes de ciertas claves que les permiten verse y narrarse a sí mismos, mientras que la multiplicidad de planos nos advierte acerca de los riesgos alienantes de una lectura que filie su interpretación a lo real maravilloso. «El territorio es la escritura», sintetizará el autor en un ensayo titulado «Explicación territorial de la literatura».1
Resultan inquietantes los cruces entre la primera y la última novela de Espinosa. Hay uno muy evidente: China es un frasco de fetos tiene una parte que está escrita siguiendo el esquema métrico de una de las Soledades de Góngora y otros cruces que apelan a los pliegues referenciales de la reclusión y el confinamiento. Si bien en la primera novela no se nombra explícitamente a Treinta y Tres ni a Uruguay, y tampoco hay coordenadas históricas concretas, el topos puede ser leído como una construcción simbólica. Los «enfermos del lenguaje» son encerrados y sometidos a la vigilancia normalizante de un orden autoritario y sanitario; la trama se teje entre testimonios bajo apremio, comunicados oficiales y la fuerza significante de una amada que es, para el protagonista, la única posibilidad de sentido. Por su parte, en La galaxia Góngora, si bien ya no se trata de retratar una cárcel sanitaria –que también es metáfora del autoritarismo militar–, tres de los personajes más importantes de la historia terminan confinados en instituciones vinculadas, de algún modo, a la salud mental, que emergen como hibridaciones difusas. Veinte años después, el giro realista no esconde la crítica: Espinosa continúa evidenciando los efectos que el control sanitario y mental tienen sobre los sujetos que se resisten a la normalización y a la imposición de que exista una sola posibilidad de significación del mundo.
En relación con los personajes femeninos, ni Tota ni Lucía Rollfinke, aunque amadas, son figuras emancipadoras. Ellas también forman parte de los embates de un universo que, por fuerza, impone la aceptación de lo complejo como si fuera simple. Mathías Iguiniz plantea, a modo de provocación e invitación, en su ensayo Presencias (2019, Estación/Estaciones Ediciones) que las figuras femeninas en la narrativa de Espinosa «se abren a la interpretación y se encierran sobre su propio lenguaje secreto». Queda latente la pregunta sobre cómo, entonces, suponen una herida irreductible de la «semiosis».
Tanto los escritores como los receptores cargamos con una biografía. Así como es tentador encontrar las múltiples menciones a nombres públicos en La galaxia Góngora, o especular con posibles alter ego, o discutir asuntos vinculados a la autoficción, también es lógico asumir que la interpretación o el juicio sobre la novela dependen, en gran medida, de cada sujeto lector. Los planos de lectura son múltiples; las citas, un abanico de oportunidades dialógicas; los registros textuales, una invitación al juego. Espinosa despliega con convicción interpelante su conjuro escritural, construye otra historia llena de entrañables personajes secundarios y nuevamente recupera trozos de la imaginería perdida en la marginalidad del margen.
En sus novelas hay elementos que construyen una sensorialidad atrapante tanto para los personajes como para los lectores. En China es un frasco de fetos, se escuchan aullidos interminables; en Carlota podrida, predomina el olor y el olfato es el signo de lo real que busca concretar el secuestrador; en Las arañas de Marte, las imágenes construyen un lenguaje cinematográfico que parece invadirlo todo; En Todo termina aquí, oímos continuamente los sonidos tristes del blues. En La galaxia Góngora, la lírica del verso, en contraste con los sonidos lejanos del bajo, define tanto a las acciones como a las topografías y las temporalidades. Tópicos característicos del autor, como la inmersión tercermundista en la cultura de masas, la búsqueda del sentido en medio del entretenimiento o las huellas dolorosas de un pasado del que aún no sabemos nada, vuelven a la escena literaria uruguaya, esta vez atravesados por la tradición gongorina. Espinosa lo ha hecho de nuevo: ha construido otro mundo posible dentro de uno –el que hacemos a diario– cada vez más indiferente al problema del sentido cuando tiende a agotarse.
1. El ensayo es parte del libro El animal letrado: literatura, verdad, política, publicado en 2016 por H Editores.






