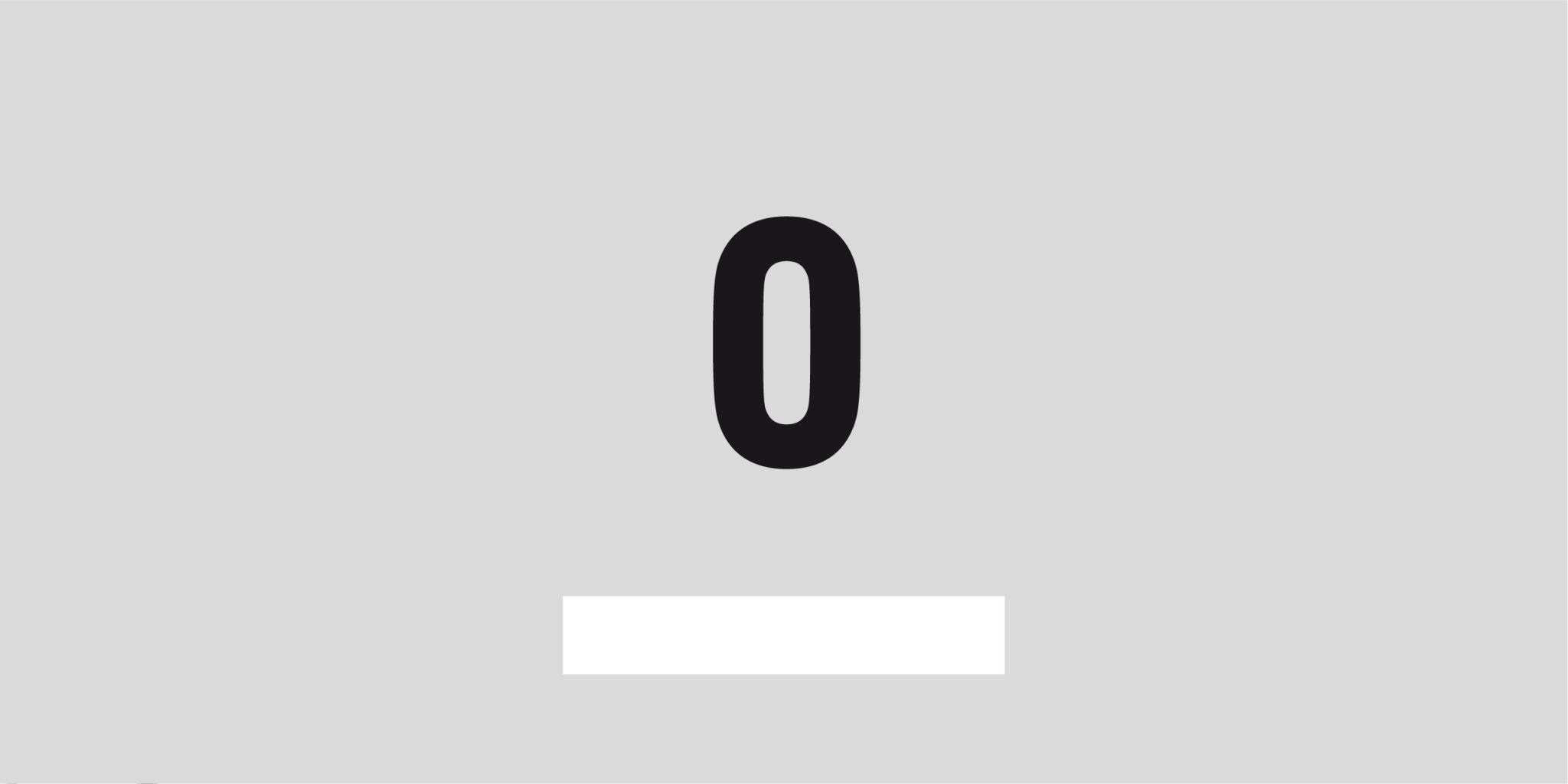San Carlos, una ciudad históricamente identificada por su desarrollo cultural y humano, poco a poco ha visto cómo la acumulación de hechos delictivos y su consabida amplificación mediática la mal identifican con el narcotráfico y el crimen. Alguna patología social compartimos cuando reconocemos que vende bastante más el mal que el bien, aunque, sin dudas, el amarillismo comunicativo juega su parte. Porque ¿acaso no interesaría tanto o más algún informe periodístico que hablara de la cultura popular carolina, de sus murgas y coros, de la recuperación de su teatro Unión (un pequeño Solís), de su tradición resistente a los autoritarismos, de su contención a la pobreza extrema, todos bienes preciados y largamente construidos? Sin dudas, habremos de esperar sentados que algo de eso acuda a nuestras pantallas para compensar la forma inmediata e histérica con que se admite –de una forma u otra– que el dolor y la muerte causan placer. Por otro lado, es importante saber que la transformación neoliberal afecta al planeta y no solo a San Carlos, que la mercantilización y la instrumentalización de los demás es un signo de la época (y, por eso, el delito también lo es) y que, a fin de cuentas, si la resistencia sí es posible, es, en primer término, política.
Los hechos delictivos motivan y creo que se conectan directamente con la pequeña historia política que relato aquí. Me pregunto a quién podrá interesarle, dado que tiene más de una década y sucedió durante una administración frenteamplista. Ahora parecería bastante más necesario criticar la arbitrariedad que caracteriza al gobierno de Enrique Antía, que, como cualquier otro gobierno de derechas, favorece más a quienes más tienen. Solo que, visto que se habla demasiado de las fallas y la pérdida de votos del progresismo en el interior y peligrosamente se esboza en algunos de sus ideólogos la necesidad de emular las formas reaccionarias (y «exitosas») de hacer política, creo necesario, hoy más que nunca, tomar el camino inverso: hablar de los problemas propios de la izquierda, aquellos que solo aparecen tras una intención transformadora y, por eso, radicalmente distintos a cualquier pretensión caudillista, paternalista o discrecional con que blancos y colorados hacen gobierno; reafirmar, así, que derecha e izquierda, para serlo, se paran en paradigmas inconmensurables y que el diálogo no podrá nunca resolver, sino apenas ensayar, una simulación para convencer a terceros.
En el primer período de gobierno de Óscar de los Santos, mis compañeros de militancia política me propusieron dirigir la Casa de la Cultura de San Carlos, tarea a la que dediqué la mayor parte de mi tiempo útil durante más de cuatro años. Se desplegaron con inmensa esperanza un sinfín de tareas que imaginaba capaces de transformar la vida de nuestra ciudad. Durante la campaña electoral previa me había interesado mucho un proyecto de cultura y deporte en los barrios (y en las zonas costeras de incidencia local: desde La Barra hasta el balneario Buenos Aires) que habían imaginado compañeros docentes de Educación Física de la 738, al que llamaron Microcentros Barriales. Absolutamente convencido de la necesidad descentralizadora de la cultura y de que debía ser un imperativo ético de cualquier gobierno popular atender primero el desarrollo de niños, niñas y jóvenes de las clases menos favorecidas, veía en la importante actividad de diferentes comisiones barriales en ebullición (previa a las elecciones y clave para la conquista del gobierno municipal) el complemento perfecto para dar forma al proyecto. Solo cabía, por lo menos desde mi punto de vista, la posibilidad de que la sociedad civil y un gobierno progresista actuaran al unísono para transformar la vida de todos, crear una marea popular con tanta o más iniciativa que la propia administración… La imaginación puede esas cosas. Cierto que la realidad mostró demasiadas resistencias. Sin embargo, creo que fueron nuestras propias debilidades y nuestros propios temores lo que constantemente frenó los cambios.
Pero antes es bueno recordar los empujes y las ganas que pusimos en la Junta Local de San Carlos. El proyecto se aprobó luego de presentarse con una modesta carga presupuestal, en general y para cada microcentro, que imaginábamos realista, para no abultar demasiado las demandas locales frente a los diversos desafíos que debía enfrentar el municipio, que, obviamente, imaginábamos inmensos. Es decir, entre los impedimentos, el primero fue que se nos impuso un marco demasiado acotado en lo presupuestal y, por ese medio, se nos cercenó la posibilidad de crear espacios públicos con cierta jerarquía y servicios de calidad. Al principio, desde mi oficina (ya lejos de cualquier discusión política sobre lo que estábamos haciendo), me faltaba claridad para discriminar los criterios políticos que se elegían para una transformación de la gobernanza municipal en beneficio de los más desprotegidos. Sin embargo, el problema mayor y sin retorno fue ver que la tendencia era reproducir una y otra vez aquello largamente definido en el pasado: se hacía constantemente hincapié en la función municipal en sí. El asunto, a fin de cuentas, era de gestión: hacer bien y honestamente lo que antes se hacía mal y discrecionalmente. Un problema no menos relevante: la gestión se realiza con una masa de funcionarios mayoritariamente rutinizados y desmotivados, quienes, a la hora de proponerse cambios, calculan, primero, el beneficio personal que obtendrán de ellos.
Claro, quienes teníamos más ansias transformadoras no podíamos aceptar que tantos años de lucha solo sirvieran para mejorar una misma forma de administrar, porque también nos dábamos cuenta de que pavimentar, alumbrar y mejorar los servicios sociales o, de forma más pretenciosa, ser un gobierno de cercanía son cosas que se pueden hacer de muchas maneras y, por lo tanto, fundamentarse con argumentos legítimos desde perspectivas a veces opuestas. El problema –ahora más que nunca es el momento de pensarlo– era otro, muy distinto: ¿quién y cómo decide un gobierno? Debió preguntarse (y, seguramente, desarrollarse mucho más la participación ciudadana para responder): ¿cuáles eran y en qué orden habían de cumplirse esas tareas de manera que favorecieran más a los sectores populares?, ¿de qué manera absolutamente nueva, revolucionaria, podía proyectarse una izquierda que gobernara junto con un pueblo movilizado para solucionar los problemas de la vivienda indigna, la desprotección de la infancia, la alimentación saludable, la cultura popular, etcétera? Los llamados presupuestos participativos (única instancia convocadora de los vecinos) agotaban rápidamente un remanente insignificante de recursos si se lo comparaba con el verdadero presupuesto, que se decidía, como siempre se hace, a puertas cerradas. La pregunta política de interés sigue siendo, entonces: ¿cómo un gobierno popular es realmente popular? Más concretamente: ¿cómo se abren las puertas de la burocracia y ella no se encierra en sus roles miopes y gerenciales sostenidos en el estúpido prestigio personal?, ¿cómo se reparte poder?
Mientras, durante esos años, en la junta local, con escasísimos recursos, buscábamos la manera de mejorar un salón cedido por un club deportivo, una dependencia municipal abandonada u otras locaciones no demasiado estimulantes. Movíamos libros, instalábamos mesas de ping-pong y esperábamos semanas a que la división de obras cambiara las chapas de un techo que se llovía. Otras razones, otros criterios se imponían en los hechos: las direcciones de Cultura y Turismo convencían al intendente de que se hicieran recitales de rock, festivales internacionales de cine y carreras de fórmula 2 en Punta del Este, como apoyo a la actividad turística del departamento, con erogaciones infinitamente superiores. Un paréntesis: estaría bueno hacer un verdadero balance sobre cuánto de esas propuestas mueve la aguja económica, sobre cuánto redunda en trabajo y sobre si eso, al fin, compensa no desarrollar intervenciones potentes en el territorio, es decir, donde vive la gente humilde y honesta, que lucha todos los días por aquello que le causa mayor desvelo: el cuidado y la formación de sus hijos. Dicho de otro modo, un balance sobre cuánto presupuesto público –en este caso, de la comuna– se encauza, sin más, a la lógica del capital, que, en palabras de Jürgen Habermas, habilita la mercantilización colonizadora de todas las esferas de la vida (en primer lugar, de nuestra vida comunitaria).
Otras frustraciones. Las comisiones barriales que se habían desarrollado con la íntima esperanza de que viniera un gobierno progresista ahora miraban con recelo a los nuevos funcionarios. Era común escuchar: «Bueno, ahora les toca a ustedes. ¿Qué están haciendo? No veo los cambios». Ya no se trataba de algo compartido o compartible: la manera más natural de hacer algún otro de un nosotros –no importa el grado de cercanía previa– es identificarlo con alguna porción de poder. Como si esto fuera poco, buena parte de los docentes municipales se negaba o iba de mala gana a lugares algo más alejados y menos confortables que la céntrica Casa de la Cultura, donde habitualmente daba clases a niños y jóvenes en general procedentes del centro de la ciudad y mucho menos problemáticos que los de la periferia. Recuerdo una reunión convocada por docentes sindicalizados que se quejaban de las nuevas y malas condiciones de trabajo que el proyecto les imponía. La pregunta que no se hizo: los docentes sindicalizados ¿tienen conciencia para sí como profesionales de clase media o como clase trabajadora?
No puedo no pensar en la imposible realización plena y el fin de ese proyecto cada vez que San Carlos es citada por la prensa amarilla. En el fondo, yo sé que San Carlos no es lo que me dice el informativo: es mucho más. Es un lugar donde la izquierda y el pensamiento crítico avanzaron comparativamente más que en cualquier otro lugar del interior, donde la cultura popular pudo desarrollarse con inusitada fuerza, a pesar de los gobiernos (de cualquier signo); un lugar con una historia riquísima en la defensa de las libertades y la vida pública. La duda que me acomete cada vez que tengo noticias de mi pueblo es qué posibilidades habría ofrecido un proyecto como aquel para construir una convivencia comunitaria más saludable; cuántas herramientas de gobierno habrían sido realmente eficaces para contener esta imparable ola neoliberal, individualista y cosificadora de las relaciones humanas; cuánto menos punitivistas y burocráticas y cuánto más solidarias y participativas habrían debido ser las políticas sociales. Pero también me interpela a mí mismo: hasta qué punto perseveré en la lucha por convencer a mis compañeros y a la comunidad de que era necesario gobernar juntos.
Finalmente, me convencí de que el progresismo de la época imponía límites demasiado fuertes a la imaginación transformadora, y la prueba está cuando se intenta diagnosticar las fallas de la fuerza política en el interior. A veces escuchamos hablar a algunos dirigentes del Frente Amplio que, si no los conociéramos, tendrían que informarnos a qué partido pertenecen. De todas maneras, lo hecho por los gobiernos progresistas, más allá de sus notorias debilidades, forma parte de una experiencia general hecha por el pueblo que debería analizarse con la profundidad que se merece. La izquierda tiene la obligación de repensarse a sí misma y no debería dudar sobre los caminos a seguir: o instituye nuevas formas de participación y transformación social, o se cristaliza como la otra cara de la moneda reproductora del capital y la gobernanza burocrática.
Por último, una aclaración importante: no es que no haya habido honestidad y trabajo. Por el contrario, estoy seguro de que no ha habido gobiernos con menos corrupción y mayor transparencia administrativa como los del Flaco de los Santos. El problema es que el camino del infierno está empedrado de buenas interacciones y si hay algo parecido al paraíso es un lugar donde el poder está cada vez mejor repartido, algo que el progresismo de la hora no pudo hacer y, obviamente, la derecha nunca hará, porque –tengámoslo también claro– ese es siempre el gobierno de los menos sobre los más.