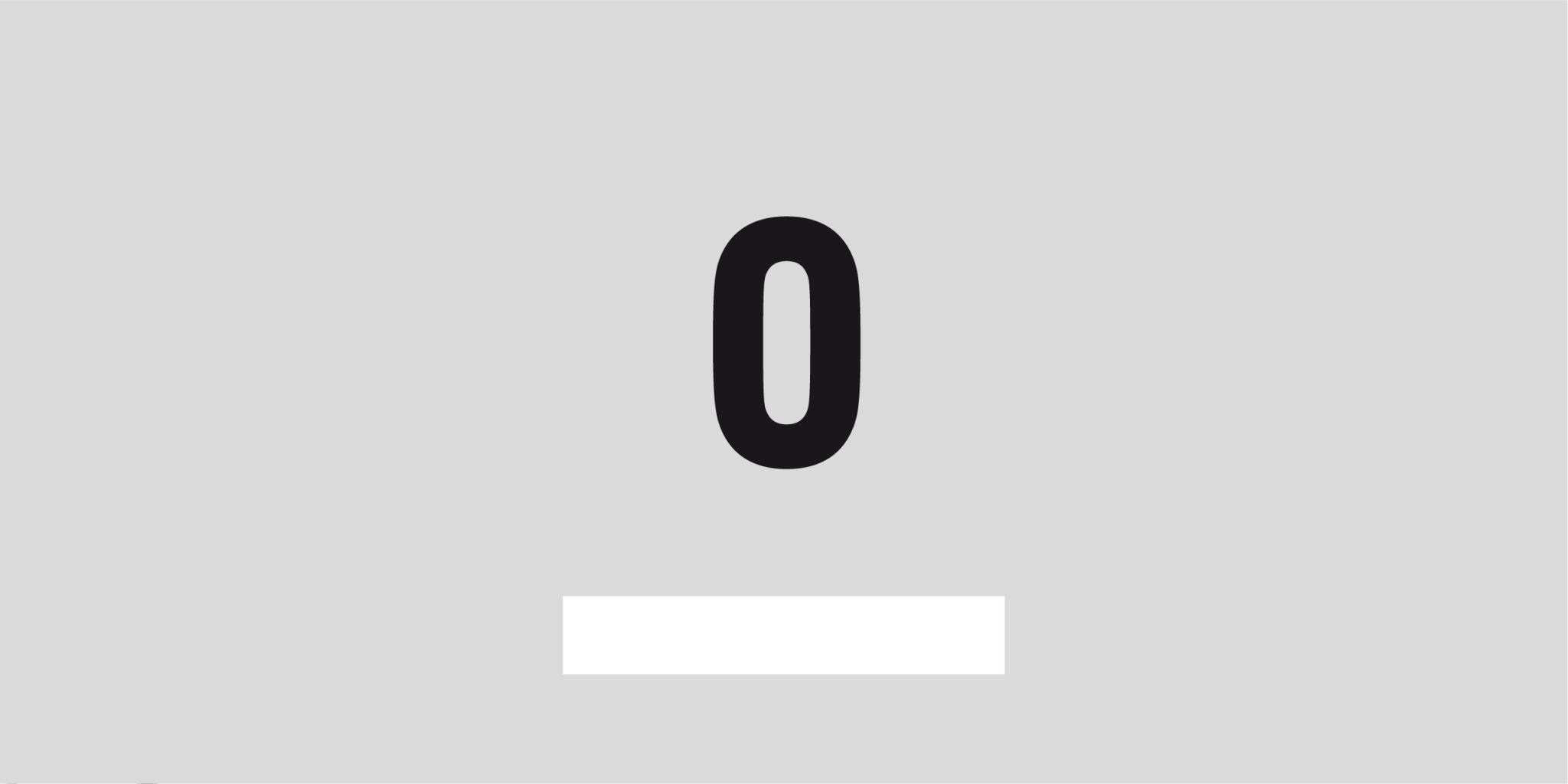En una columna reciente del semanario Búsqueda, el periodista Gabriel Pereyra hizo un mea culpa titulado «Confesión de un periodista avergonzado», en el cual lamenta no haber otorgado espacio a los negacionistas de la pandemia y los antivacunas, sobre quienes, según su punto de vista, él mismo ejerció una «censura despiadada». Tras afirmar que «el 14 por ciento de los uruguayos no se vacunó, unas 350 mil personas», concluye, con cierto apresuramiento, que no lo hicieron porque «no confiaron» en la vacunación. Y no habrían confiado, además, por los motivos que vienen repitiendo los activistas antivacunas desde hace dos años, «personalidades públicas y respetadas», al decir de Pereyra, que venimos escuchando hasta el hartazgo, aunque él no lo crea, y que, según sus curiosos cálculos, representarían «el sentir de uno de cada siete uruguayos».
Veamos. Según el Monitor de Datos de Vacunación Covid-19, del Ministerio de Salud Pública (MSP), al 21 de noviembre había vacunadas, al menos con la primera dosis, 2.776.000 personas, es decir, el 78 por ciento de la población. Pero aproximadamente el 20 por ciento de la población total son niños de hasta 14 años, para quienes aún no está habilitada la vacunación. Esto significa que, para conocer el índice de acatamiento, el porcentaje que corresponde considerar es el de personas no vacunadas sobre el de las personas en edad de vacunarse, que se reduce a un 2 por ciento de la población.
Aun suponiendo que ese conjunto, unas 58.400 personas –no 350 mil, como, erróneamente, estima Pereyra–, de una u otra forma desconfió de la vacunación, ¿significa eso que se trata de un grupo homogéneo que estaría avalando las tortuosas teorías conspirativas de la «plandemia»? No parece ser el caso. Mucho más realista es suponer que se trata de un conjunto muy diverso, integrado por quienes sostienen esas ideas, claro, pero también por gente que se afilia a otras teorías igualmente minoritarias pero muy distintas: naturistas que rechazan la medicina basándose en una filosofía tecnofóbica, evangélicos radicales que se oponen por motivos religiosos, personas que siguen creyendo en el vínculo entre la vacunación y el autismo derivado del estudio fraudulento de Andrew Wakefield, anarcos antisistema que desprecian toda indicación proveniente de una autoridad y una cantidad de gente que ni siquiera eligió no vacunarse porque vive completamente por fuera del sistema, sin techo ni acceso a condiciones mínimas de vida digna. Creer que nuestros antivacunas vernáculos representan «el sentir de uno de cada siete uruguayos», como sostiene Pereyra, es disparatado y, como vimos, también sería equivocado adjudicarles la representación de uno de cada 50, que es la proporción correcta del 2 por ciento de las personas adultas no vacunadas.
***
Pero, más allá de estos errores de cálculo, ¿cuál es el fondo de la cuestión? A fines de diciembre de 2020, cuando comenzaba el dramático crecimiento de la cantidad de infecciones en nuestro país, uno de los más firmes críticos locales negaba de esta forma lo que ya era un hecho evidente: «El “aumento de casos” [así, entrecomillado en el original] se corresponde con un proporcional aumento de la cantidad de test que se realizan».1 Muy poco tiempo después teníamos todo el mapa del país pintado de rojo, según el índice de Harvard; 4 mil contagios diarios, y una de las tasas más altas de muertes por millón de habitantes en el mundo, con un saldo trágico de más de 6 mil vidas perdidas.
En 2019, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el movimiento antivacunas y llegó a catalogarlo como «una de las mayores amenazas para la salud mundial». Lo voy a escribir otra vez, porque es mucha la gente que minimiza la gravedad de este movimiento: una de las mayores amenazas para la salud mundial. Y llegó a esa determinación porque, según sus estimaciones, las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año. Aquella calificación era anterior al surgimiento de esta pandemia, pero los resultados obtenidos, tras el vertiginoso proceso de investigación, aprobación y producción de las vacunas contra el SARS-CoV-2 y los exitosos planes de vacunación contra el coronavirus confirman plenamente su pertinencia.
Recientemente, la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de Estados Unidos, hacía una observación que permite calibrar la irresponsabilidad del activismo antivacunas: «Casi todas las muertes, especialmente entre los adultos, debidas al covid-19 son, en este momento, totalmente evitables», debido a que entre el 98 y el 99 por ciento de los estadounidenses que mueren por el coronavirus no están vacunados. Esto la lleva a considerar estas muertes como «especialmente trágicas», precisamente por ser fácilmente evitables.2
Un estudio del impacto de la vacunación en Israel publicado en la revista The Lancet concluyó que la inmunización con la vacuna de Pfizer redujo la mortalidad en un 97,6 por ciento.3 Y estos porcentajes de efectividad de la vacuna para los casos graves de internación en CTI y muertes son consistentes con los datos recabados en nuestro país. El MSP presentó en junio pasado su «Tercer estudio de efectividad de vacunación anti-SARS-CoV-2», en el cual se concluye: «La reducción en la mortalidad por covid-19, habiendo transcurrido más de 14 días desde la última dosis de la vacuna Pfizer, es 96,16 por ciento» y 94,65 por ciento para la Sinovac.
Estas consideraciones añaden una dimensión extraordinariamente problemática a la difusión de propaganda antivacunas, mucho más ligada con la responsabilidad y la ética profesional que con la libertad de expresión, y muestran un camino especialmente resbaladizo para periodistas con una sana vocación autocrítica.
***
Es sorprendente que un profesional serio y competente como Pereyra, con todos estos antecedentes sobre la mesa, pierda la perspectiva en un asunto tan delicado. Si a cualquier periodista le surgen dudas sobre la teoría de los chemtrails, esa alocada suposición de que las estelas de los aviones a chorro contienen químicos con los que nos fumigan oscuros agentes del mal, y se propone como tarea profesional indagar sobre el asunto, no parece buena idea apoyarse en los dislates de los fanáticos que la difunden. Por el contrario, cualquier periodista medianamente serio buscaría la opinión de un físico o un experto en aeronáutica, quienes podrían explicar fácilmente cómo y por qué se produce la condensación de las estelas de vapor en los escapes de las turbinas a esa altitud. Si otro día le asaltan dudas sobre la estabilidad de un puente o de la estructura del edificio en el que vive, seguramente requiera la opinión de un ingeniero, no la de un botánico o una experta en arte precolombino. A Pereyra le preocupan los posibles efectos adversos de las vacunas, como queda claro por los titulares que repasa ligeramente en su columna, pero, en lugar de considerar que debería recabar la opinión de gente que ha dedicado su vida a estudiar estos temas –médicos especializados en inmunología, virólogos y demás expertos–, se arrepiente públicamente de no haber escuchado a personas sin ninguna experticia en la materia.
Probablemente, la época en que nos tocó vivir no será recordada por una defensa principista de la libertad de expresión. Al parecer, su valor como cuestión de principios viene siendo desplazada en algunos ámbitos por una consideración de tipo instrumental, es decir, como un medio y ya no como un fin en sí mismo. Las señales de alarma se multiplican aquí y allá. La llamada cultura de la cancelación, ese novedoso instrumento punitivo del activismo woke –una tendencia hiperpolitizada y dogmática que viene arrasando los campus universitarios en Estados Unidos–, es ejercida como una neoinquisición puritana en nombre de la «justicia social» por una izquierda identitaria que ya no se reconoce en los ideales ilustrados de la igualdad. Censura de libros y películas, escraches para evitar que se difundan puntos de vista divergentes de la ortodoxia, amenazas, «espacios seguros» para blindarse ante argumentos incómodos tachados de ofensivos.

Sin embargo, ese panorama asfixiante está lejos de representar la atmósfera cotidiana de nuestra realidad. Uruguay está entre los 20 países con mejor puntuación en materia de libertad de prensa, según Reporteros sin Fronteras, organización internacional consultiva de la Organización de las Naciones Unidas. Y, más allá de los rankings internacionales, parece francamente disparatada la idea de que haya sectores de opinión en nuestro país que estarían siendo víctimas de una «censura despiadada». Los voceros locales críticos de la pandemia han contado con múltiples apariciones en los medios de comunicación, desde la televisión abierta hasta programas radiales y prensa escrita, incluido un editorial fijo en un semanario de alcance nacional durante dos años, una sobrerrepresentación evidente para un punto de vista muy marginal en la sociedad.
Si bien parece prudente un llamado para ejercitar nuestros reflejos y combatir sin titubeos cualquier acto con apariencia de censura, nunca deberíamos olvidar el sabio consejo del físico Richard Feynman, cuando llamaba a tener siempre la mente abierta, «pero no tanto como para que se nos caiga el cerebro». Es que, desde el extremo opuesto del espectro político, el panorama no puede ser más desolador. La ilusión de una realidad paralela construida por «hechos alternativos», al decir de Kellyanne Conway, consejera del expresidente Donald Trump, como forma de combatir a los medios de prensa considerados hostiles, no es otra cosa que una nueva y temible cruzada oscurantista. Es el territorio impune de las fake news, las teorías conspirativas y la posverdad: Hillary Clinton dirigía una red de pedofilia desde el sótano de una pizzería y las vacunas contra la covid-19 nos implantan un chip para dominarnos, como parte de un plan ideado por las elites mundiales bajo la supervisión de los magnates Bill Gates y George Soros.
La ciencia no ofrece una visión monolítica sobre todos los asuntos, pero las incertidumbres que forman parte de los procesos normales de acumulación del conocimiento se saldan con más ciencia, no tirando la toalla. Lo peor que se puede hacer en esta época inundada por noticias falsas diseminadas por troles, bots y teorías conspirativas es caer en la trampa del «falso equilibrio entre expertos y excéntricos», como nos advierte Steven Pinker en su notable Racionalidad, recientemente editado:5 un camino en el que lo único asegurado es amplificar el ruido y fomentar conductas con graves consecuencias para la vida de miles de personas, algo que difícilmente pueda ser redimido después con otra carta de arrepentimiento.
1. https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Confesion-de-un-periodista-avergonzado-uc50152
3. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00947-8/fulltext
4. https://semanariovoces.com/guste-o-no-guste-por-hoenir-sarthou/
5. Steven Pinker (2021), Racionalidad. Qué es, por qué escasea y cómo promoverla, Paidós.