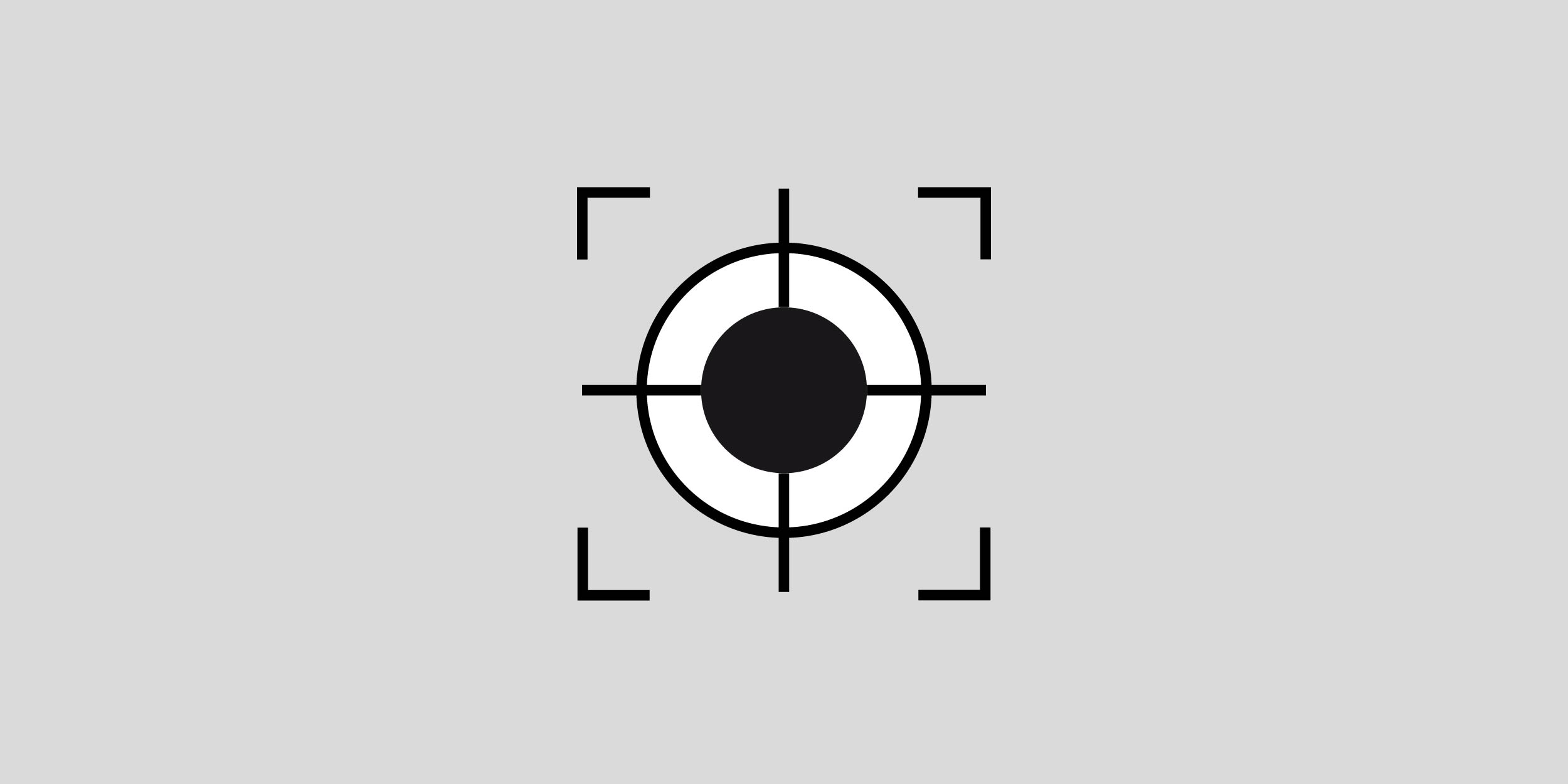Una parte importante de los homicidios cometidos en el país –tal vez, la parte que más creció en la última década– tiene rasgos muy definidos. En su gran mayoría, los homicidios se concentran en los lugares más pobres de Montevideo y el área metropolitana (con puntos intensos en otras ciudades, como Rivera, Maldonado, San Carlos y Minas), afectan a varones jóvenes y adolescentes, y se materializan mediante la utilización de armas de fuego. Ajustes de cuentas es la expresión oficial que se comenzó a utilizar en 2012 y que hoy pervive para nombrarlos, junto con otras, como guerra entre bandas y conflictos entre criminales por el territorio. El discurso político y mediático selló una lectura de los barrios más pobres a partir de significantes vacíos: guerra, violencia, narcotráfico, sicariato, horror, etcétera. Se ha construido un mundo cercano geográficamente, pero cada vez más alejado en cuanto a las referencias culturales compartidas. Si estos barrios ya cargaban con el peso del estigma y la marginación, en los tiempos recientes sus marcas negativas se han multiplicado.
Esta grave realidad fue anticipada –nadie lo puede negar– en varios lugares con responsabilidad institucional. A finales de los noventa, cuando las fuerzas policiales comenzaron a mostrar rasgos más disuasivos en ciertos barrios (policías de negro, mejor equipados) y se dieron los primeros pasos en la investigación policial sobre drogas (principalmente a partir de la crisis de 2002 y la activación de esas economías ilegales), ya era posible escuchar algunos vaticinios: primero avisan –disparando debajo de la cintura–, luego matan. En efecto, parece que así ha ocurrido y posteriormente muchos de los que anticiparon esos escenarios tuvieron la máxima responsabilidad en la gestión de las políticas de seguridad. Fue en esos años que el fenómeno se expandió de una forma inesperada. Ya en 2011, una fuente del Ministerio del Interior anunció en la prensa que las reformas organizativas proyectadas para la Policía y la necesidad de marcar más presencia en algunos territorios conllevarían el aumento de los homicidios. No se equivocó.
En 2018, el entonces director nacional de la Policía, Mario Layera, volvió a barajar la aterrorizante idea de que Uruguay podía llegar a ser México, Honduras o El Salvador si la respuesta política –sobre todo de las políticas sociales– no mostraba firmeza. Estas lecturas nunca son inocentes. Y, formuladas en ciertos lugares, operan como poderosas profecías autocumplidas. Su importancia radica en lo que enuncian, pero sobre todo en lo que ocultan. Nadie niega que hayan tenido razón (o la tengan), pero esa forma de tener razón también es un ardid. Depender de este tipo de interpretaciones –que luego derraman a los medios, al discurso político y a las estrategias territoriales– constituye un problema difícil de resolver.
Tampoco puede decirse que para muchos de esos barrios no haya habido respuestas y presencia del Estado. Desde las históricas redes clientelares y las formas políticas de recolectar adhesiones en la población más pobre hasta las políticas sociales más ambiciosas llevadas a cabo por los gobiernos del Frente Amplio, en los últimos años se multiplicaron las políticas de emergencia, las ofertas educativas, las estrategias urbanas y, por supuesto, las respuestas policiales (desde los estigmatizantes megaoperativos hasta otras acciones, en apariencia más articuladas). El problema aquí no ha sido la ausencia del Estado, sino su tipo de presencia. El Estado se ha tenido que reconfigurar a través de nuevas demandas, pero poco se ha discutido sobre el diseño, la ejecución y la evaluación de esa presencia. En síntesis, habría que considerar en tres dimensiones fundamentales la dinámica de la violencia homicida predominante: la precariedad socioeconómica, la fenomenología de la violencia y el papel de la Policía en los territorios.
LOS HOMICIDIOS Y LA PRECARIEDAD SOCIOECONÓMICA
Es muy difícil encontrar argumentos que ignoren el peso de la realidad socioeconómica en los barrios más vulnerables, pero muchas veces se minimiza su faceta más condicionante. El listado de problemas es conocido: pobreza, indigencia, ausencia de sustentos elementales para el bienestar, precariedad laboral extrema, carencia de oportunidades y medios para responder a la explosión de expectativas y pautas de consumo, dificultades para una socialización más allá de las fronteras inmediatas. Generaciones enteras han vivido en la precariedad, en tensión constante con el Estado, y en los últimos años han recibido el aporte de políticas sociales que han mitigado muchas urgencias y han sido canales de reconocimiento. Las economías ilegales y las violencias de distinto tipo se han ido trazando en esos territorios.
De algún modo, estas nuevas realidades, a las que se les ha dado una notable visibilidad pública, han desplazado el peso de las interpretaciones sociales: primero, al asumir que las mejoras sociales y económicas del ciclo progresista impactarían en los patrones de la segregación; segundo, al trasladar las perspectivas sociales al plano de la mirada moral. Otras lecturas han logrado imponer la distinción entre los buenos y los malos pobres, entre las víctimas honestas y las víctimas dudosas, entre los trabajadores sacrificados y los lúmpenes consumidores. Nos enfrentamos a un discurso político que se ha vuelto hegemónico, que ha servido para simplificar y desanclar, pero sobre todo para justificar las lógicas de intervención más punitivas.
LOS HOMICIDIOS Y LA FENOMENOLOGÍA DE LA VIOLENCIA
Estas lecturas han impedido el desarrollo de miradas más rigurosas, que piensen, desde límites borrosos, las ambigüedades y el sentido profundo de las motivaciones de este tipo de episodios. Muchas veces, las trayectorias de las personas oscilan entre el mundo de lo legal y el de lo ilegal, se empujan y se reconstruyen (no siempre están determinadas fatalmente), y forjan sus acciones en la búsqueda de reconocimiento, en la reproducción de los patrones más tradicionales de la masculinidad hegemónica, en la demanda de respeto y autoridad a través de la fuerza y la amenaza. Esas trayectorias operan con estrategias en la familia y el grupo de pares, y con estructuras delictivas flexibles.
Estas complejas tramas de construcción de identidad –que algunos reducen a la idea de subcultura– tienen su historicidad, su justificación situacional y su anclaje biográfico, marcado por el corto plazo, pues como base de cálculo esas vidas tienen la muerte o el encierro. No solo es la violencia inherente al negocio, no siempre son disputas territoriales, sino que entran en juego otras formas de interacción que desembocan en la venganza y la violencia sin motivación aparente. Más que cuestiones instrumentales, las violencias encarnan relaciones, procesos, conflictos y fronteras. Mirar allí es clave para romper las interpretaciones cerradas de los espacios institucionales de poder. Responsabilizar a las políticas sociales, dividir esos espacios entre los buenos y los malos habitantes, y no enfrentar las fuerzas más condicionantes es la peor forma de librarlos a su suerte.
LOS HOMICIDIOS Y EL PAPEL DE LA POLICÍA EN LOS TERRITORIOS
El análisis de la actuación del Estado policial-penal también ha estado marcado por el eje de la ausencia/presencia. La respuesta política del actual gobierno es desplegar una mayor presencia en los territorios, luego de muchos años en los que, según argumentan, han reinado «la ausencia y la desidia». Ni esta afirmación es cierta ni los resultados parecen ir en esa dirección. La Policía ha tenido una gran y compleja presencia en los espacios de mayor vulnerabilidad socioeconómica y ha ocupado un rol ambivalente, que ha oscilado entre las estrategias ostensivas, la pasividad y la regulación gris. El abuso, la corrupción y la desconfianza de los habitantes han sido elementos centrales de un proceso más bien invisibilizado, con una enorme influencia en los tiempos de desembarco y consolidación de las nuevas redes de criminalidad.
Es posible que el exdirector nacional de la Policía Julio Guarteche y su equipo hayan sido conscientes de esos agujeros y hayan procurado una estrategia de reformas que impusiera nuevas lógicas de acción policial. Pero hay que reconocer que los resultados fueron calamitosos. ¿Algo de la lógica policial-penal es contraproducente en sí, erosiona el capital social, limita el efecto (ya débil) de las políticas sociales compensatorias y destruye mediante la violencia legal, las formas abusivas y la cárcel como mecanismo de neutralización? Para entender lo que ha pasado en la última década es necesario ir a fondo con esta interrogante. Las políticas policiales para lidiar con las formas más graves de violencia han mostrado toda su debilidad, aun cuando hayan sido lideradas con las mejores intenciones y bajo el mando de los cuerpos más capacitados. Hoy en día tenemos más de lo mismo, pero con el añadido de una conducción política y policial sin estrategia, improvisada y con reflejos que hacen recordar las peores épocas.
Una vez más, puede decirse que esta postura es escéptica y poco realista. Aun así, sobran las razones para insistir. Hay un trabajo político que exige una fuerte ruptura con los procesos anteriores, un trabajo que obliga a pensar políticas de igualdad e inclusión más allá de la lógica de la emergencia, que impone el desafío de un proyecto de desarrollo capaz de garantizar los soportes básicos de bienestar para todas las personas. Se imponen nuevas formas de gobierno de los territorios, con una escucha real de los y las habitantes, capaces de eliminar las lógicas más perversas de la interacción clientelar. Se necesitan políticas de seguridad y convivencia que desarmen los mecanismos de la venganza, restablezcan la confianza y mejoren sensiblemente las tasas de impunidad. El problema no es solo que la gente no denuncia por miedo o que a la investigación criminal todavía le falta profesionalidad: el punto más importante es comprender y redefinir los recursos, las prácticas y los procesos mediante los que la Policía y el resto del Estado se anudan en los territorios más vulnerables. Las tareas de desmontaje son muy arduas, igual que las de construcción. Para eso, antes que nada, hay que ajustar cuentas con las interpretaciones aceptadas sobre los homicidios en Uruguay.