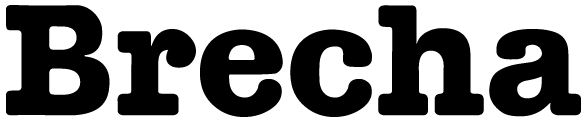El papa alemán abandonó su puesto acosado por la jauría conocida como “la curia romana”. La oposición a las reformas que quería impulsar es una trama permanente en sus documentos personales, robados supuestamente por su mayordomo.
Francisco ha ido remplazando las imágenes de Juan Pablo II descoloridas por el tiempo y las muy ocasionales de Benedicto XVI que ornamentaban en Roma locales y restaurantes. La memoria histórica se construye más con imágenes que con hechos: el mandato mediático de Juan Pablo II apabulló al silencioso y falsamente inoperante papado de su sucesor, Joseph Ratzinger. Sin embargo, una lectura minuciosa menos cerrada autoriza una reactualización más justa del mandato de Benedicto XVI. La izquierda lo detesta, y muchos católicos también. Benedicto XVI, rígido y anticuado, teólogo arduo y con escaso encanto, portador de una visión de la Iglesia poco entusiasta, tiene una imagen escabrosa. Ha quedado comprimido entre la devoción a Juan Pablo II y la habilidosa novedad de Francisco. Sin embargo, las decisiones que tomó durante su papado fueron tan determinantes como osadas. En este contexto, su rigidez y sus torpezas no pueden borrar una evidencia: el verdadero enemigo ha sido Juan Pablo II. Su obsesión por derrotar al comunismo, su complicidad con las peores figuras políticas de América Latina, sus pactos con mafiosos, banqueros corruptos, cardenales o curas al frente de multinacionales pedófilas (Marcial Maciel, los Legionarios de Cristo), su cinismo político y su oportunismo sin moral alguna son una horrenda memoria para la Santa Sede. Y mucho más. Benedicto XVI pagó por ello.
Presionado por esa herencia desastrosa, hace un año Benedicto XVI daba un paso histórico. Renunció a su mandato de forma inesperada. Quienes asistieron al consistorio (reunión del colegio cardenalicio) recuerdan ese momento de azoramiento y, para muchos, hasta de ignorancia. En su lujosa residencia de San Calisto, en el barrio Trastevere, de Roma, el cardenal Paul Poupard recapitula ese 11 de febrero de 2013, cuando concluyó la sesión del consistorio que despachó asuntos corrientes y los cardenales se pusieron de pie para irse. “Nos dijeron que esperáramos porque iba a haber un anuncio. Entonces Benedicto XVI leyó el comunicado de la renuncia, en latín. Los que habíamos entendido nos quedamos mudos. Hay que decir que muchos cardenales no tenían ni idea de lo que estaba pasando porque no hablaban latín.” Según cuenta Poupard, unos cuantos cardenales se dieron cuenta de que algo poco habitual había ocurrido por la expresión en el rostro de los que sí entendían bien el latín. “Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, llegué a la certeza de que, debido a la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de la seriedad de este acto y, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma.” La última renuncia de un papa se remontaba a la de Celestino, en 1294.
Ratzinger abandonó su puesto acosado por la jauría conocida como “la curia romana”. La larga enfermedad de Juan Pablo II había dejado el Vaticano en manos de esa curia, entre cuyos miembros hay responsables que en la vida civil tendrían un sumario policial abierto. La batalla por arrancar a la Santa Sede de ese círculo vicioso desembocó en la renuncia del papa: último gesto del ajedrecista discreto que sacrifica la mejor pieza para ganar la partida. En este caso, la mejor pieza fue él mismo, el único y absoluto gesto de un hombre conocido por su imposibilidad de enojarse o levantar la voz.
La historia oficial retiene, por ahora, la única versión que existe sobre esta pieza dramática: el destape de los documentos personales de Benedicto XVI, supuestamente robados por su mayordomo, “Paoletto”, Paolo Gabrielle, y publicados por el periodista italiano Gian Luigi Nuzzi. La correspondencia secreta del papa arrojó una luz cruel sobre las internas vaticanas: pederastia, robos, corrupción, lucha mortal entre congregaciones, batallas feroces para tomar el control e impedir las reformas de ese contramensaje pastoral que es el ior, el banco del Vaticano, antagonismos sin solución entre congregaciones como el Opus Dei y Comunión y Liberación, la ultraconservadora organización fundada en los años cincuenta por el padre y teólogo Luigi Giussani.
La oposición a las reformas que Benedicto XVI quería impulsar está presente permanentemente en esos documentos. La narrativa pública es sospechosa: ¿cómo un mayordomo puede robar de la habitación del papa miles de documentos, y ello en el Estado más chico del mundo (44 hectáreas), el menos poblado (900 personas) y el más vigilado de todo el planeta? La prolija conducta de Benedicto XVI, sus jugadas pensadas al milímetro dejan una sospecha de arreglo previo general. Gian Luigi Nuzzi cuenta que se vio con Paolo Gabrielle antes de que se divulgaran los documentos del papa: “Estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Recuerdo que me dijo: ‘Los mártires necesitan paciencia’”. Paolo, en suma, ayudó al pontífice. Al poner la verdad en circulación, con nombres y apellidos, Gabrielle abrió la caja de Pandora, las aguas sucias donde navegaban los hombres con sotana y corona virtual: Tarcisio Bertone, su ex secretario de Estado, o monseñor Ettore Balestrero, hoy nuncio en Colombia, auténticos tentáculos de la conspiración, operadores bajo la sombra de la cruz para frenar la reforma del banco del Vaticano a la que hoy se aboca Francisco. La prensa italiana contó que Paolo Gabrielle, quien fue arrestado durante 53 semanas por la sustracción de los documentos, les dijo a los magistrados: “Me siento un infiltrado del Espíritu Santo”.
Paolo Gabrielle le abrió el camino a Francisco. Aquí, las apariencias también engañan: el papa argentino no dice cosas muy distintas a las que decía moderadamente Ratzinger. Giacomo Galeazzi, el gran vaticanista del diario La Stampa, comentó la situación sui géneris del Vaticano, donde hay dos papas: “Francisco hará sus reformas con la ayuda de Ratzinger. Hoy por hoy, es su más fiel aliado, su único consejero”. Tal vez el relato histórico deje a Ratzinger como un teólogo agrio y un mero papa renunciante, y a Francisco, quizás, como el reformador. Un error de perspectiva como el que consagra a Juan Pablo II como un gran papa. Ha sido un excelente comunicador, un cañonazo para hacer tambalear el Pacto de Varsovia. Pero dejó a la Iglesia manchada, corrompida, cómplice de lo peor. Ratzinger pagó con la cruz su tentativa de sanear el pasado. Francisco recuperó esa segunda herencia. Tal vez los dos logren que el pasado se haga humo, como esa fumata blanca que millones de personas vieron salir de la chimenea vaticana la noche en que el primer papa latinoamericano de la historia, no europeo, fue electo.