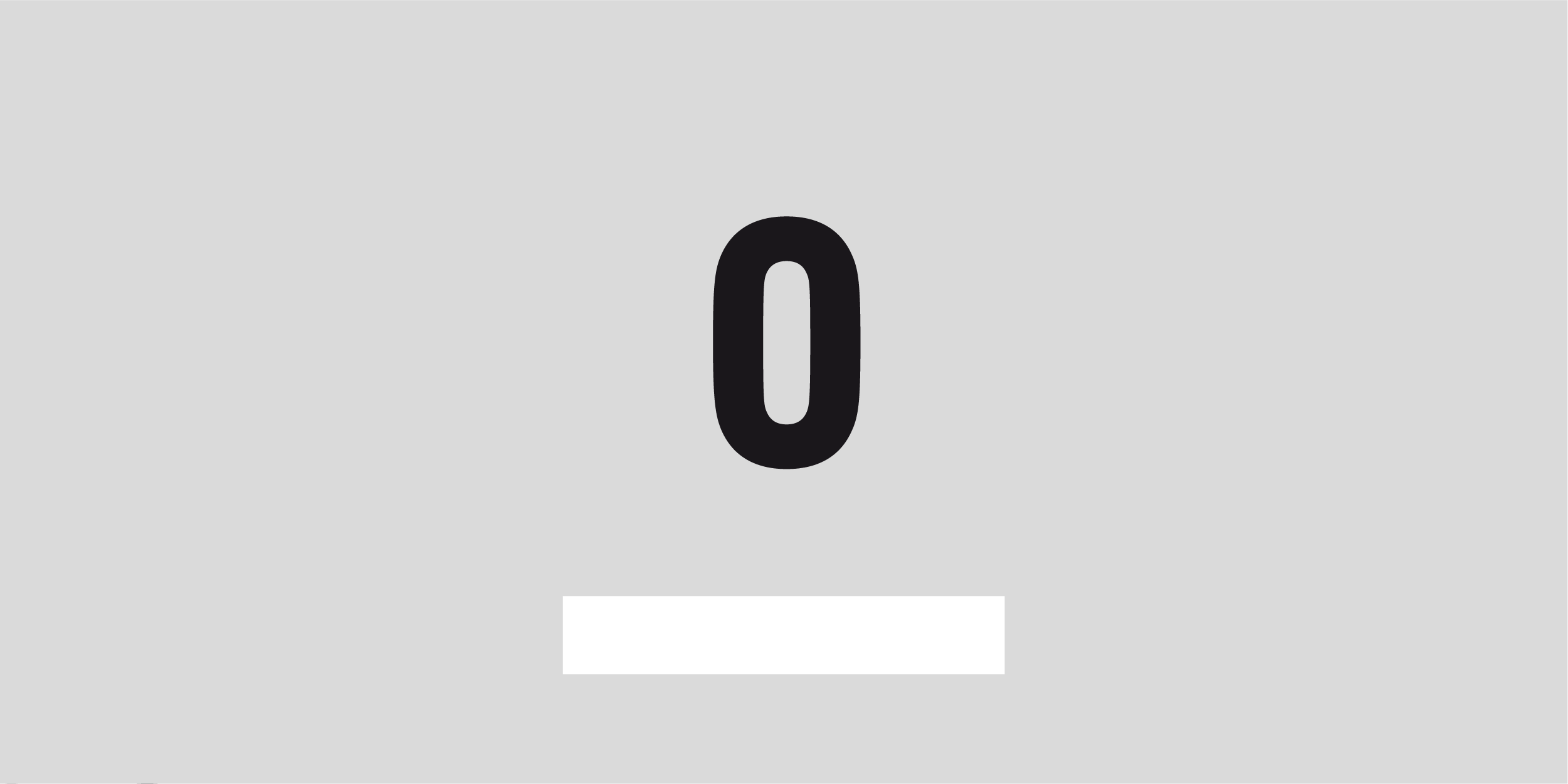Ciencia, metáfora, magia y medicina se reúnen bajo un objetivo común: la construcción de edificios donde habitamos, con ladrillos, no de barro sino de símbolos, insertos en una cosmogonía arquetípica. El deseo, al decir de Jacques Lacan, es «el fondo esencial, la meta, el punto de mira», el albañil oculto que no descansa, en pro de lograr sobrevivir.
Esos edificios son diferentes, pero todos se caracterizan por hacernos ver lo que antes no veíamos. Son ejemplos correspondientes: los átomos, la resonancia afectiva de las palabras, la posibilidad de cambiar lo que nos rodea cuando el deseo aflora de sus profundidades y puebla la tierra con seres sobrenaturales, el destino ignorado.
A lo largo de la historia, la causalidad basada en la lógica ha ido ganando terreno en las conciencias, herramienta fundamental en la aproximación a la «realidad» para transformarla y someterla, una matemática orgullosamente alegre de la certeza de sus cálculos, de su capacidad de aproximarse cada vez más al blanco, al objetivo. Mientras eso transcurre a la luz del día, en la oscuridad se está perdiendo o, mejor dicho, se está reduciendo el lenguaje, las posibilidades de comunicación entre los seres, y también me atrevo a decir que se está perdiendo la capacidad metafórica, la aprehensión intuitiva de la diversidad de significados.
Las creencias dejan de tener la capacidad de abrigo, pierden el carácter de cuerda de salvación y hasta se han caído en la desconsideración de Dios (conste que yo soy ateo). Esto ocurre en simultáneo con la desconsideración de la espiritualidad y por ende de la existencia del congénere. En este caldero, el médico ha caído en el descrédito, en la desacralización de su figura por un proceso de objetivación despersonalizante –objetivación en cuanto objeto inerte y máquina que puede incluso ser operada a control remoto–, por momentos ni siquiera se lo ve como dueño de sus acciones.
Volviendo a Lacan (en «Los párpados de Buda»): «Ciertamente, decimos, “es tu corazón lo que quiero y nada más”. Con esto se pretende designar no sé qué de espiritual, la esencia de tu ser, o bien tu amor. Pero aquí el lenguaje traiciona, como siempre, la verdad. Este corazón sólo es metáfora si olvidamos que no hay nada en la metáfora que justifique el hábito propio de los libros de gramática de oponer el sentido propio al figurado. El corazón puede significar muchas cosas, metaforizar cosas distintas según las culturas y según las lenguas».
En el traslado de sentido entre las palabras crudas, inmaduras y sus múltiples significados que pueden adquirir en su madurez, lo que les cambia el sabor, existe un hiato que no está vacío: allí yace el deseo.
Este deseo (de nuevo Lacan) es un deseo del otro, que está íntimamente ligado a la necesidad de la protección divina, a la inmortalidad. Pero este deseo contemporáneo está pedaleando en el vacío, porque el otro sólo es en función de lo que ve en pantallas fluorescentes. Este deseo, en nuestro presente histórico, está siendo exacerbado por el magnífico manejo metafórico de la propaganda y los medios de comunicación masiva, que construyen un espectáculo imaginario, por tanto ficticio, con el objetivo del consumo de productos innecesarios y absurdos.
Llegados a este punto, frente a una amenaza, el miedo provoca un refuerzo del deseo primitivo y se realiza en construcciones simbólicas interpretativas –causalidad mediante– que se abren en un abanico de caminos posibles. Si, como dice Lacan, «la causa surge, pues, siempre en correlación con el hecho de que algo es sometido a la consideración del conocimiento», los destinos de esos caminos dependen de la ubicación del sujeto en la geografía cultural de su entorno, a lo que hay que agregar un condimento particular: la situación espiritual, religiosa, emocional, que desprovista de la duda puede desembocar en «extravíos de la razón», «en el fanatismo».
El conocimiento, desde este punto de vista, es siempre un preconcepto necesario para poder tomar las decisiones a las que tarde o temprano nos obliga la «realidad». La realidad es oposición permanente a los deseos. Es en esencia la entidad antideseo por excelencia; la realidad es la contracara del deseo.
Cuando esta realidad, que no dudaríamos en denominar «la verdad» –si no fuera porque la verdad no existe, salvo como premonición cumplida–, se enfrenta al sujeto, la magia y el dogmatismo son soluciones al alcance de la mano, con lo que se logra enfrentar el obstáculo evitando aceptar la derrota. Mientras la magia utiliza sus pociones, el dogmatismo utiliza el látigo. La causalidad, que se asienta en conocimientos no necesariamente vinculados con el caso en cuestión, puede desbocarse y correr sin control.
Cuando se analiza la forma de interpretar la realidad de los médicos, por un lado, y de quienes no son médicos, por otro, se descubre que ambos construyen modelos, edificios, con los ladrillos que tienen a su alcance. Mientras los médicos construyen edificios sobre conocimientos sobre todo científicos, que denominamos modelos científicos de la realidad, los no médicos lo hacen con otros conocimientos y puntos de vista, edificios que denominamos modelos antropológicos (Kleimann). Ambos modelos intentan explicar lo que sucede y servir de base para responder con acciones que sometan la realidad a los deseos. Unos y otros «creen» tener «razón fundamentada» y, con frecuencia desde hace tiempo, no se entienden entre sí. Quienes no son médicos abandonaron la «creencia» en el saber absoluto del chamán; no ocurre lo mismo con los médicos.
Esos modelos teóricos que se asientan en la misma mente humana tanto unos como otros, incluyen, por ambos bandos, conceptos científicos, metáforas y fórmulas mágicas. La medicina está impregnada de metáforas, como demostró Susan Sontag, pero también de fórmulas mágicas. El espectáculo imaginario de nuestra sociedad está siendo construido, entre otros factores, por la influencia médica que se ha metido hasta sus tuétanos, alimentada por la mercantilización de sus acciones y de sus esperanzas.
No es fácil aceptar una nueva realidad. Aceptar una propuesta de nuevos obstáculos a nuestros deseos, sin resistirse a ella. El primer paso, con frecuencia, es la negación de la propuesta y la descalificación de aquel o aquellos que plantean la existencia de la dificultad, y esto ocurre por ambos bandos.
La pandemia es una nueva propuesta de realidad, un edificio construido con símbolos concatenados de modo tal que se arriba a la conclusión de la existencia de un obstáculo, un peligro, un riesgo; nos dice que somos mortales; desmiente nuestra presunta inmortalidad. Según Sigmund Freud (no recuerdo dónde lo dice), nadie está realmente convencido de que algún día va a morir, aunque es habitual que se diga lo contrario: «Sé que algún día me voy a morir». Este «saber» aséptico de que nos vamos a morir está distanciado del «creer» –empapado de deseo– en nuestra inmortalidad.
Médicos y no médicos construyen su realidad por el camino de la causalidad, pero partiendo de premisas distintas; unos y otros pueden desembocar en cosas diferentes. La diferencia no radica en la concatenación causal, sino en los puntos de partida y tal vez en los objetivos, en los conocimientos previos y en los deseos. Unos y otros son creíbles en la medida en que respetan la lógica formal, pero los resultados no son iguales.
Muchos de los resultados finales de estas concatenaciones, tanto de las de aquellos vinculados con la medicina como las de otros, están cada vez más influidos o elaborados artificialmente porque pueden insertarse directa o indirectamente en circuitos comerciales, lo que todavía hace más compleja la relación entre los deseos y la realidad en la contemporaneidad. De hecho, el conocimiento se crea hoy para ser vendido (Lyotard).
Cuando las concatenaciones lógicas se distancian de los sentimientos, corren el riesgo de transformarse en inmorales.
El corazón puede significar muchas cosas, pero el modelo científico médico lo ha despojado de sus metáforas más antiguas para convertirlo en una estúpida máquina de bombeo automático, una metáfora también de más actualidad. Se sabe a esta altura muchísimo de su funcionamiento, tanto como para trasplantarlo de un ser a otro, prolongando así una vida que de otra forma se extinguiría. La victoria sobre la realidad se logró al cumplirse, por lo menos en parte, nuestros deseos de inmortalidad. Pero eso tuvo un precio, que de alguna manera fue precozmente puesto en evidencia por Mary Shelley con el monstruo creado a partir de cadáveres y el uso de la electricidad que se describe en Frankenstein.
La reanimación cardíaca con el cardiodesfibrilador en caso de paro cardiorespiratorio significa metafóricamente devolver el ánima al cuerpo a través de las distintas técnicas que permiten reanudar el latido cardíaco. Las antiguas metáforas siguen allí, el alma, los sentimientos, la vida, pero, sin embargo, en el ámbito médico ya no existen estas resonancias, porque tampoco existe el alma y casi, casi que no existe la atención a la muerte que heredó del sacerdote y que transformó simplemente en el cese irreversible de la actividad cerebral. Ya no hay tránsito, ni barquero, ni orilla.
La gripe española que se instaló en medio del desarrollo de la infectología se creía que se debía a una bacteria que se llamó Haemophilus influenzae, porque se la encontraba en los pulmones de los fallecidos. Décadas después se descubrió que el agente responsable era un virus, al que se aisló y describió hasta sus íntimos detalles. Si bien en 1918 se desconocía la causa con precisión, todo apuntaba a la existencia de un agente transmisible por vía respiratoria, por lo que pusieron en marcha medidas idénticas a las actuales para contener la pandemia. Ese virus recibió el nombre de influenza, porque en el pasado a los enfermos de gripe se los consideraba «influenciados» por males provenientes de diversos orígenes: hasta de las estrellas. La virología moderna tiró por tierra lo esotérico; sólo quedó el nombre. Sin embargo, los enfermos se siguen preguntando cuando quedan postrados en cama: «¿Qué mal hice yo para merecer este castigo? ¿Quién me habrá mandado este mal?». No alcanza la razón aséptica de moral.
La gripe española se expandió con una velocidad formidable: el 22 de setiembre de 1918 arribó al puerto de Montevideo el buque inglés Almedara, proveniente de la ciudad de Liverpool, con varios tripulantes enfermos; dos meses después, Peñarol salió campeón uruguayo sin jugar porque Nacional no se presentó al clásico al tener a todo su plantel enfermo de gripe. Los registros marcan muchos millones de muertos en el mundo, muchos más que los que provocó la Primera Guerra.
Los datos históricos de otras epidemias virales, sumados a los resultados de una enorme cantidad de trabajos de investigación sobre la epidemia actual, constituyen las premisas de las que parte la concatenación lógica que llevó a la construcción de un enorme edificio que, por sus dimensiones, nos deja a la sombra y con miedo. Este modelo científico médico es de hecho una hipótesis de la realidad para actuar, ya sea en la intimidad de los consultorios o en política sanitaria; esta realidad hipotética sólo será posible de confirmar en el futuro. No es la verdad, sino una base teórica para comprender algo que sucede y que se opone a nuestros deseos, ya que nos propone la enfermedad y la muerte.
Surgen por doquier modelos alternativos, aislados, construidos por concatenaciones de ideas que parten de determinadas premisas que están fuera del «circuito científico», pero que tienen la peculiaridad de convencer y dar satisfacción al afirmar que no existe una realidad adversa o que esta se puede someter fácilmente. Son las vías que niegan el modelo hegemónico, del cual, no obstante, toman muchos elementos. Son los llamados movimientos «negacionistas».
¿A quién dar crédito? ¿En quién confiar? Ante la sospecha del uso comercial de las vacunas, individuos y a veces grupos de profesionales, basándose en un descrédito moral de quienes las producen, sugieren que son dañinas.
Sólo aquellos sujetos especializados en el tema, que han trabajado en la materia, pueden opinar con cierto grado de certeza. Pero lamentablemente también se desconfía de ellos. Vivimos inmersos en la desconfianza del congénere. Ya no creemos en nada, tal vez sólo en los integrantes de nuestro núcleo familiar y en nuestros amigos.
La sociedad en la que vivimos ha transformado a sus integrantes en enemigos, en competidores. Se trata de una epidemia de psicopatía, una suerte de amputación generalizada de la empatía, una epidemia del desconocimiento del otro. La otredad está en peligro.
La pandemia por momentos permitió descubrir la necesidad del otro, pero, en la medida en que pasa el tiempo, se vuelve lentamente a lo mismo, como era previsible.
¿De dónde agarrarse en esta desazón? Del otro, de la honestidad intelectual y moral, de la trayectoria; estoy tentado a escribir del sacrificio por el otro, pero estaría en un borde melodramático que ha quedado en desuso. La verdad de la realidad se encuentra en la oposición a los deseos, pero no la descubrimos solos, sino también por la mirada de otro. Sin el otro no hay realidad.