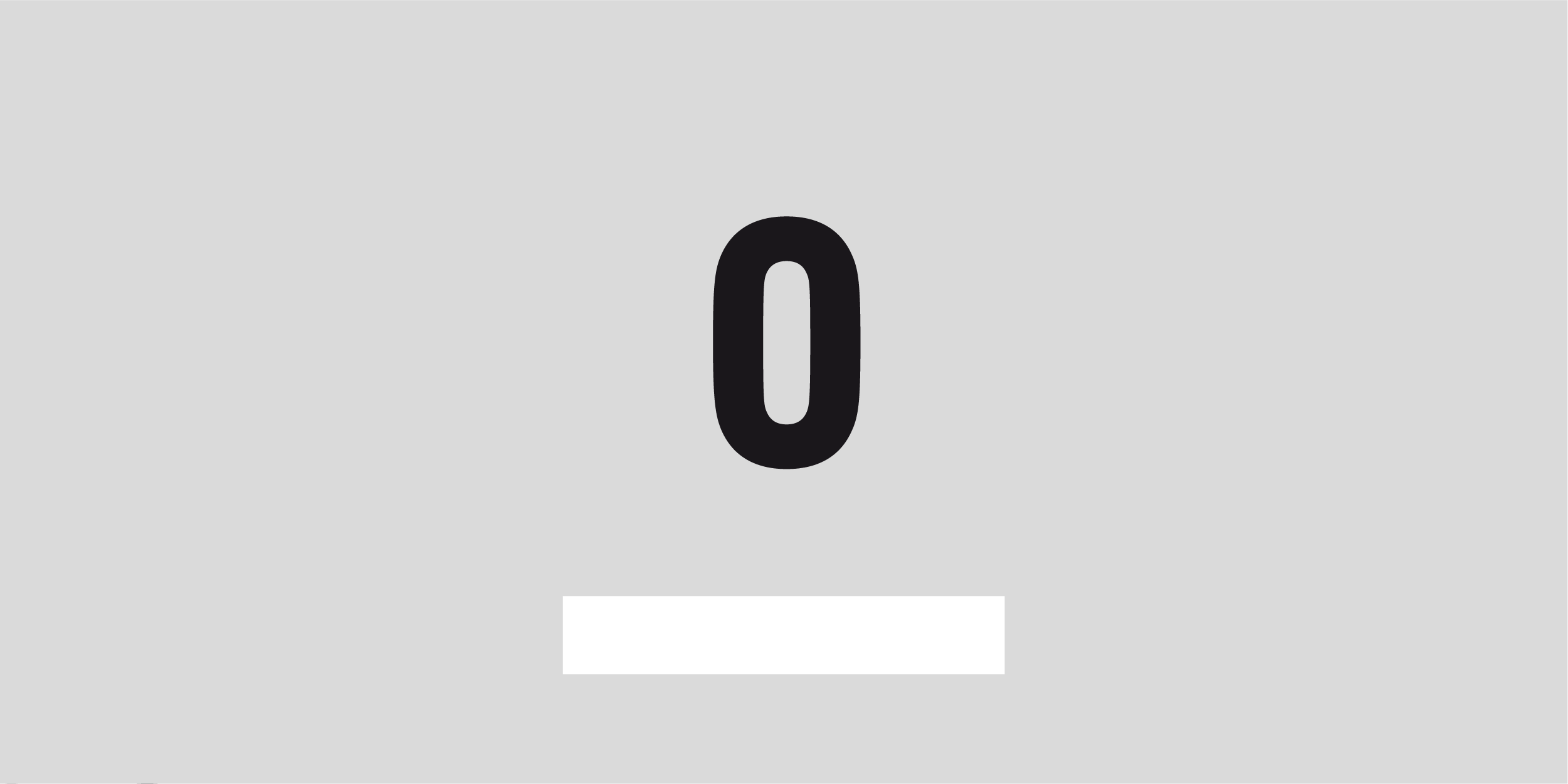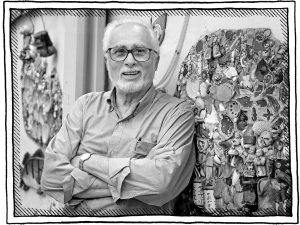El contagio deliberado de la población es una estrategia política. Más de 480 mil personas han muerto por covid-19 en Brasil. Son el 13 por ciento de las muertes a nivel mundial, en un país que representa el 3 por ciento de la población del mundo. Menos del 10 por ciento de su población está vacunada, a pesar de que a Brasil se le ofreció una vacuna de forma temprana. El sistema de salud se ha derrumbado, hay escasez de oxígeno y de camas de CTI, y pacientes que mueren en los pasillos. Por falta de anestesia, algunos pacientes deben ser atados para poder intubarlos (Reuters, 15-IV-21).
Esto no ocurre porque Bolsonaro priorice la salud de la economía capitalista sobre la salud de la población. Es cierto que el presidente brasileño defiende una cierta necropolítica de pose recia y a lo macho. Cierto es también que justifica sus medidas en un supuesto «capitalismo de los pobres», bajo cuya óptica el distanciamiento social y el tapabocas obligatorio son una tiranía que aplasta la capacidad de los menos privilegiados de generar ingresos. Sin embargo, es evidente que si bien una mortandad masiva podría beneficiar a algunas industrias puntuales, no es muy conveniente para el crecimiento capitalista en general. Si Brasil ha evitado una contracción económica peor aun que la que finalmente sufrió en 2020 (4,1 por ciento del PBI), se debe más que nada a las medidas de auxilio económico impulsadas en primera instancia por la izquierda parlamentaria y presentadas luego por Bolsonaro como regalo presidencial al pueblo.
En Brasil, lo que hay es una apuesta política y cultural al virus. Un estudio reciente de la Universidad de San Pablo y el think tank Conectas halló que el gobierno tiene «una estrategia institucional para la propagación del coronavirus». Tras analizar ordenanzas, leyes, disposiciones y decretos, los investigadores encontraron que el Estado se aboca a diseminar el virus justificándose con la idea de alcanzar una «inmunidad de rebaño» que permitiría una rápida reanudación del crecimiento económico.
Pero ese valor que se da al crecimiento económico es una racionalización, no es el objetivo. El contagio masivo –y el disfrute perverso que el gobierno parece encontrar en él– está siendo usado como herramienta de movilización. Mientras más gente muere –y mientras el gobierno o bien le resta importancia a la muerte o bien la celebra–, más se polariza el país en torno a un eje de guerra cultural, una guerra que, piensa Bolsonaro, lo beneficia. Las exhortaciones del presidente a los brasileños para que «dejen de lloriquear» y «dejen de ser un país de maricas» (Reuters, 10-XI-20) no son arrebatos de locura o excentricidades irrelevantes para la política de Estado, sino parte de una máquina de guerra cultural perpetua, y es en consonancia con ella que se toman las medidas gubernamentales.
Si no fuera así, sería difícil explicar algunas de las decisiones del gobierno sobre las que viene echando luz la Comisión de Investigación del Congreso (CPI da Covid, en portugués), dirigida por el senador Renan Calheiros. Uno podría atribuir la decisión de ser la sede de la Copa América a un cierto nihilismo capitalista. De igual manera podrían entenderse los ataques de Bolsonaro a los gobernadores estatales que implementaron medidas de distanciamiento social. Pero ninguna estrategia de crecimiento en el mundo requería que el gobierno federal rechazara prácticamente todas las ofertas de vacunas que tenía por delante, ya fuera de la Organización Mundial de la Salud, de Pfizer o de Sinovac (Folha de São Paulo, 7-VI-21) –recientemente rechazó también la Sputnik V–, y que hiciera la plancha hasta que el gobierno regional de San Pablo empezó a producir vacunas localmente.
Tampoco representaba una ventaja a nivel de crecimiento económico dejar que millones de test rápidos expiraran antes de ser usados (O Estado de São Paulo, 22-XI-20). Ni se ganaba nada en términos macroeconómicos insistiendo con que la ivermectina o la hidroxicloroquina podían curar el covid-19 y, menos aún, importando millones de tabletas de hidroxicloroquina –cortesía de Donald Trump– mientras se descuidaba la vacuna. Ningún cálculo de crecimiento del PBI necesitaba que Bolsonaro dijera que las vacunas podían causar mutaciones peligrosas, como cuando dijo: «Si te convertís en yacaré, es problema tuyo» (Folha de São Paulo, 18-XII-20). Lo cierto es que la desinformación deliberada en materia de salud –como la denunciada hasta el cansancio por científicos y médicos brasileños (Nature, 27-IV-21)– no es una estrategia posible para lograr el crecimiento económico.
CONTROLAR LA NARRATIVA, ACOSAR Y HUMILLAR
Algunos de estos desastres sanitarios se pueden atribuir a una mezcla de incompetencia (en esto el exministro de salud Eduardo Pazuello parece particularmente culpable), fijaciones geopolíticas (la negativa a recibir una vacuna de China) y la absoluta ignorancia de los gobernantes. Sin embargo, en Brasil, como en otros lugares, desde que comenzó la pandemia los guerreros de la polarización han estado ensayando líneas de antagonismo y distinciones del tipo amigo/enemigo. En esto han seguido el ejemplo de Trump, la derecha estadounidense y la red de think tanks y lobbies «libertarios» de derecha, financiados principalmente por los hermanos Koch y que impulsaron la Declaración de Great Barrington y las protestas armadas contra los lockdowns.
Los soldados brasileños de la guerra cultural miran hacia el norte no solo en lo que respecta a promover curas falsas, mitos anticuarentena, sinofobia y anticomunismo alucinatorio: ténganse en cuenta los métodos de intimidación pública que la derecha anticuarentenas ya venía usando contra los funcionarios de la salud y los políticos locales en Estados Unidos, tácticas que se han filtrado directamente a Brasil. Los científicos que se oponen a promover la hidroxicloroquina como cura para el covid-19 han sido amenazados de muerte. También lo fue el alcalde de Araraquara en San Pablo tras imponer una cuarentena general de diez días a principios de este año. Lo mismo le sucedió al alcalde de Palmas en Tocantins. Una posible candidata al Ministerio de Salud fue atacada y acosada cuando se supo que estaba a favor de las medidas de distanciamiento social para contener el covid. La intimidación no es un subproducto incidental de la retórica del gobierno, sino que es el fruto de un odio social cultivado de manera estratégica. Sigue el mismo patrón de persecución y acoso gubernamental contra los departamentos universitarios, la industria de la cultura y los científicos que estudian el clima.
Este tipo de campañas funcionan. Bolsonaro ganó las elecciones canalizando el odio social en una guerra cultural en las redes sociales. Y el objetivo de esa guerra cultural no fue simplemente difundir desinformación (y provocar, al mismo tiempo, críticas y oposición progresistas y de izquierda siempre en torno a temas decididos por la derecha). Más bien, como ha explicado con picardía Olavo de Carvalho, el gurú intelectual de los Bolsonaro, el objetivo también fue humillar, silenciar y privar a las personas de sus medios de subsistencia. Si controlás la narrativa y los temas de discusión y mantenés movilizada a la extrema derecha y aterrorizada a la oposición, estás haciendo bien tu trabajo. Es que quienes ganaron gracias a una guerra cultural seguirán llevando adelante esa guerra cultural, porque eso es lo que saben hacer. Estarán permanentemente en modo campaña, experimentando con nuevas tácticas, nuevas variaciones del mismo repertorio, para así mantener su base (generalmente minoritaria) excitada y movilizada.
Este ha sido, hasta ahora, el modus operandi de Bolsonaro. Aunque haya decepcionado un poco a sus partidarios neoliberales por no haber logrado aún todas las reformas económicas que se propone, el presidente se ha mantenido fiel a un conjunto de significantes emocionalmente poderosos, que movilizan fuertes apegos y odios. Ha proclamado hasta el cansancio su fascinación por las armas largas, su veneración por la crueldad policial, el odio a lo que sus seguidores llaman marxismo cultural, psicosis ambientales, ideología de género, infiltración izquierdista de la cultura, la aversión a los indígenas, las universidades, las ciencias y, últimamente, también al Supremo Tribunal Federal. Varios de sus aliados políticos en el Congreso son avezados matones de las guerras culturales, por ejemplo, Daniel Silveira, un expolicía militar convertido en congresista y estrella de Youtube, cuyas prácticas de acoso e incitación a la violencia lo llevaron a la cárcel a comienzos de este año. Bolsonaro se ha encargado de llenar su gabinete de militares fanfarrones y evangélicos fanáticos al tiempo que la emprende contra las ciencias y la academia en general.
ANTE LA CRISIS, INSISTIR

Quienes alcanzaron la victoria gracias a una guerra cultural serán persistentes en su dedicación a esas prácticas. Desafiarán incluso los bajos índices de aprobación, las iniciativas parlamentarias en su contra, la antipatía de los medios y la oposición popular. Después de todo, fue con la guerra cultural como ganaron. Han entendido la necesidad de polarizar a la población en torno a cuestiones que son transversales a las clases sociales y que permiten formar coaliciones mediante la misma lógica de agregación que prevalece en las redes sociales. Han entendido que, especialmente frente a la descomposición de los sistemas parlamentarios, les basta con el apoyo de una minoría para tener éxito. El aventurerismo descarado es parte del arte de gobernar en la lógica de la guerra cultural.
Bolsonaro, aunque enfrenta ahora protestas masivas (véase «En la calle para sobrevivir», Brecha, 4-VI-21) y está herido en uno de sus flancos por la investigación en el Congreso, ya ha superado dificultades similares. Intenta hacer lo mismo ahora, cuando enfrenta un fuerte desafío de Lula da Silva de cara a las elecciones del año que viene. Véase cómo él y los suyos manejan la investigación del Congreso: le quitan importancia siempre que se pueda e intentan ahogarla vaciándola de participación, cuando no envían al hijo de Bolsonaro a gritar e insultar a los congresistas, causando la máxima disrupción posible y provocando que se suspendan sesiones (O Globo, 12-V-21). Véase cómo en sus frecuentes actos de masas, carentes de precauciones sanitarias, el propio presidente, sus seguidores y sus aliados ignoran o violan la ley de manera performativa y repetida. Esperan superar esta crisis, dejar que una minoría enojada y movilizada los mantenga en el poder y, con fuerza renovada, profundizar la guerra cultural contra la izquierda y lo que quede de las instituciones democráticas.
En Brasil, la oposición acusa a Bolsonaro de genocidio. Los carteles en las protestas suelen llevar la expresión «Bolsonaro genocida». La acusación tiene algo de justicia porque, incluso si las muertes son una especie de daño colateral de la guerra cultural, la evidencia es que son intencionales. Se espera que los propios cadáveres brinden un beneficio político, como sucedió en partes de Estados Unidos: recuérdese que el voto a Trump aumentó fuertemente de una elección a otra en aquellos condados donde se registró el mayor número de muertes por covid-19. Elegí a Brasil como un ejemplo extremo de lo que estamos viviendo, pero esta estrategia de guerra cultural se está desarrollando en todo el mundo.
(La versión original de este texto, en inglés, fue publicada en Patreon.com, bajo el título «Strategic virality». Traducción de Brecha.)