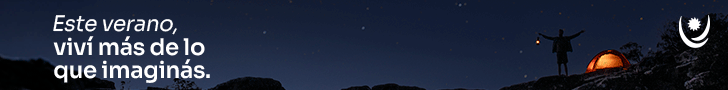—En tu trabajo hablás sobre los monopolios actuales. Los monopolios siempre han existido, ¿cuál es la diferencia ahora?
—Mi preocupación con los monopolios es que antes teníamos políticas relativamente eficaces para prevenir la monopolización y abordarla cuando aparecía. Teníamos reglas contra las fusiones anticompetitivas, y siempre había una preocupación política al respecto. Luego un grupo de economistas neoliberales, los Chicago Boys, convencieron a Ronald Reagan de que la ley antimonopolio era perversa, y se dejó de aplicar. Ahora tenemos monopolios en todos los sectores: botellas de vidrio, suero fisiológico, transporte intermodal, fletes marítimos, lucha libre profesional, porristas, calzado deportivo, colchones, microchips, empresas web, procesadores de pago, etcétera. Y estamos viviendo los impactos negativos de esos monopolios: precios más altos, peor calidad, distorsión de los procesos políticos, captura del regulador,1 degradación de las condiciones laborales.
—¿Y qué pasa con los monopolios tecnológicos?
—Son un tipo diferente de monopolio. Por buenas razones, algunas ventajosas y otras desventajosas. Una de las desventajas de un monopolio tecnológico es que puede abordar los mercados laborales y de consumo de forma individualizada: cada precio es distinto, cada salario es distinto, cada resultado de búsqueda es distinto, cada respuesta es distinta. Entonces, puede cambiar las condiciones en cualquier momento. Si llueve, puede encarecer todos los paraguas. Eso hace que los monopolios tecnológicos sean mucho más difíciles de detectar, de discutir, de ser enfrentados, porque nos relacionamos con ellos como individuos, no como colectivo político.
La principal ventaja es la misma: la flexibilidad tecnológica. Cuando los regulamos, no tenemos que limitarnos a prohibir fusiones anticompetitivas o precios predatorios. También podemos decirles: «Tenés que permitir que otras empresas se conecten a tu servicio». Podríamos obligar a Apple a permitir múltiples tiendas de aplicaciones, algo llamado interoperabilidad adversarial, como ya hizo la Unión Europea (UE); a Google a dejar de espiarte cuando buscás algo; a Facebook a permitir que, si te vas a Bluesky o Mastodon, igual puedas ver y responder a los mensajes que te llegan allí desde Facebook. Eso es nuevo.
Además, los monopolios tecnológicos hacen la misma estafa en todas partes. Lo que hace Apple en Mineápolis es lo mismo que hace en Manitoba o en Montevideo. Así que, cuando un país logra una demanda exitosa, los demás pueden presentar demandas iguales, usando los mismos hechos y argumentos.
—¿Cómo funciona eso?
—En Reino Unido, la autoridad que regula la competencia tiene un departamento llamado Unidad de Mercados Digitales, que es el regulador de competencia más grande del mundo. Elaboran informes exhaustivos sobre abusos de mercado y luego la UE usa esos informes para ir contra empresas como Apple o Google, para mostrar dónde debe apuntar la legislación para evitar abusos y también como base para demandas. Esas demandas exitosas impulsaron a los reguladores de la competencia en Japón y Corea del Sur a presentar demandas casi idénticas. Y un país como Uruguay, cuya economía es mucho menor que la de Facebook o Google, difícilmente podría armar un caso desde cero. Pero todos en Uruguay sufren las mismas prácticas de Facebook, Google, Apple o Microsoft que en Malta. Así que los casos europeos deberían interesar mucho a sus fiscales; entre otras cosas, porque, si Microsoft es más grande que la economía uruguaya, una multa podría tener un impacto económico significativo.
—Los monopolios no solo obligan a otras empresas a usarlos, como vos y Rebecca Giblin explican en Chokepoint Capitalism (2022, Beacon Press), sino que también nos dicen qué podemos hacer con las cosas que compramos. Además de la interoperabilidad adversarial, hay otros dos derechos que podrían abordar esos problemas, al menos parcialmente, y que se han discutido últimamente: el derecho a modificar y el derecho a reparar.
—Sí, todo está vinculado a un mismo problema: si creés en los derechos de propiedad privada, cuando comprás un aparato debería ser tuyo, y vos deberías decidir quién lo repara, quién lo modifica, qué software corre en él.
Obviamente, si vas a arreglar los frenos de tu auto, tu gobierno querrá asegurarse de que los arregles bien y no mates a nadie. Pero no podemos poner a Ford, Tesla, GM o Mercedes a decidir cómo arreglar los frenos, porque ellos quieren que uses a sus técnicos. A veces con razón, pero otras veces porque quieren cobrarte diez veces más que un mecánico independiente. Lo mismo pasa con la App Store, la Xbox Store, PS5 Store, Steam o Android Store. Esas empresas revisan las aplicaciones asegurándose de que no sean maliciosas, pero también tienen productos que compiten con estos y pueden rechazar arbitrariamente un producto porque quieren que uses el suyo.
Y no creo que el mercado resuelva todos nuestros problemas, pero quienes sí lo creen deberían asegurarse de que la tienda de Apple no te prohíba usar otra marca, sino que haya muchas tiendas y que eso los obligue a ser los mejores.
—Ha habido algunas acciones al respecto recientemente, sobre todo en la UE.
—Ha habido mucha acción en la UE, y ahora hay una gran pelea entre Apple y la UE, porque la UE le exige que admita ciertas funciones para que terceros puedan interoperar con sus dispositivos. Y hay gente que dice: «Es indignante, ¿cómo se atreve el gobierno a involucrarse en el diseño de productos de Apple?». En realidad, creo que tienen un punto. A mí me gustaría no solo que el gobierno le dijera a Apple qué funciones puede o no puede tener en sus teléfonos, sino que deje de decirles a los demás que es ilegal hacer ingeniería inversa o modificar un iPhone. Apple, Microsoft, Google dicen que piensan mucho en cómo hacer que sus dispositivos funcionen para todos: cómo adaptarlos a distintas discapacidades, idiomas, contextos de uso. Pero, por más que se esfuercen, nunca pueden anticipar todas las formas en que la gente va a usar un producto. El tiempo cambia, surgen contingencias. Tenemos pandemias, inundaciones, incendios…
—Hace un tiempo había mucha preocupación por la privacidad, pero ahora no se escuchan tanto esas demandas…
—No creo que la gente no se preocupe por la privacidad. Pero ante la falta de medios efectivos para protegerla, simplemente sigue con su vida. No significa que le guste.
En la economía neoliberal hay una idea llamada preferencia revelada: tal vez decís que querés una cosa, pero lo que hacés muestra lo que realmente querés. Hay algo de cierto en eso, pero cuando la gente no tiene opciones reales, no se revela su preferencia auténtica. Y sabemos que cuando la gente tiene la opción de tener privacidad, la toma. El 51 por ciento de los usuarios de internet instaló un bloqueador de anuncios; es el mayor boicot de consumidores de la historia. Eso muestra una preferencia real por la privacidad, no revelada, sino efectiva. Hoy vivimos en un entorno en el que prácticamente no hay consecuencias por invadir la privacidad y cada vez hay menos maneras de protegerla. Pero, cuando existen, la gente las usa.
—Entonces, ¿cómo enfrentar el capi-talismo de vigilancia ahora?
—Creo que el cambio político surge de las coaliciones. Si ves a un grupo de personas que quiere algo y lo busca durante años sin éxito, y de repente eso cambia, no es porque hayan encontrado una táctica brillante, generalmente es porque dos o más grupos dejaron de lado sus diferencias y trabajaron juntos.
Hay personas en todo el mundo enojadas por problemas que parten de la falta de protección efectiva de la privacidad. Creen que están enojadas porque Facebook lavó el cerebro a sus abuelos y los volvió QAnons, o Instagram volvió anoréxicos a los adolescentes, o TikTok hizo que los millennials citen a Osama bin Laden, o porque las autoridades emiten órdenes que solicitan datos a empresas tecnológicas para identificar a manifestantes de Black Lives Matter, antipatrullas de inmigración, etcétera, o porque los datos de vigilancia se usan para discriminar en vivienda, crédito, trabajo, o porque alguien les hizo un deepfake porno. Piensan que están enojados por eso, pero sin la vigilancia gran parte de todo eso no existiría o sería mucho menos grave. No creo que Facebook haya «lavado el cerebro» a nadie. Pero con esas personas quizás podamos estar del mismo lado. Ahí está el movimiento real que espera nacer. Y en esto, como hay monopolios, las grandes empresas de vigilancia no compiten entre sí. Tienen tanto capital que capturan a sus reguladores y hablan con una sola voz. Como son pocas, ni siquiera tienen que gastar mucha energía en coordinar su lobby, y así detienen cualquier legislación. Y por eso creo que, en algún momento, la gente que dice preocuparse por la privacidad va a darse cuenta de que, en realidad, lo que les preocupa son los monopolios y el poder corporativo.
—En tu último libro [Enshittification, 2025, MCD] hablás de algo llamado mierdificación. ¿Qué es y cómo surge?
—Trabajo para una organización sin fines de lucro llamada Electronic Frontier Foundation, tratando de que nuestros derechos humanos del mundo físico nos acompañen a internet. Lamentablemente, hoy en día, buena parte de este trabajo consiste en evitar que internet nos quite derechos en el mundo físico.
Y esas luchas son abstractas, complicadas, técnicas. En general, nadie puede entenderlas hasta que el problema le estalla en la cara. Y el trabajo del activista es lograr que la gente se preocupe antes de que eso ocurra, cuando aún hay tiempo de hacer algo. Así que he inventado muchas metáforas, giros, palabras graciosas y demás, a lo largo de los años. Así es que simplemente inventé la palabra mierdificación, para combinar una crítica técnica con una pizca de vulgaridad, una fórmula ganadora.
La mierdificación es un proceso en tres etapas. Primero, las plataformas son buenas para los usuarios finales. Luego, una vez que logran atraparlos de alguna manera, empeoran las cosas para ellos y las mejoran para los clientes comerciales. Entonces, los clientes comerciales se amontonan y la plataforma encuentra maneras de atraparlos también.
En esto discrepo con la idea del capitalismo de vigilancia de Shoshana Zuboff, que plantea una alianza entre plataformas y anunciantes contra nosotros. Para mí, Facebook estafa a todos, usuarios, anunciantes, editores, desarrolladores. Por eso, aunque no quiero anuncios en mi cara, en este caso estoy del mismo lado que los anunciantes, el de no querer que nos caguen. Una vez que los anunciantes, los editores, los clientes comerciales, los conductores de Uber están atrapados, las cosas empeoran también para ellos. Se extrae todo el valor posible. Lo que queda es un residuo casi imperceptible, calculado para mantener a los usuarios atrapados y a las empresas atadas a esos usuarios. Todo lo demás se extrae para los accionistas y los ejecutivos, y la plataforma se convierte en un montón de mierda.
Y esto podemos aplicarlo a Twitter, Facebook, Amazon, Google y Apple.
—¿Por qué está pasando ahora?
—No es que hayamos inventado la codicia hace siete años. Los trucos digitales que permiten a las plataformas cambiar las reglas y los precios existen desde siempre. Entonces, ¿por qué se volvieron codiciosas ahora? Porque antes tenían competencia. Si abusaban de nosotros, podíamos irnos a otro lado. Y tenían reguladores. Una vez que eliminaron a la competencia, comprándola o violando leyes antimonopolio, pudieron formar cárteles.
También había interoperabilidad, toda computadora podía ejecutar cualquier programa. Si un software impide usar tinta genérica en tu impresora, podés escribir un programa que lo elimine. Tal vez vos no puedas, tal vez yo no pueda, pero alguien podrá vendernos ese programa. Podés usar archivos de un software en otro. Podés bloquear anuncios, proteger tu privacidad; desmierdificar lo que otros mierdifican.
Pero en los últimos 20 años vimos cómo crecen las leyes de propiedad intelectual que hacen que esa interoperabilidad adversarial sea ilegal en casi todos los casos. Eliminamos los límites que impedían a las empresas mierdificar las cosas, y mierdificaron.
—¿Y qué podemos hacer al respecto?
—Es bastante sencillo. Volver a poner esos límites, hacer cumplir las leyes antimonopolio, desmantelar la captura del regulador, fortalecer a los trabajadores tecnológicos sindicalizándolos. Y modificar las leyes de propiedad intelectual para recuperar la interoperabilidad. Si hacemos eso, podemos tener una nueva y buena internet; una con la autodeterminación tecnológica de la vieja internet, pero con la facilidad de uso que permitió que la web 2.0 se convirtiera en la mierdinternet [inshitternet]. Esa mierdinternet puede ser solo una etapa de transición entre la buena internet de antes y una nueva que merecemos.
—A pesar de la crisis que describís, se te puede considerar optimista. También en tu ficción: por ejemplo, en Walkaway (2023, Capitán Swing) presentás un mundo dominado por capitalistas espantosos, pero los protagonistas logran vivir a su manera. ¿Cómo mantener una mirada optimista ante todo esto?
—Bueno, tengo que corregirte un poco, porque no soy para nada optimista. Creo que tanto el optimismo como el pesimismo son formas vulgares de fatalismo. El optimismo es la creencia de que las cosas mejorarán hagamos lo que hagamos, y el pesimismo, que empeorarán hagamos lo que hagamos. Yo creo firmemente en que las personas cambian el futuro.
Como novelista, puedo trazar un curso. Decir: este es el principio, este es el final, estos son los pasos que suben la tensión dramática hasta un clímax y una resolución. Pero en el mundo real no funciona así. El terreno es complejo y desconocido. No se puede trazar una ruta exacta.
Lo que sí podés hacer es subir, paso a paso, hacia el mundo que querés. Desde donde estás, das un paso y desde ahí aparece un nuevo terreno. Y así vas ascendiendo. A veces hay que bajar y volver a subir. Así es el mundo real. Asumir que nada saldrá mal no te hace optimista, te hace un imbécil. Está bien pensar que las cosas saldrán mal, incluso muy mal, de maneras que lamentaremos por generaciones, pero aun así pensar que podemos hacer algo cuando ocurra.
Vivimos en el mierdaceno [inshittacene], el momento en que todo se está convirtiendo en mierda. Sabemos por qué, qué políticas lo hicieron posible, quién las tomó. Algunos de ellos siguen vivos, puliendo sus falsos premios Nobel de Economía y cobrando millones como consultores de grandes corporaciones. No somos prisioneros del destino. Alguien planeó esto, y nosotros podemos planear otra cosa. La gente ha construido civilizaciones, se ha reconstruido tras calamidades, ha derrotado fascismos y dictaduras, ha superado xenofobias, ha encontrado autodeterminación, amor y solidaridad. Lo ha hecho a lo largo de la historia y en memoria viva. Las personas que derrotaron a John D. Rockefeller no eran más inteligentes que nosotros. No hicieron algo imposible de repetir. No tenemos que redescubrir secretos perdidos de una civilización antigua ni aprender a embalsamar faraones. Solo tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Y no es complicado, solo es difícil. Hemos hecho cosas difíciles antes y podemos volver a hacerlas.
- Forma de corrupción en la que un sector empresarial logra que la entidad reguladora actúe en su beneficio. ↩︎