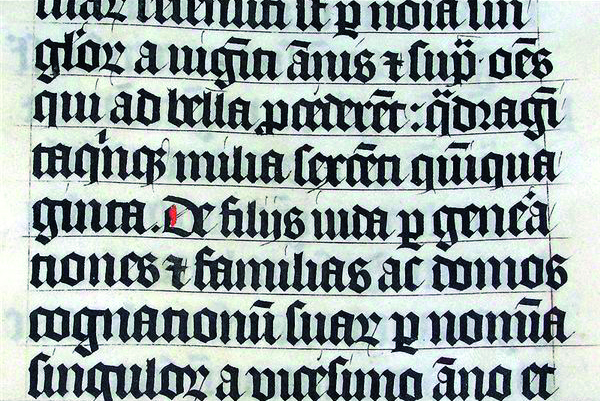En “Tradición clásica”, su discurso de ingreso a la Academia Nacional de Letras, Juan Introini, escritor, refinado latinista y docente de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, recordaba a Alfonso Reyes que, en 1930, en ocasión del bimilenario del nacimiento de Virgilio, pedía: “Quiero el latín para las izquierdas”. Introini agregaba que la curiosa exigencia del mexicano podía ser entendida como una respuesta a los denuestos que a la sazón recibían la cultura clásica y el latín, acusados de aristocráticos, elitistas, antidemocráticos, ajenos al pueblo y a las izquierdas que, supuestamente, lo representan. Alfonso Reyes, el regiomontano universal, como se lo llama con tanta pompa como justeza, murió en 1959; Juan Introini nos dejó en 2013.
Hoy, en Francia, la enseñanza del latín y del griego están bajo el fuego nutrido de otro proyecto de reforma educativa, que suprime las clases de latín y de griego del ciclo básico de secundaria. El lector advertido adivinará los argumentos: para evitar su carácter elitista –“solamente” un liceal de cada cinco elige latín o griego– suprímase la fuente de la discriminación y alcáncese el democrático estado en que ningún liceal pueda elegir estudiar esas anticuallas que, además, son caras para el Estado.
Esta iniciativa democratizadora se conjuga con una reformulación de los programas de historia. La Ilustración pasa a ser bolilla optativa; la trata de esclavos y el colonialismo son obligatorios. Historiadores como Pierre Nora perciben en este proyecto una forma de culpabilidad nacional que tiende a reinterpretar la totalidad del desarrollo de Occidente y de Francia a través del prisma del colonialismo y de sus crímenes.
La reforma educativa socialista se basa en dos caballitos de batalla bien conocidos entre nosotros, puesto que forman parte de directivas “pedagógicas” bancomundialistas que Uruguay padece o se intenta que padezca: interdisciplinariedad y flexibilidad. Por “interdisciplinariedad”, simplemente, hay que entender cierto borramiento de lo disciplinar en aras de lo “transversal” (“información, comunicación, ciudadanía”, “ciencias y sociedad”, “cuerpo, salud, seguridad”, etcétera), especie de popurrí cuyo tratamiento efectivamente interdisciplinario exigiría muchísimas horas de preparación docente que nadie pagará. La “flexibilidad” impone que cada centro educativo disponga a piacere de 20 por ciento de la carga horaria, ofreciendo lo que mejor le plazca, a criterio de su director. Esto implica la creación de un mercado educativo, regido por la variedad de ofertas y la competitividad entre ellas, de acuerdo con la clientela enfocada, convertible en financiación estatal y privada así conseguida. Supone, como dice Jean-Claude Mélenchon, el fin del colegio único y la profundización del colegio inicuo.
En los blogs de la prensa electrónica se discute con ahínco. Allí se dan cita los malheridos de las declinaciones que buscan vengar el obligado esfuerzo pasado; los sospechosamente insistentes en los orígenes grecorromanos de Europa; los pseudo prácticos que abogan por el estudio del chino, del inglés y de la economía. Y los dichosos letrados que recuerdan a Théophile Gautier escribiendo en 1834 que, en una casa, la parte de mayor utilidad son las letrinas.
El martes 19, los sindicatos mayoritarios entre los docentes llamaron a paro y manifestación. Aunque la participación fue menos masiva de lo esperado, la suerte todavía no está echada.