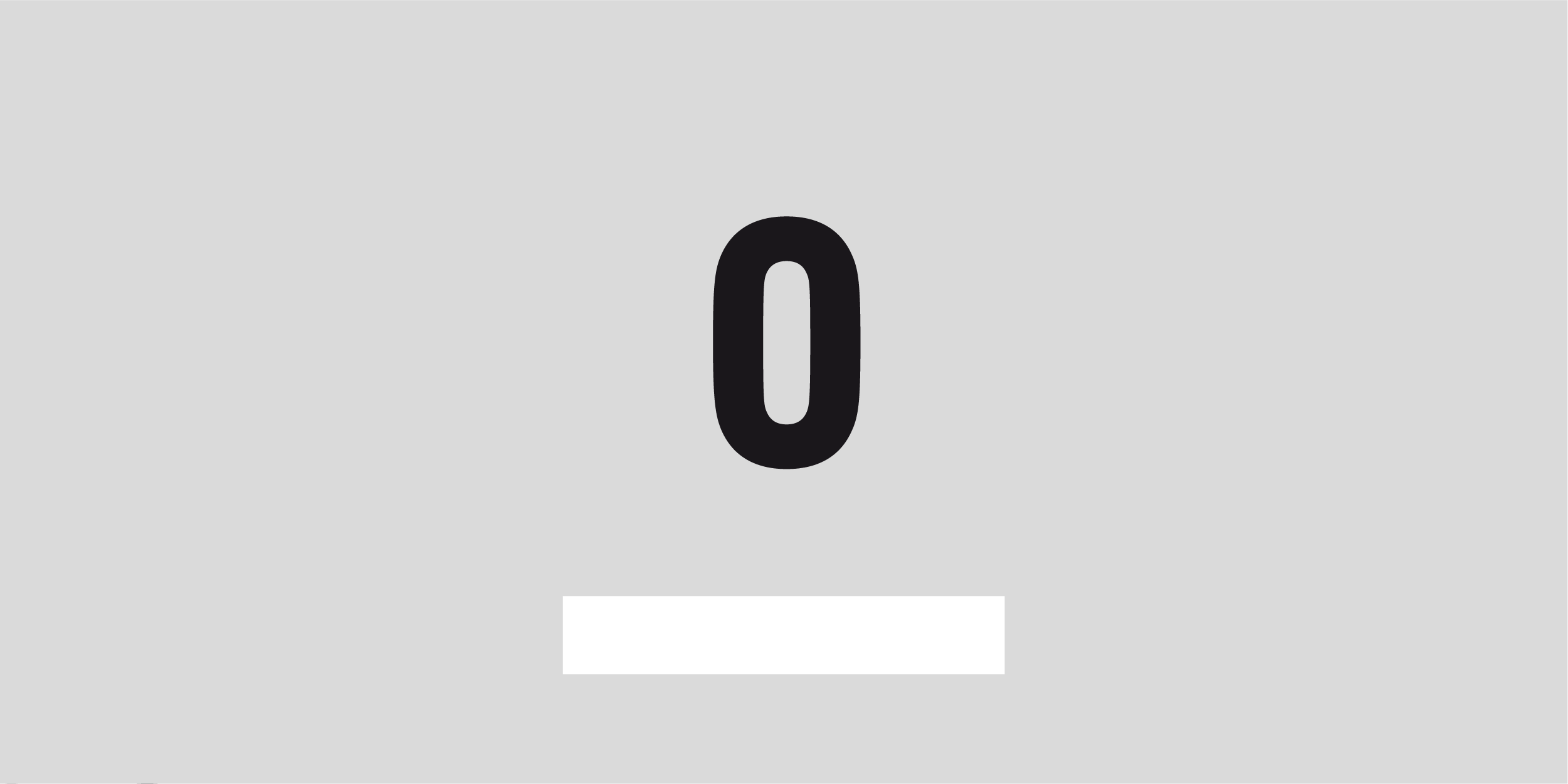Hace unas semanas la somnolencia de la tibia cuarentena uruguaya se vio trastornada por una serie de eventos que, desde su virtualidad, han irrumpido en la realidad cotidiana, en las conversaciones entre amigos, en familia, en la plaza. Los eventos en cuestión son la aparición de cuentas anónimas en redes sociales que han servido de plataforma para la denuncia de experiencias de abuso, acoso y violencias de diverso tipo experimentadas por mujeres en una variedad de contextos sociales.
La primera cuenta fue la de Varones Carnaval (@varonescarnaval). Fue la llama que encendió la pólvora, tras la cual empezaron a surgir Varones Política, Varones Municipales, Varones Frikis, entre otras. No es una sorpresa que haya sido el carnaval el espacio en el que se originó todo. En parte, por estar arrastrando desde hace ya varios años una serie de denuncias y señalamientos por sus prácticas sexistas y excluyentes, pero, sobre todo, por ser un espacio en el que el conservadurismo resulta especialmente chocante. Es desalentador ver a aquellos defensores acérrimos de la murga tradicional, esos que se escudan en la asepsia del purismo musical para encubrir su sexismo. Quién imaginaría que los cantores del pueblo fueran tan compatibles con los decrépitos paladines de la Real Academia Española.
Más allá de la multiplicidad de lugares en donde aquellos incautos privilegiados (¡dichosos ellos!) descubren con sorpresa el tufo ferroso de la violencia, toda esta situación revela la importancia que tiene, hoy en día, algo en apariencia tan insulso como la experiencia. ¿Por qué la experiencia? Porque es la valentía de muchas mujeres que se atrevieron a contar sus experiencias lo que ha permitido enrarecer los ambientes en donde aquellos actos se cobijaban en la liviandad de la fiesta, la broma y la jovialidad. Los relatos sirven para desnormalizar, desnaturalizar las prácticas de abuso y discriminación, solapadas por dinámicas internas de encubrimiento, sobre todo por parte de pares, y para darles a aquellas que se sentían solas en su dolor, su frustración y su rabia el confort de la compañía.
Sin embargo, la experiencia es un asunto en disputa. El positivismo y la Ilustración nos han legado una desconfianza de lo subjetivo. Las historias personales siempre son vistas con sospecha, no sólo porque se entrevé la posibilidad del engaño, sino porque es incluso posible descreer que la persona haya realmente vivido lo que cree que vivió. Quizá debería también volverse un poco más sospechoso el mercado de la credibilidad cuando se les concede tan fácil a ciertos cuerpos y a otros no. Lo cierto es que nuestros juicios no evalúan los hechos tan sólo en razón de lo que pasó, sino de los que estuvieron involucrados. Es claro que, cuando es una mujer la que enuncia algo, la incredulidad del auditorio aumenta de manera considerable. Y esto no sólo en las opiniones. Pocas son las mujeres que no ven de manera cotidiana cómo sus ideas son desechadas casi sin contemplación o que no han vivido la frustrante experiencia de ver cómo su misma idea, dicha en voz masculina, es mejor recibida y tomada en cuenta, hasta por otras mujeres.
Incluso en el feminismo la experiencia no está exenta de cuestionamientos. Mientras que la segunda ola de feminismo, de los años setenta, giró en torno a darles visibilidad a las experiencias de las mujeres, estos relatos empezaron a ser vistos con creciente recelo. Lo cierto es que en el rescate de muchas experiencias de mujeres se colaban numerosos estereotipos e ideologías que no hacían más que reforzar las estructuras de poder. A partir de esas críticas el foco cambió. La atención del feminismo se centró en identificar los mecanismos de producción y reproducción de las asimetrías de género y la visibilidad que buscaban los estudios de mujeres dejó de verse como el medio para llegar al empoderamiento.
No obstante, esta omisión de la experiencia de los estudios feministas tuvo que darse de cara con los sesgos masculinistas de la razón y la objetividad heredada de la Ilustración, por la forma insidiosa en que la universalidad se presenta con rostro masculino, tanto en las investigaciones como en el lenguaje, en el que el todos pretende hacernos sentir incluidas, y como en el arte de la murga, que pretende representar el sentir del pueblo sólo con voces de varones.
Era evidente que la experiencia femenina debía ser recuperada, pero ¿cómo hacerlo sin reproducir las ideas de la ideología patriarcal? Joan W. Scott,1 una importante investigadora feminista, se dio a la tarea de rescatar la experiencia, pero lo logró a medias. Scott reconoció la importancia de la experiencia para el feminismo, pero la definió como un acto lingüístico. Es decir, dijo que la experiencia es algo externo a nosotros, algo que nos ocurre, una externalidad a la que sólo podemos acceder por vía del lenguaje. El discurso y sus sistemas de significados hacen la experiencia, la crean.
Hay un grave problema aquí. Un problema que hoy en día se expresa de manera menos intelectualizada en las pláticas de a pie. Si el lenguaje y el discurso crean la experiencia, entonces, ¿las mujeres no vivieron abusos y violencia hasta que el feminismo les dio las herramientas teóricas para conceptualizarlos como tal? Es una trampa que otras autoras feministas, como Linda Martín Alcoff,2 han logrado entrever. Esta autora propone que, en muchos sentidos, la experiencia excede el lenguaje y muchas veces se presenta como algo prediscursivo, inarticulado. ¿Quién no se ha sentido así, a veces, frente a situaciones a las que no es capaz de darles un sentido claro con las herramientas discursivas que posee, que intuye como algo importante pero brumoso?
En resumidas cuentas, no es que el feminismo haya creado el sexismo del carnaval, no es que el machismo, la discriminación y la violencia, sobre todo sexual, no hayan existido antes de que tuviéramos una manera de nombrarlas. Eso ya existía, y el feminismo surge para poner palabras a ese remolino de dolor, frustración, soledad, ese balbuceante deseo de contar, de entender las cosas que nos pasan por ser mujeres y que las sociedades sexistas insisten en negar que ocurren con una soltura sociópata.
El feminismo provee un lenguaje para lo impronunciable, crea discursos que validan los sentimientos de las víctimas y les permiten entender las experiencias de violencia, nombrarlas, exorcizarlas y verse reflejadas en las vivencias de otras, mientras que antes lo vivían en la soledad de la desarticulación, de lo innombrable, o a la sombra de los mismos discursos que las oprimían, haciéndolas sentir culpables o avergonzadas.
Fue la experiencia compartida y repetitiva del mismo tipo de violencias y exclusiones lo que convirtió en un asunto político la creación de palabras para señalarlo: violencia de género, femicidio, sexismo.
Estos actos de denuncia son, en muchos casos, la articulación de años de lucha interna por entender cosas que nos ocurrieron y que nos dañaron, pero que el entorno normalizó, olvidó, omitió o, incluso, tomó a broma. Son el descubrimiento de las piedras en el zapato del pie amputado y la tranquilizante voz de alguien que te dice que es cierto, que siempre estuvieron ahí, aunque nadie las viera. Es la experiencia compartida y repetitiva del mismo tipo de violencias y exclusiones lo que convirtió en un asunto político la creación de palabras para señalarlo: violencia de género, femicidio, sexismo.
No es el feminismo el que tiene ahora contra las cuerdas la impunidad de los varones del carnaval, de los policías, de las facultades, de los eventos de cosplay, sino la necesidad cada vez más urgente de pronunciar, de señalar, de denunciar. Fue el peso del silencio lo que detonó la palabra que denuncia. Y qué lugar más simbólico para empezar que ahí donde la voz y el silencio pesan tanto, en el tablado.
1. Scott, J. W. (1992). «Experience», en Judith Butler y Joan W. Scott (eds.), Feminists Theorize the Political. Nueva York: Routledge, p. 24.
2. Alcoff, L. M. (2000). «Phenomenology, post-structuralism, and feminist theory on the concept of experience», en Linda Fisher y Lester Embree (eds.), Feminist Phenomenology. Dordrecht: Springer, pp. 39-56.