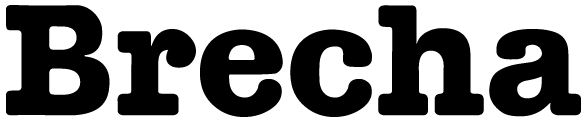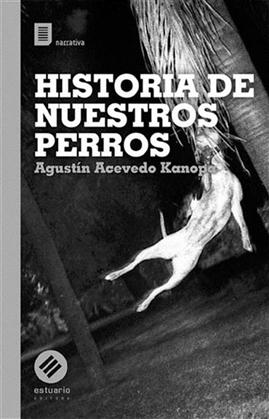Decía Onetti que hablar de un misterio es comenzar a destruirlo: “el arte es un misterio que sucede en zonas misteriosas”, afirmaba. Por eso, en su obra, los misterios no se averiguan. Algo parecido sucede en la literatura de Agustín Acevedo Kanopa (Montevideo, 1985). Esas zonas misteriosas que ambos frecuentan, desde lugares y prácticas absolutamente diferentes, poseen la fuerza de representaciones teatrales interpretadas por actores que cortejan la incertidumbre. Si los tiempos, alcances e intenciones son disímiles, ambos buscan dar respuesta a los enigmas detrás de los cuales se fatiga la vida breve de los seres humanos.
No obstante la intrepidez de esta convergencia, algo en la obra de Acevedo Kanopa recuerda mejor ciertos bordes de Felisberto, narrador del misterio por excelencia. Tal vez sea su talento para reconfigurar, mediante metáforas y comparaciones –a veces brillantes– el territorio del pensamiento. La rareza y el desconcierto surgen de las rutinas y obsesiones de sus personajes, que viven historias basadas en situaciones que pueden resultar inusitadas. No por ello se inscribe en el heterogéneo grupo de escritores identificados como “raros”. Es otra cosa.
Psicólogo, además de narrador, Acevedo Kanopa escribe sobre cine y música en La Diaria. En sus ficciones impulsa la deriva de la imaginación por vía de asociaciones inesperadas y ejercita un método propio para embarullar el escenario que llamamos realidad conquistando una perspectiva ideal para intuir culpas y secretos que la mirada habitual es incapaz de percibir.
Metáfora partida. Luego de los poemas de Caja negra (2007) y de la novela Antes del crepúsculo (2009), los cuentos de Eucaliptus (2013) estrenaron una línea de escritura dedicada a investigar la construcción de la identidad como un espejo que pretende reflejar, antes de que desaparezca, aquello que no puede ser contado. Historia de nuestros perros, que persiste en esta línea, agrupa cinco textos que abrazan un imaginario rico en proyecciones e interrogantes: la nouvelle “Todos los pájaros”, y los cuentos “18 y Tacuarembó”, “La memoria de los peces”, “El béisbol criollo” y “Acapulco”. Cada uno privilegia los vínculos familiares, en especial los que se tejen y destejen entre padres e hijos a través del amor y distintas formas de violencia. Entre el presente y el pasado se agita la memoria en busca de un origen que siempre retrocede y nunca se comprende. Dice un personaje: “uno a cierta edad todavía tiene la capacidad de elegir qué creer, qué recordar”.
La voz del narrador de “Todos los pájaros” es la de un adulto que evoca su niñez y el proceso que lo llevó a experimentar una extraordinaria operación de identidad entre personas y animales. El padre, adicto a las carreras, motivó que fantaseara con la posibilidad de haber nacido de un caballo. Cuando le enseña a jugar póquer, el niño empieza a ver pájaros. “Observaba a cada uno de los invitados, pero no los miraba a ellos, sino a un ave que me imaginaba parada sobre sus hombros como esos loros que suelen verse acompañando a los piratas. Esos pájaros delataban a los jugadores.” Y más adelante: “Si la mesa redonda de póquer era un pajarero, el casino era un zoológico. Ahí las metáforas animales se desbarrancaban y (…) comenzaban a aparecer pistones, nubes, lombrices, ventiladores, musgos”. Esta será su forma de entrar en relación con el mundo. En los otros relatos hay distintas formas de establecer ese vínculo para tratar de entender lo que sucede alrededor. En ocasiones los animales intermedian.
La peripecia infantil ocupa su cabal complejidad psicológica y la narración gira sobre sí misma. El adulto se analiza sin arrepentimiento, registra sus victorias y sus miserias más secretas. Llama a esas imágenes mentales, a esas representaciones que le vienen a la cabeza, “metáforas” o “máquinas”. No es sencillo examinar el mundo paralelo que habita, ni cómo perfecciona un don –si así puede llamarse– gracias al cual se convierte primero en jugador imbatible y después en exitoso hombre de negocios. “Descubría que con las personas era más complicado que con las otras cosas: a medida que las observaba sentía cómo se iban desmigajando partes de ellas hasta fusionarse, como una enana blanca, en sólo ese ínfimo detalle, pero cuando estaba viendo el núcleo mismo, el punto exacto en donde yo circulaba como un hámster desquiciado sobre una rueda, es decir, como si ese punto mismo fuese el eje sobre el que estaba montada la rueda en la que mi mente corría, de golpe aparecía, como rasgando una pantalla de cine, esa persona que me preguntaba qué mierda estaba mirando, y ahí los distintos trozos de la persona se desperdigaban y me estallaban en la cara, sin saber si hablarle a los ojos o al oído, o a un codo, todos desordenados como fragmentos de una taza quebrada, un puzle filoso. Diciendo esto parece todo bastante poético, pero lo que (…) no llegaron a entender, es que en esa metáfora partida no sólo quedaban (y quedan) pedazos del otro sino también pedazos míos”.
Para Acevedo Kanopa el oficio literario opera con relación a una sintaxis y en el interior de una sociedad. Irrumpe en este libro la geografía de Montevideo, un paisaje urbano que acompaña desde la discreta mención de lugares conocidos, sucesos y personajes públicos. Pero el mundo de estos relatos es autónomo, crea vínculos, los pone en juego y después los desbarata. Concentrado en un espectáculo que se nos aparece a través del lenguaje, el autor recurre a palabras sencillas y a una dicción sin asperezas que ayuda a modelar las narraciones sin develar el misterio que anima una escritura donde la invención es tributaria de una gramática de lo dicho y lo no dicho.
Desencuentros y urgencias. Si la primera mitad de “La memoria de los peces” relata lo que el narrador evoca de una infancia en la que iba a pescar con el abuelo a Solís Chico y torturaba hormigas, la segunda parte interpela aspectos problemáticos de su vida adulta y la violencia que anidó en su hogar: “¿Cómo explicarle a una niña lo que es el enojo, ese enojo loco que se te prende del cuello, ese enojo que sólo ves en delay, como una sombra que te sigue torpemente, estampando las cosas que van quedando a tu paso, cuando todo ya ocurrió, cuando todo ya está patas para arriba? Ese enojo loco que se determina, que se evalúa, que recién se sabe si es loco luego de lo sucedido, analizándose por variables tan frágiles como fuerza y velocidad (cuánto es un agarrón, cuánto un tironeo, qué deja un moretón, qué una cicatriz). Ese enojo loco, loquísimo, que nace de la desesperación, de esa desesperación de ser padre, de ser hombre, de esas locuras chiquititas que te matan de a poco”. En el presente del relato evoca ese pasado oscuro que no puede entender y padece la distancia de la hija adolescente que fue niña maltratada. Una vez más, los animales, las plácidas toninas que contemplaba en la infancia, le permiten mirar atrás y raspar cicatrices.
“El béisbol criollo” monta una escena violenta: con un bate de béisbol dos amigos destruyen el interior de la casa de uno de ellos, que está “contento por ese pequeño gusto de al menos poder destrozar la casa a la altura de su imaginación”. Acompañados por John Travolta desde el televisor, los comentarios sobre la película intervienen el relato de lo que cada amigo hace y piensa durante la ofensiva, entre otras cosas los recuerdos de una infancia compartida y la crueldad paterna que resignifica la violencia desatada y la venganza insatisfecha. El cuento se beneficia con chispazos de humor.
Más extraño que los dos anteriores, “18 y Tacuarembó” tiene un retrogusto cortazariano, como la novela Antes del crepúsculo, que podía leerse en diálogo con “El perseguidor”, si bien era otra cosa. La naturaleza ominosa del relato esconde más de una pregunta sobre los límites y las transgresiones que cruzan la vida familiar. Padres que mueren o se esfuman, madres depresivas, abuelas dementes, la noción de carencia y diferentes formas de aislamiento y abuso refuerzan la dramaticidad de una historia perversa que se desdobla en otra similar y remota. Desde la azotea donde arden recluidos, el narrador y su primo obsesivo contemplan una luz en la torre de enfrente que nunca se apaga. El misterio se muerde la cola y estimula un corrimiento hacia lo fantástico.
Presenciar los síntomas inaugurales de la demencia del padre, acompañar el tránsito angustioso que lo conduce a un geriátrico de Ciudad de la Costa, identificar la atmósfera triste y desolada de ese universo sin ilusiones, va revelando un mundo enclaustrado que, en “Acapulco”, oprime el corazón: “El cuarto de Alfredo, con sus olores, sus texturas, sus vahos, su impenetrabilidad ácida, es una cueva que un insecto se arma en la herida de otro animal”. Las visitas del hijo y esos días en los que da vueltas y más vueltas por las calles de Ciudad de la Costa, atrasando un encuentro difícil de sobrellevar, iluminan el método envolvente, a veces perturbador, con el cual Acevedo Kanopa forja su literatura. La Ciudad de la Costa se convierte en una galaxia extraña capaz de soñar a sus habitantes, es magnífico el dibujo de esa geografía obtenido por el autor.
Historia de nuestros perros obtuvo en 2015 el Premio Nacional de Literatura del Mec. Con énfasis diferentes en las estructuras de montaje y en la disposición de los signos, los textos transitan el desencuentro y la urgencia de hallar salidas alternativas como recordar e imaginar.