Rosario Lázaro es de esas escritoras que parece haber nacido totalmente formada, con un estilo definido y una competencia incontestable, como si antes de publicar hubiera pasado una eternidad puliendo las gemas que son sus cuentos. Si bien existió una primera novela hoy ya muy difícil de hallar (Mayito), los cuentos de Peces mudos parecían salidos de una pluma madura, en los que no había una coma que sobrara o un adjetivo que no perteneciera a un universo meticulosamente organizado. Pero la competencia expresiva o el don de organizar eficazmente el material narrativo no es nunca un elogio suficiente: la capacidad de la literatura de incidir en el mundo del lector suele pasar por otros carriles, que tienen que ver con la historia que se cuenta, con la particular mirada sobre el mundo de quien escribe, con la capacidad de transmitir ideas y emociones que conmuevan a otra persona (el lector) que ha aceptado mudarse de universo por unas horas bajo el riesgo (o con la esperanza) de volver cambiado. Los cuentos de Lázaro logran eso con creces, pero lo hacen de una manera tranquila y sin estridencias, y es justamente allí donde radica su fuerza.
Al igual que en los cuentos de Peces mudos, en los de Cráteres artificiales hay una aguda noción de la separación y de lo que sucede cuando las fronteras se difuminan. Cuando decimos separación nos referimos a todo lo que interrumpe la homogeneidad, todo lo que no es lo mismo, todo lo que no es uno. Ese es el tema de Lázaro: no por qué hay algo en lugar de nada, sino cómo sabemos que hay algo. Y en su universo sabemos que hay algo porque ese algo tiene límites, termina, se choca con otras cosas, a veces se derrama. Es como si el pensamiento operara en la diferencia: si soy hombre, es porque no soy animal, si soy yo, es porque no soy otro, si estoy aquí, es porque no estoy allá, si estoy vivo, es porque no estoy muerto. Sin embargo, a menudo la diferencia se borronea y es de allí que nace la duda, la alucinación, a veces el terror, y es en ese filo donde asoma la sartreana náusea. Esta diferencia también opera con otros elementos, que predominan en uno u otro relato: el agua, la nieve, la arena.
Cráteres artificiales abre con un cuento que es como un guiño hacia el libro anterior y un lazo hacia el relato que cierra el volumen. Y es que los elementos que dominan en «Un muerto más» son el agua que libera y la arena que encalla. El título es problemático: ¿un muerto que no importa?, ¿u otro muerto más? Lo cierto es que en el cuento no hay estrictamente un muerto, pero hay un cuerpo inmenso, que obsesiona. Es un cuerpo que obstruye, agonizante, lacerado, sobre el que el lector puede hacerse muchas preguntas. Qué es. Qué significa.
El cuento es un género ansioso: le falta tiempo, le falta espacio, tiene muchas posibilidades de fallar. Es un género que recorta, por vocación y por necesidad; que depende mucho de que el lector entienda mucho con poco, pero que también puede provocar frustración. «Un muerto más» es, en ese sentido, un cuento que, lejos de frustrar, libera, justamente por su apertura. Es un cuento para rumiar largo: ¿es una vuelta de tuerca al monterrosiano «Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí»? «Un muerto más» es también el cuento que pone sobre la mesa uno de los temas que atravesará el libro: la maternidad, la filiación, cuerpos que se desprenden de otros cuerpos, la ansiedad que eso provoca.
Hay en los cuentos de Lázaro Igoa varias recurrencias: una de ellas es la de la indiferencia del mundo, la indiferencia del afuera. Hay un pasaje de Pnin, la novela de Nabokov, que es insuficientemente recordado: el de la avalancha. «Ciertas personas –y me encuentro entre ellas– detestan los finales felices. Nos sentimos defraudados. La regla es el daño. La tragedia no debe frustrarse. La avalancha que se detiene en su cauce a unos metros de la aldea acobardada se comporta no solo antinaturalmente, sino también sin ética.» En «Mar blanco», el segundo cuento de Cráteres artificiales, a la nieve le importa un comino. La nieve nieva, sin importar que allí estén los hombres y las mujeres, con sus vidas pequeñas, con sus historias y sus recuerdos, con sus trayectorias en colisión. Algo similar ocurre con el cuento que da título y cierra el volumen. En «Cráteres artificiales» es la arena la que hace lo que debe, indiferente a las necesidades de los hombres.
Al igual que ocurría con Peces mudos, algunos de los cuentos del nuevo libro tienen un carácter netamente autoficcional. Tal es el caso de «Galah», que cierra la primera parte del libro, y de «Locarno», que abre la segunda. Ambos cuentos dialogan en tanto lidian con la filiación: en el primero, una madre cuida a su hija recién nacida; en el segundo, una hija despide a su padre que acaba de morir. Nuevamente el cuerpo asume un lugar central: el de la madre, hiperfuncional para la supervivencia del bebé; el del padre, cáscara vacía que colapsa en pocas horas y muere, como un escándalo. En ambos cuentos –pero no solo en ellos– los pájaros son presagio o imagen de la muerte.
Lo que está presente en todos los relatos de Cráteres artificiales es un atisbo del terror. No un terror definitivo y total, sino un terror posible: inminente, asordinado, imaginado, conjurado. Allí siempre está el miedo, en alguna de sus formas. Hay todo un género fundado en el horror corporal y si bien los cuentos de Igoa no se inscriben claramente en esa tradición, más dada a lo francamente gore que a las sutilezas existenciales, no hay dudas de que tienen muchos puntos en común: los crecimientos, las excrecencias, las mutilaciones, el cuerpo como contenedor de algo ajeno y extraño, la posesión, la enfermedad.
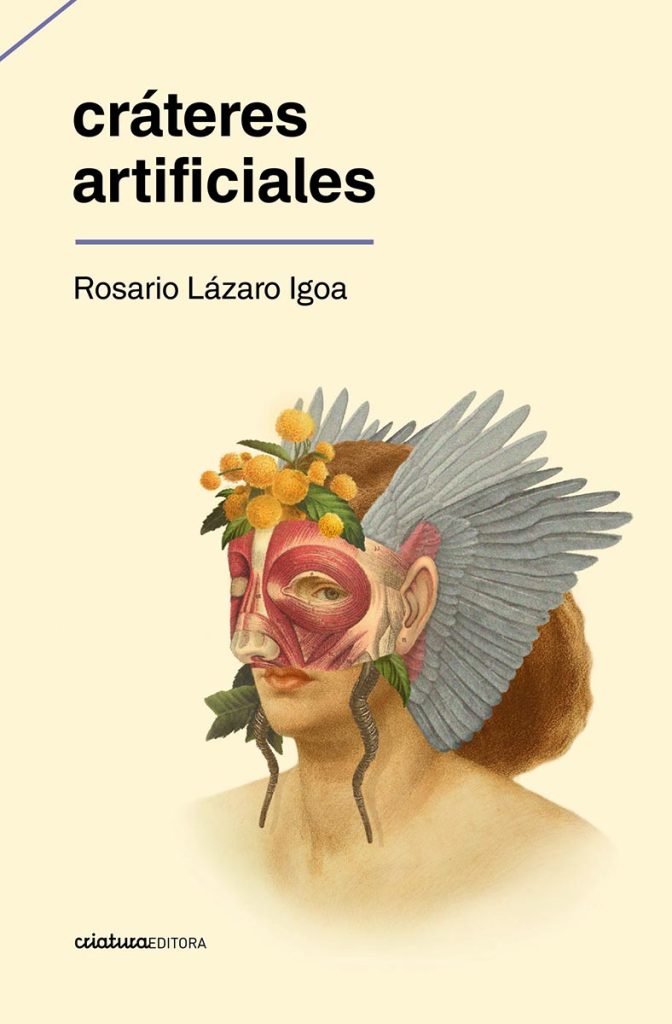
Tal es el caso de cuentos como «Se hacen solos», en el que también está la filiación como telón de fondo y que es, quizás, el más divertido del conjunto: la relación de una madre con un hijo que documenta la decrepitud y las modificaciones corporales de su progenitora, sometida a sucesivas cirugías estéticas, mientras que él y su esposa buscan en la fertilización asistida una solución a la infertilidad. En el caso de «Ada», que es quizás el que más claramente se inscribe en el género del horror, el cuerpo es poseído por un ente sobrenatural y, si bien no es el relato más original del libro, es ideal para reconocer las perfecciones formales de las que Lázaro Igoa es capaz y cómo estas –más allá de la trama del cuento– pueden provocar un horror efectivo y genuino.
La variedad de registros del libro, lejos de atentar contra su unidad, pone de manifiesto la habilidad de la autora para abordar los temas que la obsesionan con un conjunto amplio de herramientas, atravesando géneros, alternando tonos. Así, pasa del casi wéstern que es «Pantano, continuación» al relato fantástico en «Un muerto más», de la autoficción de «Locarno» y el horror sobrenatural de «Ada» al gótico latinosureño de «Las vacas del padre». De hecho, es posible enumerar los distintos estilos de cada uno de los diez cuentos. Lo cierto es que Cráteres artificiales es un gran libro. No permitan que pasen otros cinco años para leer el próximo.



