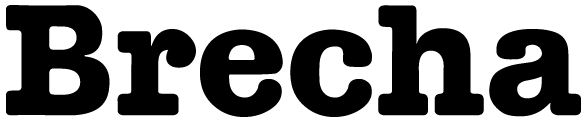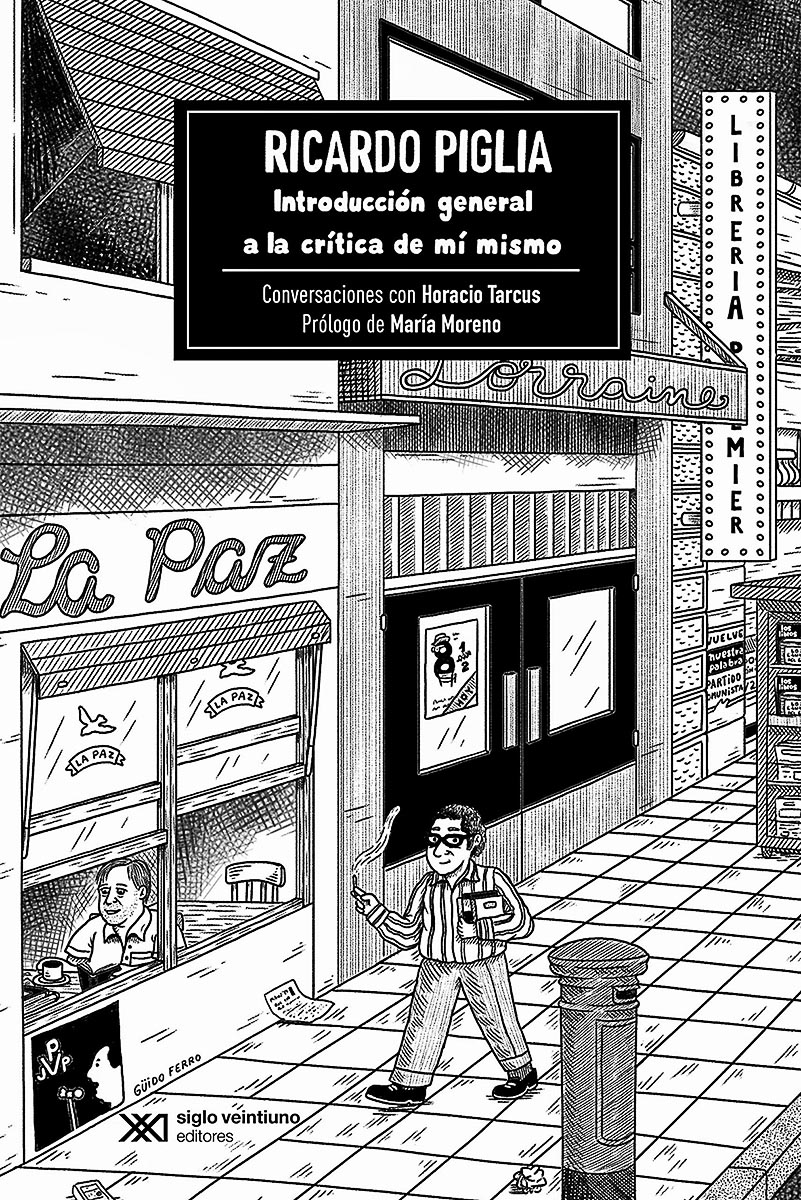Introducción general a la crítica de mí mismo: conversaciones con Horacio Tarcus recoge las conversaciones que Ricardo Piglia (Adrogué, 1940-Buenos Aires, 2017) mantuvo con el historiador Horacio Tarcus y la escritora e investigadora Ana Longoni en el Centro de Documentación de la Cultura de Izquierdas de Argentina a partir de 1998.
«El pacto inicial fue que yo no haría pública la entrevista: sería solo un insumo para mis propias investigaciones sobre la cultura marxista de las décadas de 1960 y 1970», explica Tarcus en la nota introductoria de este libro. Pero tras ese primer intercambio, que se prolongó a lo largo de casi una hora y fue registrado en microcasete, se sucedieron otros: «En una de esas, después hacemos algo con esas grabaciones», le dijo Piglia. Ese «hacer algo» adoptó, entonces, la forma de un libro póstumo, editado recién en 2024 porque el autor prefirió posponer su aparición al del tercer y último tomo de Los diarios de Emilio Renzi, de 2017. Además de las conversaciones, Introducción general… lleva un prólogo de María Moreno y la ya mencionada nota de Tarcus. El libro cierra con una sección que recupera textos juveniles de Piglia, en un arco que va desde la intervención política hasta el ensayo literario. Esos textos muestran los vaivenes de la escritura en relación con sus circunstancias históricas e incitan a la reflexión en torno a la arqueología de una poética del ensayo.
La conversación consiste en un ejercicio retrospectivo que, a través de una incisiva indagación –de lo familiar a lo histórico–, dibuja el tránsito que va desde los años de formación hasta los dilemas del intelectual comprometido. En diálogo con Tarcus y Longoni, se presenta un escenario en el que literatura y política establecen una relación simultánea de confabulación y beligerancia; este libro es el reflejo de una coyuntura en la que los escritores se sienten atraídos (o distanciados) por la idea de revolución. En 1971, y en un artículo publicado en Cuadernos de Marcha, Mario Benedetti refiere a ese tiempo, por ejemplo, en términos de «quemante realidad contemporánea».1 Una sociedad de ideas en continuo movimiento, de escrituras urgentes.
A su vez, la alusión constante a las disputas alrededor del peronismo complejiza el relato de Piglia e introduce nuevas capas políticas que redimensionan esa trama hecha de experiencias de vida. Tulio Halperín Donghi afirma que «bajo la égida del régimen peronista, todas las relaciones entre los grupos sociales se vieron súbitamente redefinidas, y para advertirlo bastaba caminar las calles o subirse a un tranvía».2
En esta conversación, literatura y política no cesan de espejarse y exasperarse íntimamente, porque la una y la otra, si bien en tensión, forman parte de una manera indisociable de estar en el mundo. Se trata del «después» de la revolución cubana de 1959. Son los años en que el intelectual latinoamericano estuvo «entre la pluma y el fusil», para utilizar la expresión que da título al clásico libro de Claudia Gilman.
Introducción general… presenta una comunidad hecha de pactos y trifulcas: un grupo de afinidad en el desacuerdo. Época de complicidades, sí, pero no de complacencias. Retrato de una red de amigos que practica una filosofía del disenso; que funda y participa en revistas sin por eso fusionarse en el consenso de la especulación o de la conveniencia. Así lo define María Moreno: «En Piglia, cada amistad es lo contrario a una afinidad, es una querella que no termina por definirse, que crece sin apagarse en un vencedor y un vencido, que suele cobijar diferencias irreductibles y, cuando la separación se produce, el silencio jamás se interrumpe (esa es la prueba mayor de toda amistad apasionada, quizás más que el amor)». Este es un libro sobre la amistad en su sentido más alto: aquella capaz de albergar la pasión por el desacuerdo, entre diferencias irreductibles y, a veces, también, dolorosas rupturas prolongadas.
LAS REVISTAS, ESAS TRINCHERAS
Introducción general… funciona como una entrada lateral a la historia de las revistas político-culturales de las décadas de 1960 y 1970. Casi una instantánea que captura la gran agitación de la comunidad intelectual porteña de esos años. Nicolás Rosa tiene razón cuando afirma que «las revistas son la autobiografía de la literatura».3 A lo largo del libro, se expresan las múltiples articulaciones que adoptó el debate en torno a la función del escritor y su principal trinchera (las revistas) en medio de la conflictividad social. En este sentido, el autor vuelve una y otra vez sobre la figura de Rodolfo Walsh como uno de los polos para pensar las posiciones dentro del campo intelectual. Piglia arriesga una hipótesis audaz: entregarse a la causa de la revolución fue, para Walsh, una forma de huida. «Yo creo que muchas crisis literarias se resolvieron con el paso a la política como un lugar donde el sentido era visible, mientras que en la literatura se es indeciso siempre», sostiene, algo que dice mucho acerca de la percepción que tiene Piglia de la literatura como destino existencial; preservarse siempre para sí esa soledad más solitaria que pide el deseo de leer, asumir el retiro de lo social que reclama la escritura y la paciencia de sus bloqueos: todas formas de vivir más intensamente una vida.
Narrarse dentro de los límites de la entrevista tiene sus trampas. El discurso se jaquea a sí mismo mediante olvidos al pretender un orden allí donde solo existe la confusión de la experiencia. Así, se pone en escena la dificultad impuesta por una época: no solo el ir y venir continuo entre recuerdos lejanos, sino la reconstrucción del mapa colectivo de las adhesiones ideológicas en constante cambio. La frase es la imagen fiel de un discurrir reflexivo, que encuentra en el uso de ciertas muletillas una fórmula de la modestia y una oscilación táctica en las derivas del pensar. El remate de una afirmación con un «¿no?», los rodeos tentativos en torno a una idea que queda inconclusa por los puntos suspensivos traducen una enunciación que no oculta las marcas de un decir que ensaya y rememora hablando. Piglia es un generador de múltiples oralidades escritas.
En este libro oscila entre la destreza retórica y conceptual a la que el lector está acostumbrado, y una «coloquialidad» escrita («piola», «carajo») bastante inusual en sus intervenciones. Para el autor, la escritura literaria es inseparable de la conversación. Género de la inmediatez por excelencia, esta última es creativa porque carece de un plan fijo e incita al ritmo de una argumentación que asume el riesgo de lo impredecible.
Una obra, entonces, que prolifera póstumamente e inserta su voz escrita en, como dice Michel Foucault, «ese inmenso bullir de rastros verbales que un individuo deja en torno de él en el momento de morir y que, en un entrecruzamiento indefinido, hablan tantos lenguajes diferentes».4 Dicho entrecruzamiento, en Piglia, define una política de la escritura en la que el sentido de lo literario es indeciso siempre.
- Mario Benedetti, «Las prioridades del escritor», 1971, Cuadernos de Marcha, n.º 49. ↩︎
- Tulio Halperín Donghi, La larga agonía de la Argentina peronista, 2024, Siglo XXI. ↩︎
- Jorge B. Rivera, El periodismo cultural, 2000, Paidós. Esta obra se cierra con un dossier que ofrece 16 testimonios en torno al periodismo cultural. Entre ellos, está el texto referido de Nicolás Rosa. ↩︎
- Michel Foucault, La arqueología del saber, 2018, Siglo XXI. ↩︎