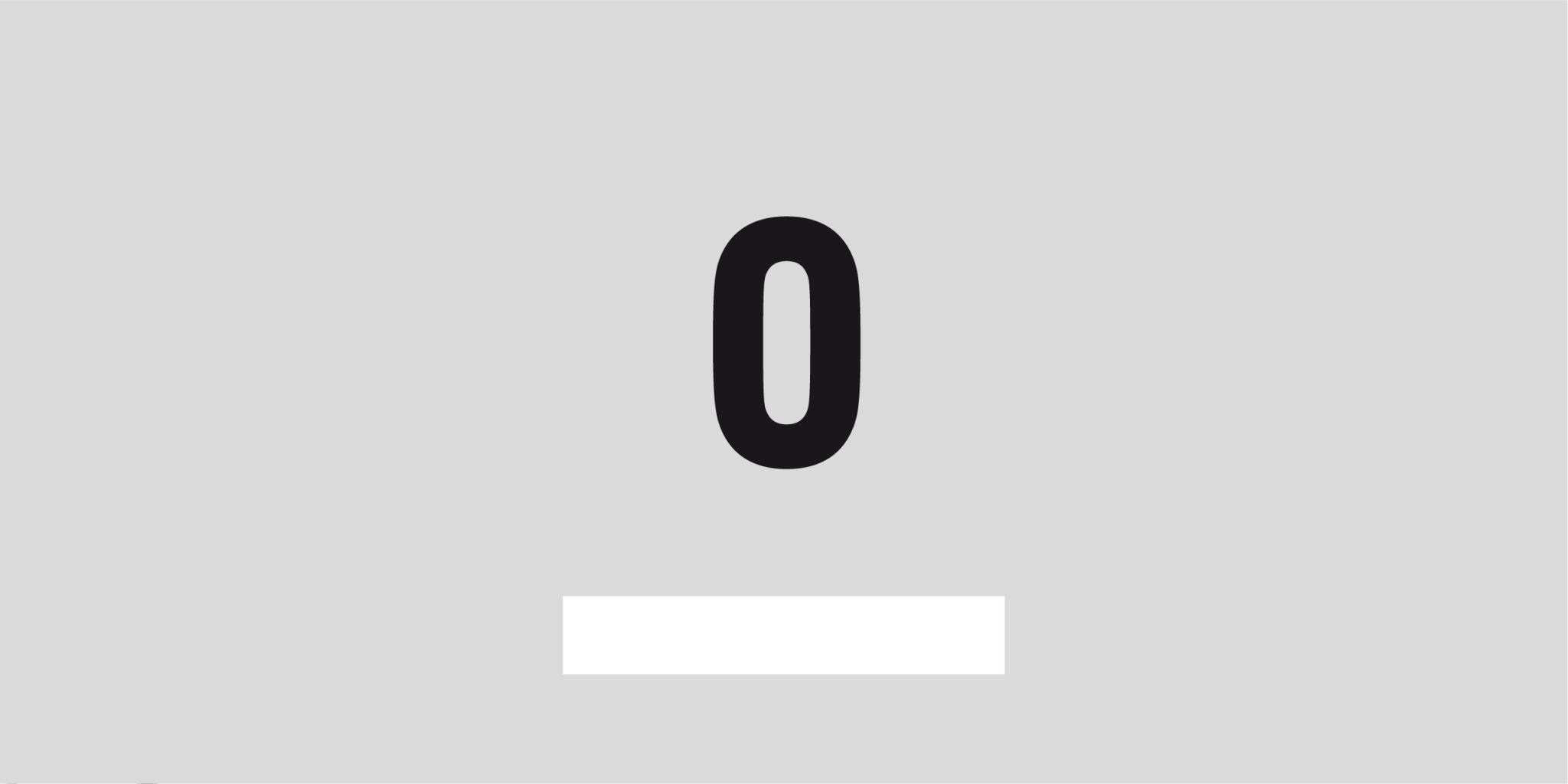¿Cómo pudo pasar? Dos años de estallido social y el neofascista José Antonio Kast gana la primera vuelta de las presidenciales chilenas. Puede que no gane la segunda: fue apoyado por menos del 30 por ciento de los votantes y las encuestas tienden a mostrar que Gabriel Boric, del Frente Amplio, lo derrotaría. Si eso sucediera, representaría un avance decisivo para la izquierda. Pero las encuestas pueden estar equivocadas. Reina la incertidumbre. El ascenso de Kast, respaldado por multitudes reaccionarias que blanden el ominoso eslogan palingenésico «Hagamos Chile grande de nuevo», ha sido rápido. Tampoco hay indicios de que haya alcanzado su techo. Los mercados de valores están exultantes.
HACER LO QUE PIÑERA NO PUDO
Dos años de que un levantamiento estudiantil contra un aumento de 30 pesos en el transporte público floreciera y se convirtiera en una gran rebelión contra los partidos de la transición pos-Pinochet y sus gobiernos de risa y olvido. Las marchas y las asambleas públicas más grandes en años, millones de personas reunidas; miles de nuevas organizaciones populares, cabildos organizando el poder constituyente contra el brutal consenso neoliberal; la indignación masiva frente a los tanques del multimillonario Sebastián Piñera en las calles y los balazos de goma a los ojos de los manifestantes (más de 400 rostros desfigurados); un referéndum demorado para aprobar una Convención Constitucional que se ganó con una amplia mayoría, sus delegados elegidos por voto popular en lugar de impuestos por el Parlamento, su elección dominada por fuerzas de izquierda, indígenas y candidatos «independientes» que representan a los movimientos sociales; el Frente Amplio evolucionando de red de partidos de protesta surgidos del levantamiento estudiantil de 2011 a oposición cohesionada; el voto de la derecha descendiendo a sus niveles más bajos; la caída del centro y la centroizquierda.
Y, sin embargo, aquí viene Kast. Hijo de un soldado nazi, hermano de un ministro del régimen de Augusto Pinochet, defensor abierto de la dictadura, líder de una reacción que dice luchar contra el «comunismo». Su programa es agresivamente neoliberal: busca eliminar los impuestos a las grandes empresas, recortar la mayoría de las dependencias estatales, expandir el sistema penitenciario. Detrás de él está la derecha religiosa organizada contra la «ideología de género»: como la mayoría de los neocaudillos latinoamericanos, Kast ha puesto en primer plano la defensa del machismo tradicional frente a las críticas feministas y «progres». Junto con él están las turbas racistas que en setiembre atacaron a familias venezolanas sin hogar: Kast quiere establecer una agencia de inmigración al estilo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, de Estados Unidos, para institucionalizar esa violencia. Dispersos en esa multitud, unidos a los que ondean banderas confederadas y eslóganes al estilo Trump, están los infaltables conspiranoicos antivacunas y antiglobalistas. El propio Kast ha dejado en claro que cree que la Organización de las Naciones Unidas es una conspiración «globalista», una herramienta de la izquierda que es, en parte, responsable de la incapacidad de Chile para construir un muro contra los inmigrantes.
El principal atractivo popular de Kast es su promesa de hacer lo que Piñera no pudo: ponerle punto final a la rebelión. De hecho, ha sido legitimado por la combinación del giro ultrarrepresivo y la manifiesta debilidad del gobierno. Por ejemplo, el mes pasado, apenas días después de que su nombre apareciera en la investigación de los Papeles de Pandora, Piñera envió al Ejército al sur del país, donde los mapuches, la población indígena más antigua de Chile, luchan por recuperar sus tierras, apropiadas por empresas madereras ecocidas. La bandera mapuche se convirtió en un símbolo de disidencia y solidaridad durante el levantamiento popular. La justificación que se dio a la violencia del Ejército, que sigue un patrón de escalada militar por parte de Piñera, fue que estaba dirigida a reprimir «el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado». Sin embargo, como era de esperar, la brutalidad no ha terminado con la lucha. En respuesta, Kast ha dejado en claro que intensificará la ofensiva y aplastará las protestas indígenas para siempre.
LA REACCIÓN Y LA VIOLENCIA
El año pasado, tras visitar Chile para pasar tiempo con los movimientos sociales, Ariel Dorfman dijo estar preocupado de que los manifestantes pudieran haberse dejado llevar por cierta arrogancia, olvidando la oportunidad que la reacción contra el desorden generalizado le daría a la derecha. La insubordinación masiva, sostuvo, no es ir de picnic. Señaló los «saqueos de supermercados», las iglesias «quemadas y las comisarías y los cuarteles atacados por encapuchados», los abusos policiales de derechos humanos en una escala no vista desde la dictadura, los disturbios que se generaban en respuesta, los policías que corrían en retirada a sus búnkeres y los vecinos de los barrios pobres enfrentando «el desafío diario de robos y rapiñas a manos de delincuentes jóvenes, armados con pistolas y cuchillos». La violencia en sí misma empezó a desplazar del centro a la injusticia que la provocó. En este contexto, el veterano profesor chileno-estadounidense temía que el «exceso de confianza emocional» terminara con el levantamiento democrático de forma prematura y Kast prosperara gracias a una «feroz campaña del miedo», aprovechando «la violencia incesante, la disrupción y la crisis económica» para convencer a los chilenos de que el país se convertiría en «otra Venezuela».
Quizás Dorfman sacó a relucir sus dotes de clarividente, aunque lo cierto es que la reacción no suele necesitar de mucha violencia popular para volverse feroz. Por cada Central Obrera Boliviana, cordón industrial chileno o Partido de los Trabajadores brasileño, hay un Hugo Banzer, un Pinochet o un Jair Bolsonaro que recurre tanto a los escuadrones de la muerte, la violencia parapolítica y las turbas fascistas como a la violencia institucional. Como el politólogo Corey Robin y muchos otros autores han documentado, la reacción tiene una larga historia de aventurerismo y violencia popular. Pero la gran protagonista aquí no es la violencia popular. Ni siquiera es la reconstitución de la reacción autoritaria, aunque nunca debemos subestimar a ese enemigo. Más bien, es la debilidad. Específicamente, la debilidad de los gobiernos nacionales en América Latina, el colapso de la confianza de los votantes en los partidos dominantes, la aparición de erupciones sociales que llevaban largo tiempo de fermentación, los previsibles giros represivos y la espiral de polarización social y de radicalización derechista que se pone en marcha.
Este empantanamiento catastrófico de los gobiernos no es solo un impedimento para los viejos partidos del centro. Allí está el esfuerzo fatigoso de Bolsonaro para desarrollar e imponer su agenda, sus amagues golpistas y sus reculadas. Allí está el gobierno en disputa de Pedro Castillo, en Perú, al que las elites costeras y las clases medias que se unieron al fujimorismo acosan en una guerra de desgaste contra un Ejecutivo que necesita el apoyo de todos los partidos para aprobar leyes. Allí está el golpe contra Evo Morales y la victoria electoral casi inmediata de su colega tecnocrático del Movimiento al Socialismo, Luis Arce. El problema es que, si bien tal estado perpetuo de crisis política puede repercutir en beneficios puntuales para la izquierda, es mucho más probable que a la larga su tendencia a producir la desmoralización y la desesperanza beneficie a las fuerzas autoritarias y desacredite a quienes defienden los logros democráticos, a quienes se acusará de ser parte del «sistema». Después de todo, no hay nada intrínsecamente progresista en la rabia antipolítica, la mentalidad de asedio y la conspiranoia que puede provocar.
Es importante tener en mente, además, la dialéctica de mutua radicalización entre liderazgos de derecha presos de un Parlamento estancado y sus seguidores, muchas veces armados. Es precisamente cuando ese liderazgo se enfrenta a un desafío social y cívico que no puede combatir, cuando ese liderazgo derechista no puede simplemente imponer a voluntad el despotismo, que su base comienza a luchar por el control de las calles.
(La versión original de este texto, en inglés, fue publicada en Patreon.com, bajo el título «For every cordon, a Pinochet». Traducción de Brecha.)