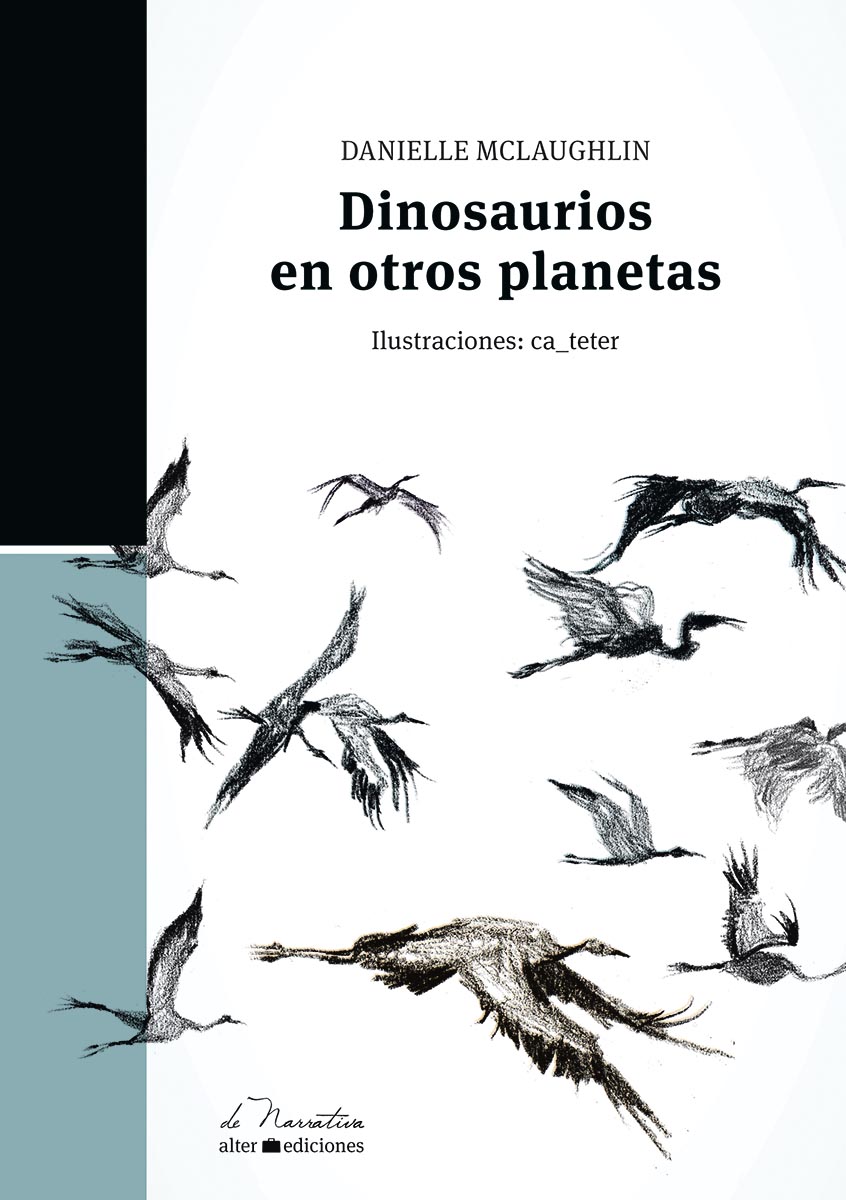Literatura que se mueve apenas, que se desenvuelve fría entre paisajes hostiles de aparente belleza. Como telón de fondo, animales muertos. Al frente, mujeres y hombres que apenas sienten, para los que la vitalidad genuina del deseo está extinguida. En este conjunto de cuentos de la irlandesa Danielle McLaughlin, la vida en sociedad está lejos de llegar a ser un infierno: las cosas no son malas ni buenas, porque lo que se ha abandonado es la idea misma de sentido.
El libro está compuesto por 11 cuentos aparentemente autónomos que, sin embargo, dialogan en su construcción conceptual con la tradición clásica de la narrativa irlandesa. Como en Dublineses, de Joyce, y también como en Recorre los campos azules,1 de Claire Keegan —contemporánea a McLaughlin—, los relatos de Dinosaurios en otros planetas refieren a espacios similares, complementarios, habitados por una comunidad con ciertos códigos culturales compartidos. En el fluir de la lectura las imágenes se contaminan entre sí hasta engrosar una atmósfera; sobre ellas, las anécdotas se acumulan en la memoria para revelar oscuras dimensiones del comportamiento humano.
Los límites del universo de cada personaje son indefinidos, y eso colabora con la sensación de continuidad. Nada parece empezar ni terminar: domina el sopor de una vida condenada a seguir. Lo que queda en ellos de individualidad se funde en una serie de rituales establecidos que los configuran, que los mantienen a raya, y en los que cada uno hace lo que tiene que hacer, siguiendo adelante con su rol aun cuando eso implica adentrarse en el absurdo o en la violencia. Así, la tensión dramática se construye, en buena medida, a partir de la brecha entre el ser y el parecer de los personajes, así como entre las expectativas que los sucesos les despiertan, o supieron despertarles alguna vez (aquellos sueños de otros tiempos), y la inmutable realidad que transitan en el presente, con su muro de frustraciones y certezas.
Casi todos los cuentos están narrados en una sólida tercera persona, pero la mayor parte del tiempo la voz narrativa se encuentra pegadita a sus protagonistas, elige acompañar sus puntos de vista. Es una voz situada, que tiene una dimensión física muy concreta: no nos permite ser testigos privilegiados de todo lo que pasa, sino que administra la información a conciencia. En cada cuento, la mirada se compromete con uno de los personajes, de quien conoceremos las acciones —incluso, o sobre todo, las más ínfimas— y los pensamientos. Los lectores no asistimos a una realidad objetiva, sino a una percepción particular de esa realidad, y así, más que seguir sucesos, seguimos el ritmo vertiginoso de las sensaciones que esos hechos, por pequeños que sean, provocan en las personas. Lo que pasa afuera es mínimo, pero lo que eso despierta adentro es infinito. Como a través de un cristal esmerilado, conocemos el mundo mediados por el modo en el que afecta a un determinado personaje, y ese método de identificación es uno de los elementos que tiñen la escritura de McLaughlin de una particular elegancia.
Muchas de las protagonistas son mujeres, por lo que el libro se convierte en un terrible muestrario de los sufrimientos vinculados a la performatividad de lo femenino dentro de la institución familiar, esa cárcel. La ausencia de sentimentalismo es completa, y esa neutralidad se refuerza en ciertos gestos literarios. La voz narrativa llega a niveles de intimidad muy intensos, pero nunca juzga, ni para bien ni para mal: regula su cercanía y hace crecer despacio la tensión contenida en los vínculos hasta convertirla en algo desmedido, una caldera a punto de estallar. Pero en lugar de resolver el conflicto con alguna acción definitiva, una especie de pudor caprichoso la lleva a dar vuelta la cara, a hacer un zoom out y alejarse hacia la descripción de una naturaleza cotidiana, regular, a la que, sin embargo, rápidamente convierte en símbolo. Caballos que corren, líquidos que se deslizan por el suelo, sonidos de motores que suenan como ronroneos, olas que revientan contra la orilla del mar: las cosas más vulgares se cargan de trascendencia, se vuelven manifestaciones obscenas de aquello que no se dice, pero se esconde y se padece.
La edición de este libro, responsabilidad de Alter Ediciones, es una verdadera preciosura. El trabajo de Rosario Lázaro Igoa y Leonardo Cabrera ha dado como resultado una traducción al «uruguayo» que adapta a nuestra lengua cotidiana las expresiones de la autora, para que nada nos impida seguir el ritmo de su literatura con naturalidad. Las ilustraciones de ca_teter, por su parte, contribuyen a la multiplicidad de significaciones y nos conceden un soplo de belleza en un libro cuya tristeza es tan contagiosa y veraz que resulta, por momentos, demoledora. La dimensión de verdad humana que hay en sus páginas confirma que la literatura irlandesa contemporánea tiene algo realmente urgente para decir. Habrá que escuchar.
1. Editorial Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2008.