En una escena de Volver al futuro, el Delorean regresa a 1985 con una ráfaga de electricidad y varios asuntos pendientes. El estruendo despierta al homeless que duerme en la plaza central, protegido de la intemperie con una botella de bourbon y hojas de papel de diario. Esas páginas tecleadas febrilmente en las redacciones que, como la proverbial mariposa, unas horas después son la sábana de los pobres. Apostado en su casa, Fabián Casas acaba de aplicar un torniquete sobre esa herida: el texto que se presupone efímero se ha convertido en texto para la posteridad. Papel para envolver verdura, su libro nuevo, reúne buena parte de las columnas que fue publicando a lo largo de los últimos años en el diario Perfil. Es como esos trucos de magia que nunca fallan: ahora es periodismo, ahora es literatura.
Guiado por una brújula con su propio norte magnético, Casas dibuja un itinerario personal sobre un mapa general. Así, puede celebrar un Nobel o detenerse en la plaqueta de una jovencísima poeta de algún barrio de Buenos Aires. Cubrir un concierto de diez espectadores, cuidar a su padre, poner una serie de Netflix, contar un viaje con sus hijos o levantar intuitivamente una baldosa y sentar el postulado de un concepto filosófico: el gimnasio de la impermanencia. Sea como sea, incluso las columnas más coyunturales (la serie de Luis Miguel, la película Joker, las revueltas sociales en Chile) están sujetas a las fuerzas gravitatorias de su universo. En ese sentido, además de una lección de periodismo cultural, Papel para envolver verdura también funciona como el laboratorio de uno de los grandes escritores argentinos de su generación.
A través de multinacionales y editoriales microscópicas, la voz de Casas lleva varias décadas abriéndose paso como una gotera en el techo, fundada contra el muro helado de la dictadura, rodeada de cuervos y asistida por los eslóganes situacionistas de su «boedismo zen» (verbigracia, «el confort te debilita»). Nada es gratuito. Ahora, mientras se prepara para publicar el poemario Envíame tus poemas, yo te enviaré los míos (Caleta Olivia) y la obra de teatro Los teresos (Blatt y Ríos), sigue luchando cuerpo a cuerpo contra su propia habilidad. «La trastienda de todo esto es que, en realidad, tengo que entregarle una novela a Planeta. Es una novela que estoy escribiendo hace ocho años, pero va sin ton ni son. Como Planeta ya me pagó el adelanto, pero todavía no está lista, les propuse armar una recopilación de todo lo que he publicado en Perfil. Les pareció perfecto», cuenta.
—¿Qué podés adelantar de esa novela?
—Hace unos años escribí el guion de Jauja, la película que dirigió Lisandro Alonso. Ahora laburo de guionista, pero en ese momento,no sabía escribir guiones. Entonces escribí una especie de relato, lo pasamos a guion y se filmó la película, pero yo seguí escribiendo ese relato. Siempre retomo esa novela. Incluso durante la pandemia escribí bastante, mucho, de un tirón largo. Sucede en el desierto. No se sabe muy bien cuándo, pero es una mezcla de Mad Max con los ranqueles y la época de la colonia. No se sabe. Tiene que ver con el desierto, tiene que ver con un padre al que se le escapa una hija, tiene que ver con un hombre que se convierte en perro. Como trabaja con un montón de cosas que no sé manejar, me está dando un pesto bárbaro. Se llama El parche caliente.
—Ejerciste el periodismo de trinchera durante mucho tiempo. Estos textos, aunque están sujetos a la idea del oficio (deadline, caracteres, remuneración), aspiran a otra cosa. ¿A qué?
—No soy original. Hay un libro de Antonio Cisneros, un poeta peruano que admiro mucho, que se llama Papel para envolver pescado. Son las notas periodísticas que sacó en los diarios. Nunca lo tuve en mis manos, pero siempre que fui a Perú lo busqué. Entonces, cuando tuve que armar esto, pensé en hacer una variación sobre el título de Antonio. Yo sé que todo es perecedero, que todo va a desaparecer, pero el soporte libro… A ver: no leo en Internet. Tengo que leer en un soporte físico, de la misma manera que me gusta tocar a la gente y dar clases presenciales. Estar presente. No me interesa mucho la vida virtual. Con eso te digo un poco todo.
—No manejás redes sociales, no te gusta el celular. ¿Cómo negociás con ese tipo de demandas de la vida laboral?
—Dejé de dar todas mis clases. Inmediatamente antes de la pandemia, había logrado cobrar una película que me hizo sobrevivir. Después mi papá, que tenía 93 años, se enfermó y con mis hermanos lo tuvimos que cuidar durante todo el comienzo de la cuarentena. Como mi papá no podía estar solo, tuve que salir con un permiso y fue una cuarentena superactiva para mí. Me tuve que hisopar varias veces, porque, cuando lo internaron, estaba en un sector del hospital donde no había covid y para entrar había que demostrar que no tenías la enfermedad. Lo viví en esa especie de frente. Después, hice algunas sesiones de Zoom muy puntuales con amigos o por laburos, pero no me gusta. Por suerte, a fines del año pasado pudimos terminar las clases presenciales que habíamos empezado. La pasé mal, pero soy un privilegiado, porque puedo alquilar una casa y mis hijos están sanos.
—En la cuarentena, ¿descubriste, recuperaste o perdiste algo de vos que ignorabas?
—Se me intensificó una cosa de vivir el presente. Supongo que también está relacionado con la edad. Antes de la pandemia, por ejemplo, me preocupaba por cosas que, a lo mejor, no me iban a pasar nunca. Me inspiraba cuando llegaba la cuenta del colegio de mis hijos [risas]. Estaba obsesionado por la idea de conseguir la plata. A ver, si en ese momento me decías que iba a pasar siete meses sin trabajar, me ahorcaba. Pero no. Me mudé a una casa mejor, la peleé y lo acompañé a mi papá hasta el final con una gran dignidad. Eso quiere decir que aprendí a preocuparme por las cosas de acá a tres días. La pandemia me dio un marco.
—Bueno, poco antes de su muerte, Rosario Bléfari entregó a imprenta su Diario del dinero.

—Es una épica. Lo leí y me puso triste por todo lo que había pasado con Rosario, pero me parece una persona que captó eso que los chamanes llaman el intento. Tenía una singularidad. Me pone triste que no esté viva porque era muy joven, tenía a su hija y podría haber seguido haciendo un montón de cosas, pero la verdad es que fue una persona impecable. Se mantuvo con una gran dignidad y una gran potencia hasta el último momento. Tomó las decisiones que quiso hasta el final. ¿Cuánta gente puede hacer eso? Rosario me parece una jedi.
—En términos de Ezra Pound, ¿qué porcentaje de tu pensamiento dirías que se lleva el dinero?
—Sólo la estructura fáctica. Pagar el alquiler, por ejemplo. No me compro más ropa, no me compro más libros, no me interesa ninguna de esas cosas. No me interesa el consumo. Todo lo que gano es para mis hijos. No es que me gustaría ser Don Johnson arriba de un yate y lo reprimo. No. Vivo de una manera austera porque así es como me gusta. Me gusta estar con mis amigos y amigas. Tengo muchos, por suerte, y son centrales en mi vida. Eso es lo que hay que cuidar. Mi mudanza, durante la pandemia, la hicieron mis amigos. Me armaron la biblioteca. Si ellos hicieron eso por mí es porque supongo que algo habré hecho por ellos. En ese sentido, es importante saber que sos un privilegiado. Por eso no me gusta ponerme llorón. Estoy atento a que no me pase, porque me ha pasado y te liquida. Echás un vistazo, ves lo que está sucediendo en el mundo y sabés que hay gente que está viviendo en el infierno desde mucho antes de la pandemia. Para mí, el virus con el que hay que convivir no es el covid: es el capitalismo. Y ese virus es fatal.
LA VIDA QUE TE AGENCIASTE
El pasado no se puede borrar con el codo, pero se puede intentar con Mercado Libre. Durante mucho tiempo, Casas se ocupó de buscar por cielo y tierra todos los ejemplares que circulaban de su primer poemario para guardarlos bajo siete llaves o destruirlos. La pesquisa sólo aumentaba el morbo y la sospecha: ¿qué tenían de indigno las páginas de Otoño (poemas de desintoxicación y tristeza)? Por lo pronto, sabemos que fueron publicados cuando el poeta escribía sus Diarios de la edad del pavo y aún no se había incorporado al staff de la revista 18 whiskys. Bueno, staff es un decir. Como acredita La vida que te agenciaste, la película dirigida por Mario Varela, 18 whiskys fue menos una revista que una pandilla. Un concilio. Una hermandad con un juramento y con una o varias traiciones por la corona. La piedra Rosetta de aquello que después, sometido al escrutinio literario del carbono 14, los críticos argentinos denominaron poesía de los noventa. Con o sin razón.
En algún punto de 1990, Casas despejó el terreno para la publicación de Tuca. Un puñado de poemas propulsados por aquello que Kurt Vonnegut bautizó como VULLS (voluntad universal de llegar a ser): una gasolina con más octanaje que la súper, la premium o la proverbial «nafta de avión». Es el combustible existencial que cargamos una sola vez –entre la infancia y la primera juventud– y tiene que alcanzar para todo el viaje. En ese sentido, su parábola es expansiva. Mientras el país se caía a pedazos y los desocupados viajaban colgados del tren, Casas abría la década como poeta y la terminaba como narrador. Nacido y criado en las calles de Boedo, tanto la novela Ocio como los cuentos de Los Lemmings alumbraron los mitos de una ominosa saga barrial.
—Muchos de tus primeros cuentos y poemas hablan de ese momento cuando los niños entienden que el mundo es un lugar peligroso. Con la perspectiva de los hijos, ¿cómo te llevás con esa idea?
—Es complejo, porque pienso que ahí donde está el peligro está la salvación. Eso no significa que vas a salir a caminar por un lugar donde sabés que te pueden matar. No estoy hablando de eso. Pero, por otro lado, cuando pensás en tus hijos, cuando te ponés a pensar como papá, el único terror que tenés, tu talón de Aquiles, es que les pase algo a ellos. Y ese es un terror que, si me quedo un rato largo en él, me pone muy mal.
—¿Vos habías dicho que los hijos eran una industria de producir terror?
—Cuando nació Anita, yo dormía muy mal. Un día iba a trabajar medio cansado y casi choqué con otro auto. Bajé como para matarme a piñas y el que iba en el otro auto era Sergio Bizzio, que vive acá cerca [risas]. Nos pusimos a charlar y le conté que estaba recansado porque había nacido mi hija. Sergio me dijo: «Uy, los hijos son una industria de producir terror». Y tiene razón. Si te agarra mal, si te afecta mal, no podés salir de tu casa. Así que, en vez de pensar en términos de terror, trato de pensar en otros términos. Trato de estar poco tiempo en ese lugar. ¿Viste La carretera, la peli basada en la novela de Cormac McCarthy? El padre está todo el tiempo transmitiéndole terror al hijo. La novela es tremenda. Cormac la escribió porque, si bien ya entonces era viejo, había tenido un hijo chiquito. Cormac es un papá grande. De hecho, se la dedicó al hijo. La novela tiene ese aliento sureño y bíblico porque Cormac viene de [William] Faulkner y Faulkner viene de la Biblia.
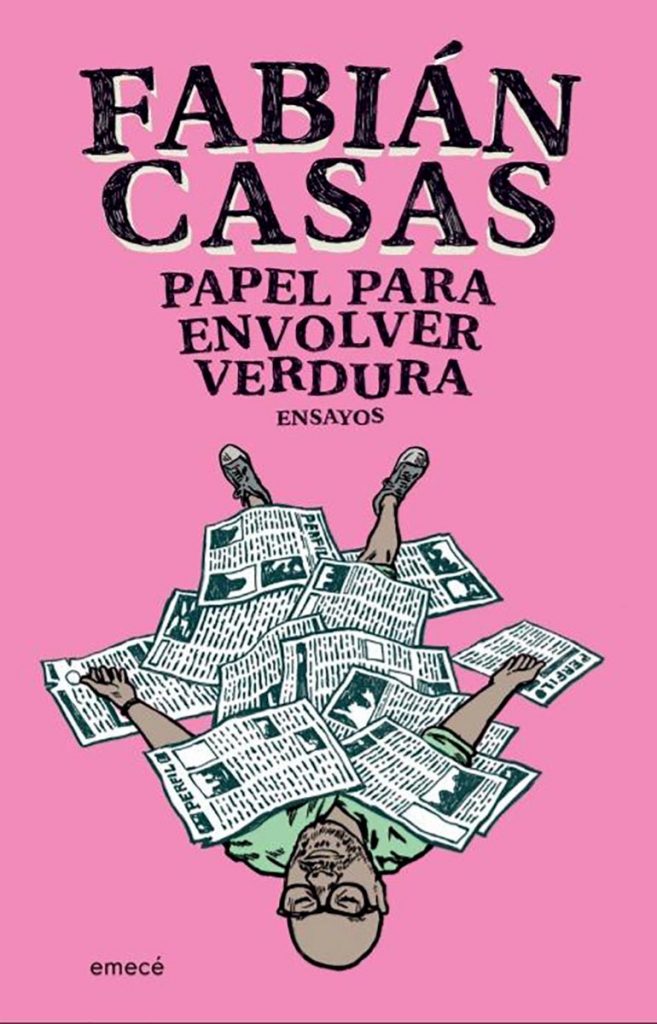
—Hay otra idea recurrente en vos y es la pérdida de la experiencia. En este libro, por ejemplo, aparece en la escena de la fogata en la que escuchás «Final», de Eduardo Darnauchans. ¿Cómo fue ese momento?
—Me fui de viaje a los 21 años: un viaje larguísimo que modificó mi vida para siempre. En una fogata, una chica cantó una canción que era increíblemente triste. Cuando le pregunté quién era el autor, me dijo: «No sé… Es de un uruguayo que creo que se llama Daryán». Con esa información y la melodía en la cabeza, empecé a buscar. Durante el viaje, si me cruzaba con gente uruguaya, le preguntaba. Cuando volví, seguí haciendo lo mismo. Pero nadie me decía quién era. Yo les tarareaba un poco, pero una canción que sólo escuchás una vez después la empezás a perder. Muchísimos años después, un íntimo amigo mío, el Tato Peirano, me dijo: «Esa es una canción del Darno, un cantautor uruguayo que es casi un mito». Me empezó a pasar los discos. Me voló la cabeza. Conseguí un teléfono y, cada vez que iba a Uruguay, marcaba ese número y me atendía el contestador automático con una voz venezolana. Como si me atendiera Catherine Fulop. Lo hice muchas veces hasta que un día levantaron el teléfono y me atendió la mujer del Darno. Nos encontramos en un bar durante las eliminatorias de un mundial y lo entrevisté para la revista La Mano. Así se cerró el círculo.
—Desde que arrancaste, publicaste libros en sellos minúsculos y en editoriales multinacionales. En tus ensayos, incluso, podés hablar de un Premio Nobel o de la plaqueta que una poeta te regala en una librería.
—Porque siempre está dando vueltas esta idea de que te tienen que publicar editoriales grandes, pero fijate que [Arthur] Rimbaud le pidió la guita a la madre y sacó Una temporada en el infierno. Eso es genial. Tenés que hacerlo vos al libro, ¿cuál es el problema? Esa chica me pasó esa plaqueta, me encantó y escribí una reseña en Perfil. Eso también pasaba cuando comenzó la explosión de Internet y muchos chicos muy jóvenes no tenían que seguir la agenda de los medios, sino que podían tener un blog y crear su propia agenda. Eso me pareció genial. Los medios trataron de chuparlos y los escritores culones los atacaban: «Cualquier boludo tiene un blog», decían. Porque esa libertad les daba miedo.
—Es notable que, a pesar de que Internet pareciera otorgar una libertad total, el público y los medios parecen sujetos siempre a los mismos itinerarios.
—Porque hay una cosa muy hegemónica que estructura las cosas que tenés que ver. Igual, siempre hay gente que va descubriendo cosas que no están. Pasa cotidianamente. Por ahí te llega un libro al que no le das ni bola, pero la lectura de un amigo o una amiga te da un password para que puedas entrar y leerlo. A mí me encanta cuando alguien me recomienda algo. Hace poco me recomendaron We Are Who We Are, la serie de Luca Guadagnino, y me pareció una obra maestra. Les dije a todos los guionistas que vieran eso, porque tiene una libertad que me parece extraordinaria. Sobre todo porque es paradójica: sucede en un campamento militar lleno de restricciones donde los padres son militares y los protagonistas son adolescentes. La pandemia también tenía una suerte de dogma: no podés salir, tenés que usar esto, no te podés tocar la cara. Y el dogma, a veces, te hace más creativo. Las restricciones sacan tu potencia creativa de la misma manera que las malas lecturas son mejores que las buenas lecturas. Las buenas lecturas son tranquilizadoras, pero las malas lecturas hacen que te emancipes.




