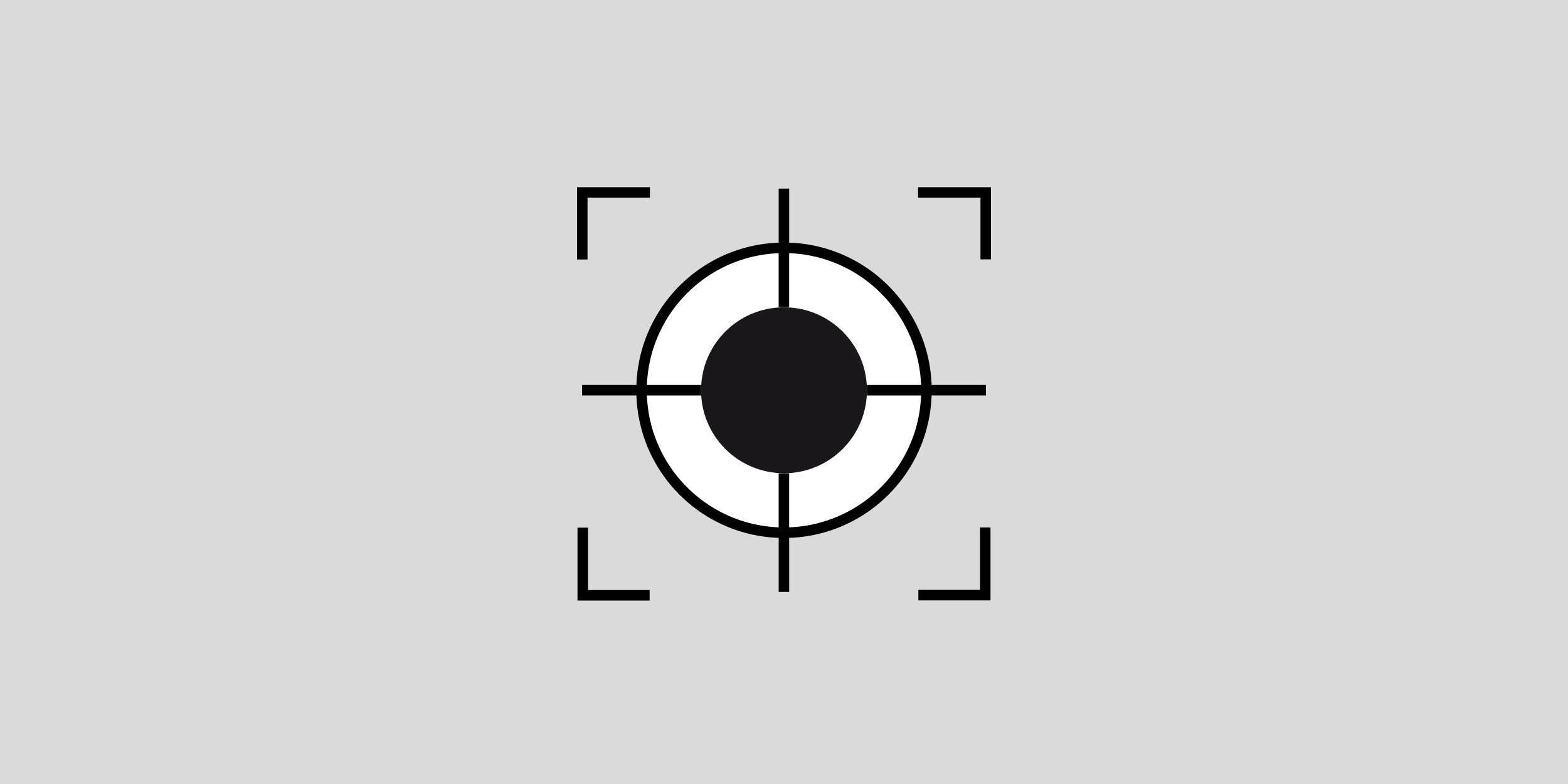La criminalidad se ha ido transformando en un problema serio para la sociedad uruguaya. Como en tantos otros rubros, la singularidad uruguaya en el contexto latinoamericano ha sido puesta a prueba. Un extendido sentimiento de inseguridad, tasas altas de victimización, un aumento de los homicidios, relaciones complejas entre la desigualdad social y el delito son algunos aspectos que han pautado la realidad de los últimos años. El país ha pasado de ser un rincón seguro a padecer con intensidad muchos de estos fenómenos. Y el crecimiento del delito tiene como correlato la multiplicación de las víctimas. Aun para aquellas que son más identificables y visibles, no es una tarea sencilla estimar la cantidad y la variedad de víctimas del delito. Mucho menos lo es para todo ese universo de padecimientos que está a la sombra.
Cuantificar el volumen y la variedad de víctimas es una tarea especialmente compleja, tanto por el peso de las rutinas institucionales a la hora de plasmar las estadísticas, por la ausencia de registro específico sobre la víctima, como por el hecho de que la víctima es un sujeto ambiguo que no se deja atrapar con facilidad por los criterios de cuantificación. La información estadística muestra y al mismo tiempo oculta. Y las clasificaciones de hechos, situaciones y actores involucrados van cambiando según el despliegue de fuerzas sociales, políticas e institucionales que pugnan por imponer su visión dentro del campo del delito.
ESTADÍSTICAS
Durante muchos años, las estadísticas de los delitos se elaboraron casi sin desagregaciones. En la actualidad, el flujo del dato es más complejo y casi todos los delitos relevantes ofrecen una apertura de renglones para ilustrar qué realidad se esconde en cada hecho. El ejemplo más elocuente es la clasificación de los homicidios y cómo su incremento a partir de 2012 obligó a sendos ajustes que terminaron impactando políticamente a la hora de jerarquizar a las propias víctimas.
Del mismo modo, los femicidios y los delitos asociados con la violencia de género comenzaron a medirse con cierta regularidad en el país hace 15 años. Con esa evidencia pudo determinarse que el femicidio es una victimización acotada, no necesariamente creciente, pero asentada en una base ancha de victimización de género. La estadística de estos delitos ha servido en los últimos tiempos para una tramitación política, en términos de generalización de la condición de víctimas por violencia de género. En un campo de víctimas del delito dominado por la victimización contra la propiedad (hurtos y rapiñas como los delitos más corrientes), la condición de víctima masiva por violencia de género ha supuesto el desarrollo de un gran esfuerzo político, y en ese empeño los datos han jugado un papel decisivo.
POSICIONES
En definitiva, la evidencia estadística ayuda a establecer las posiciones de las víctimas del delito. En la interrelación entre el peso cuantitativo y la valoración de las víctimas en espacios más abiertos de disputas políticas y definiciones sociales, es posible esbozar una primera clasificación de las víctimas del delito: víctimas consagradas (trabajadores asaltados), víctimas emergentes (mujeres violentadas) y víctimas de segundo orden (jóvenes pobres lesionados o asesinados).
La victimización delictiva en Uruguay se halla en niveles altos. Dos de cada diez personas y tres de cada diez hogares sufren anualmente algún delito. Esta evidencia permite tener un mapa general, aunque no aporta mucha información sobre el perfil de las víctimas. Del mismo modo, las encuestas ayudan a identificar la magnitud de las víctimas potenciales: en los últimos años, el 35 por ciento de los uruguayos ha manifestado temor («todo o casi todo el tiempo») a sufrir un delito en cualquier momento. Con distintas intensidades, ocho de cada diez personas se consideran una víctima potencial.
Esta alta victimización tiene como base la prevalencia de los delitos contra la propiedad, en particular los robos con y sin violencia. Pero no debemos descartar la incidencia de la violencia de género, la cual tiene un impacto muy severo en la vida diaria de las mujeres. Esta composición de la victimización delictiva general ya nos sirve para identificar un principio de desigualdad entre las víctimas reconocidas y aceptadas y las que pugnan por hacer visible sus realidades.
En menos de una década, las tasas de homicidios se han duplicado en Uruguay y la victimización violenta se ha agravado. Como en casi todas partes, este fenómeno ha tendido a una fuerte concentración territorial (en algunos barrios de la capital del país, las tasas superan los 30 cada 100 mil habitantes), cuyas víctimas más habituales son los varones jóvenes de los barrios más vulnerables socioeconómicamente, víctimas que mueren sin el reconocimiento de nadie, que mueren como parte de un engranaje o de unas reglas de juego que, una vez que se aceptan, no admiten reclamos.
Distinta es la suerte de las víctimas asesinadas en robos o asaltos, incluso la de las mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas. El femicidio ha ganado centralidad pública, y se ha avanzado en entender que la victimización de género tiene dimensiones específicas y una base muy ancha y extendida de violencias y delitos que afectan a las mujeres cotidianamente. En un país que ha visto crecer sus tasas de homicidios, no todas las muertes cotizan de la misma manera.
Medir con precisión el delito es una empresa desafiante. Más aún lo es estimar el volumen y la variedad de las víctimas. La información disponible sobre victimización, perfiles y situaciones es todavía incompleta y, a su modo, da cuenta de una priorización. La cuantificación de las víctimas, con sus variables y sus dimensiones, implica una lectura interpretativa posible. Cuando a las víctimas de los homicidios se les destacan sus antecedentes penales y no sus rasgos socioeconómicos básicos, lo que está en juego es una proyección simbólica de la víctima. Los datos oficiales dejan entrever un sentido y contribuyen –positiva o negativamente– con las trayectorias de las víctimas en el espacio social y político. Lo que se muestra también es una forma de ocultar.
Hay que buscar estudios especiales (oficiales, académicos o de organismos internacionales) para obtener alguna cuantificación que ilumine aquellas zonas escondidas de la victimización. Hay delitos que se tramitan sin dolor público y hay víctimas que sufren escondidas o silenciadas. Los niños, los adolescentes y los jóvenes padecen el delito con especial intensidad. Acostumbramos a presentar a los adolescentes y los jóvenes como hacedores de la victimización y soslayamos casi siempre sus experiencias como víctimas, tanto del propio delito como de la violencia del Estado.
Pero también hay realidades borrosas, silenciadas, que llevan al límite la posibilidad de cualquier ejercicio de cuantificación. Son víctimas que están en las estadísticas, aunque ahogadas. Son sujetos impuros, muchas veces ligados a los victimarios y envueltos en redes de estigmatización social. Cuando estas víctimas logran cruzar alguna frontera y hacer de su caso un tema de interés para la opinión pública, se desata sobre ellas una implacable reacción que las devuelve, sin más éxito, a su lugar de origen.
JERARQUÍAS
¿Cómo estaría constituido el campo de las víctimas del delito en Uruguay? En un lugar destacado se encuentran aquellos que sufren hurtos y rapiñas, y que son afectados en su patrimonio, en su integridad física y en su vida. Suelen ser víctimas públicas, reconocidas por los discursos políticos y por algunas leyes, y con quienes se está en deuda permanente. Una parte de su lugar de privilegio se explica por ser un sujeto aparentemente despolitizado. Un escalón más abajo, las mujeres víctimas de la violencia de género (femicidios, violencia sexual, violencia doméstica, etcétera) han contado con movimientos sociales y procesos de amplia sensibilización colectiva que les permiten sostener luchas por el reconocimiento, con resultados en algunas medidas estatales, pero también con muchas resistencias. La conjunción de los relatos de la inseguridad y de la igualdad vuelve a estas víctimas sujetos políticos potentes. Los niños, los adolescentes y los jóvenes integran el campo de víctimas como sujetos despersonalizados. Sus experiencias de victimización no logran volverse públicas ni representativas. Son víctimas que nunca adquieren el estatus de víctimas, pues sobre ellas no hay conflictos políticos esenciales que encarnar y, además, termina gravitando con más fuerza la identidad de victimarios. La imagen problemática absorbe cualquier otro perfil.
Por último, el campo también está poblado de víctimas que no son reconocidas como tales: los jóvenes asesinados en los barrios pobres, los que mueren en las cárceles, los que son abatidos o heridos en los asaltos. Son víctimas/victimarios que tienen vedado el acceso al estatus de víctimas. No merecen compasión ni reparación, ni que sus vidas sean narradas. Se acumulan en las noticias policiales sin otro destino que el olvido. Habitan los márgenes del campo, y son los casos más numerosos de la victimización violenta. Su existencia/inexistencia (una suerte de no sujeto) es clave para sostener todos y cada uno de los dispositivos institucionales de control, represión y castigo.
El lugar de las víctimas del delito está condicionado por las desigualdades sociales. Las marcas de clase, género y generaciones imponen sus jerarquías. El mundo de las víctimas se muestra en su radical heterogeneidad, lo que implica un amplio registro de demandas. Lo que quieren las víctimas muchas veces es una reducción que opera desde los discursos políticos e institucionales, razón por la cual una auténtica «política de víctimas» tiene que poder sortear grandes escollos para desplegar una política de reconocimiento eficaz e igualitaria.