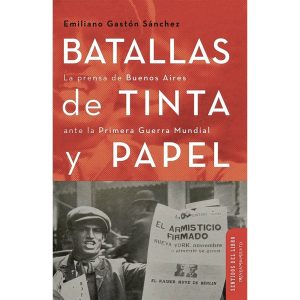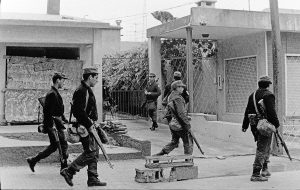Hay libros que condensan una época y otros que la inauguran. Fracturas de memoria hizo las dos cosas. Está fechado en 1993, a dos décadas del golpe de Estado y a cuatro años de que el referéndum convalidara la impunidad de los crímenes de la dictadura. Fue parte de una potente intervención política e intelectual, en medio de una derrota cuyos efectos aún es necesario sopesar.
Más de una vez recordamos ese contexto, el que vio nacer nuestra amistad y trabajo compartido. Hace dos semanas nos volvimos a encontrar en ese pensamiento, conmovidas por la muerte de Marcelo Viñar. Su libro Fracturas de memoria volvió a aparecer en la conversación.
No fue concebido como una obra unitaria. Recopila textos pensados en diferentes momentos de la dictadura y la transición a la democracia en Uruguay. La mayoría son de Viñar, pero varios los escribió con Maren Ulriksen, su esposa, que no fue una figura secundaria. Podría abrirse una indagación sobre su origen, en la práctica psicoanalítica que ambos desarrollaron en el exilio con víctimas de la represión. Podríamos, asimismo, ubicarlo en las dinámicas de tantas parejas de intelectuales en esa generación. En todo caso, volver sobre esa obra supone reconocer diálogos: entre «los Viñar» y entre los psicoanalistas del Cono Sur, en variadas latitudes. Esos diálogos traspasaron luego el marco disciplinar y aprovecharon sintonías y amistades para evitar que el referéndum de 1989 cerrase la discusión sobre la dictadura.
En el centro afectivo y cerebral de aquel emprendimiento coincidieron con José Pedro Barrán, Gerardo Caetano, Hugo Achugar y Daniel Gil. En una red a veces convergente también podríamos ubicar a Carlos Demasi y Álvaro Rico. Los acercaba una voluntad interdisciplinar; una clave muy de época que en Uruguay se potenció, quizás por la escala, quizás por la necesidad compartida de seguir hablando de aquel pasado reciente. En todo caso, ese rasgo y ese contexto les otorgaron una fuerza intelectual y política difícil de producir de otro modo. Y tuvieron un editor: Pablo Harari, también de regreso del exilio.
La fragua colectiva está impresa en el libro de los Viñar. La introducción es de Barrán y el prólogo de Gil. Ambos plantean la apuesta transdisciplinar, en ese momento en que muchos historiadores se habían vuelto hacia lo inconsciente y muchos psicoanalistas hacia la historia. Los dos autores hacen explícita la polémica como gesto programático. Barrán la colocó en las primeras líneas de su introducción y planteó ejes de discusión que aún son centrales para entender la etapa: la memoria, la violencia de la dictadura y sus legados, pero también el sentido de la democracia y la crítica a la izquierda, a la que todos ellos adscribían.
En el libro, los Viñar ponen los dedos sobre varias llagas: sobre la tortura y la prisión como rasgos de la dictadura uruguaya, sobre su impacto indeleble en los cuerpos y las almas de todos, sobre la productividad de la comparación con la Shoá, sobre la necesidad de volver a pensar la humanidad que compartimos.
Sintonizaban con el énfasis culturalista y el «giro subjetivo» que se extendían en la región para abordar los «nuevos autoritarismos» de los sesenta y setenta. Suele señalarse que los historiadores llegamos tarde a esa conversación. Pero en Uruguay el diálogo transdisciplinar apuntó rápidamente a entender los daños infligidos al tejido social en clave histórica. Se ha dicho que de este lado del Plata estuvimos a la zaga en la tramitación del pasado. Con la distancia que nos dan los reveses de la justicia y las memorias, empero, cobra brillo aquel ambiente intelectual que nació de la decepción del trámite político, del relativo fracaso de su dimensión judicial y de derechos humanos.
No queremos simplificar las causas. A la urgencia de combatir los efectos de la ley de caducidad se sumaba una preocupación por la cultura en la sucesión de generaciones. Había también un interés por la identidad nacional como construcción incompleta y traicionada, que trasuntaba en la perdurable crisis del país. A su vez, quienes se habían formado al calor de la transición a la democracia defendían una matriz política de comprensión del autoritarismo (que se expresa en la temprana Breve historia de la dictadura, de Caetano y José Rilla).
En medio de esas acumulaciones apareció Fracturas de memoria. Si el libro condensó una época fue, justamente, porque se entretejió en esa trama multiplicante. Lo hizo con una originalidad que quizás naturalizamos.
Como jóvenes estudiantes de Historia, ese espacio nos aceptó en una actitud de cierta confrontación. Sentíamos que nuestra experiencia y nuestro entendimiento de la dictadura eran específicos. Nuestros modos de leer no podían ser los mismos.
Pronto supimos que esos señores, que nos parecían tan mayores, podían escuchar esa afirmación generacional. Marcelo Viñar nos expresó siempre esa disposición y estuvo abierto a hablar de sus certezas. Así lo recordamos hoy, cuando el ciclo de esperanza de las transiciones democráticas parece ofrecernos tan poco y la extrema derecha se afianza en el mundo. Y por esa actitud brindamos, como aquella noche de verano en la que nos invitó a su casa y nos ayudó a ver que el conocimiento, también –o sobre todo– el de lo más terrible, solo vive si seguimos escuchando.
Isabella Cosse y Vania Markarian son historiadoras.