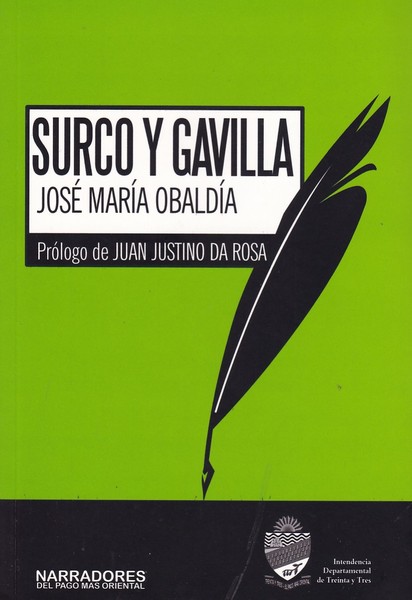En una época en que la labor del maestro en Uruguay viene siendo tan manoseada por las propias autoridades de la educación, por una legión de madres que no toleran que se les enrostren las limitaciones de sus hijos y la emprenden a trompada limpia contra los educadores, y por el sinfín de vacíos juegos de colores con que la tecnología del entretenimiento aliena a los más pequeños, la aparición de una antología de poemas del maestro treintaytresino José María Obaldía (1925) viene a subrayar el carácter comprometido, visionario y sensible de una profesión ejemplar.
Surco y gavilla presenta un puñado de poemas escritos en diversos momentos de la prolífica y larga vida de Obaldía, que el próximo 16 de agosto llegará a los 92 años. En el documentado prólogo, que firma Juan Justino da Rosa para este libro bellamente editado por Irrupciones Grupo Editor, se establecen varias secciones (no fijadas en el índice) que corresponden a diversos grupos de poemas. En primer lugar quiero detenerme en la serie inicial que señala el prologuista, un conjunto de poemas didácticos que Obaldía escribió para ilustrar a sus alumnos sobre determinados temas del programa curricular. Esa creatividad pragmática, atada a la necesidad de reflejar ciertos aspectos históricos o geográficos mediante la lírica, fue un verdadero hallazgo del Obaldía maestro y del Obaldía poeta. “La poesía escolar no tiene nada que ver con los criterios poéticos modernos. Me preocupa mucho la poesía y el niño, y es que yo no concibo al niño acercándose y respondiendo a la poesía moderna. Es algo así como que no se hubieran acordado de los niños”, dijo Obaldía en 1988 en una entrevista con el diario La República que da Rosa cita en el prólogo. Cuando los poemas escritos para el aula funcionaron a pleno, Obaldía se vio demandado por la solicitud de otros colegas que le reclamaban nuevos poemas a partir de diversos temas propuestos. En los textos de ese “ciclo escolar” el poeta no cae nunca en obviedades, desgranando la didáctica del asunto sobre el que escribe a través de afirmaciones que cuestionan o de preguntas que llevan al niño a investigar, como cuando en “El cantar del monte” escribe: “¿Sabías que el monte canta/ de la noche a la mañana?/ ¿Que cuando luces nacientes/ besan las ramas más altas/ ya una brisa, entre las hojas,/ pasa retozando y canta?/ ¿Que allá abajo, aún en sombras,/ pues la luz allí no alcanza,/ el sabiá en sus gorjeos,/ cristal y plata desgrana?”.
Una parte importante de esta antología está compuesta por aquellas composiciones de Obaldía que integran el repertorio de diversos exponentes del canto popular, un conjunto de textos que, bajo la forma de huellas, milongas y cifras, fueron musicalizados por intérpretes tan diversos como Teresita Minetti, Wilson Prieto y Los Olimareños, en cuyo primer disco (Los Olimareños, de 1963) aparece la zamba “La tardecita”, incluida en el libro que acá se comenta. No es un dato menor que este maestro de Treinta y Tres, radicado tempranamente en Montevideo pero sin perder nunca de vista su pago natal, que puebla en diversos registros toda su obra, forme parte del cancionero popular uruguayo, ese magma tan variado y difuso que sigue teniendo en lo que se llama “el Interior” a sus más grandes representantes (a uno de ellos, justamente, el malogrado Víctor Lima, Obaldía le dedicó unos versos desoladores, que no hacen más que subrayar la ausencia definitiva de aquel salteño que a los 48 años decidió arrojarse a las aguas del río Uruguay: “Tu copla dolida,/ luminosa y fresca,/ ella,/ será, hoy y por siempre,/ contigo,/ nuestra eterna deuda”).
Quiero cerrar esta acotada reseña con la referencia a una serie de décimas que aparecen en Surco y gavilla, en las que Obaldía, más allá del preciso dominio técnico de la estrofa, presenta diversos motivos del pago enunciados en la voz de un criollo, y que lo ubican en la misma senda de otros grandes cultores de la espinela, como el maragato Wenceslao Varela o el minuano Guillermo Cuadri. En “Lo que traje de mi pago”, quien se alejó del suelo natal recuerda el bagaje que ha llevado en sus alforjas: “Me había traído un espejito/ del agua del Olimar/ del Yerbal Grande el cantar/ y el frescor del Yerbalito,/ de la pava ’e monte el grito/ y el sonar de un rebencazo,/ me traje el zumbar de un lazo,/ la gambeta de un ñandú/ y la sombra de un ombú/ pa’ refrescar mis solazos”.