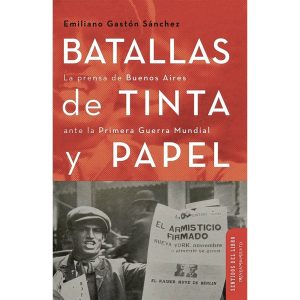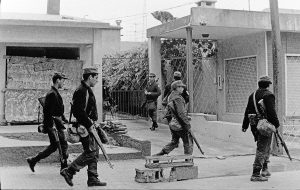Con Daniel Gil nos hemos quedado solos, como tantos otros que, como nosotros, comparten esta tristeza insondable que nos invade el alma desde que se murió Marcelo Viñar. Y en ese contexto tan difícil aunque anunciado, como otras veces, se vuelve a imponer aquel verso magnífico de Salvador Puig: «… las palabras no entienden lo que pasa…».
Aquel grupo de cuatro que se creó hace décadas para poder compartir la vida en una hermandad especialísima, con el pretexto de intercambiar el debate de nuestros textos y de hurgar por los laberintos de los vínculos entre Historia y Psicoanálisis, luego de la muerte en 2009 del «alma» del equipo, que era José Pedro Barrán, hoy acaba de perder a su «horcón», quien siempre se las arreglaba para empujar más que el resto.
Nos han unido a Marcelo demasiadas cosas y, con seguridad, este no es el mejor momento para reseñarlas, ni en el plano de los sentimientos ni en el de las ideas. En los últimos meses hemos padecido demasiado su caída y tal vez el único camino que quede para exorcizar el dolor sea recordar sus mejores afanes, sus entusiasmos, sus proyectos. Siempre supo ejercer el liderazgo, de un modo tan firme y certero que alguno podía sentirse avasallado. Sin embargo, el secreto de su persuasión era que sabía escuchar como nadie, aunque suene paradójico y hasta cómico, en relación con la sordera física casi imbatible que lo ganó hacia el final.
Entre sus virtudes estaba, también, la de saber contar. A poco que uno se dispone a recordar emergen imágenes indelebles: sus nados de adolescente en el «paterno» frente a su Paysandú querido, leyendo cómodo, flotando en una rueda de auto; la forma en que descubrió a Maren y a pesar de todos los pesares la supo acompañar hasta el final, incluso más allá de su propia muerte, que, como temíamos, se lo llevó antes que a ella; el nacimiento de sus hijos y de sus nietos, de quienes hablaba con indisimulable orgullo; las conversaciones interminables a propósito de su miríada de amigos –de adentro y de afuera–, sin cuya compañía constante no parecía siquiera posible imaginarlo; su labor de descubridor, de pionero y de «alcalde» de por vida en la ladera este de Punta Ballena, en ese pueblo informal que alguien nombró como «Villa Freud», nacido como un proyecto de vida colectiva; sus tribulaciones durante la represión y la dictadura, con la aventura de un exilio que primero lo llevó en un escape agónico a Buenos Aires y luego a través de la solidaridad de Serge Leclaire y otros colegas franceses al exilio en Francia; su gran crecimiento profesional, que fue parejo con la profundización de sus compromisos con las causas progresistas y democráticas; el entrecruzamiento entre su oficio de psicoanalista y todas sus luchas, lo que marcó la agenda de sus temas de investigación, desde la tortura hasta la intolerancia de las dictaduras, desde las injusticias sociales hasta la búsqueda de comprensión sobre los diferentes sujetos presentes en las nuevas generaciones, desde los padecimientos de sus pacientes hasta esas otras formas de locura que creía atisbar en este último cambio de época.
Era muy curioso y observador, muy abierto al enriquecimiento de la interdisciplina, muy responsable con sus alumnos y con sus interlocutores más jóvenes, a quienes quería entender de manera cabal, sin dobleces. También era muy amante de la naturaleza hasta el cultivo de una suerte de panteísmo del disfrute. Supo plantar a la distancia, con Daniel y Elsa como compañeros de brega, muchos de los árboles con los que luego se encontró en el momento del retorno, lo que le permitió confirmar gozosamente el paisaje que había imaginado del otro lado del Atlántico. Supo luego enriquecer y completar ese bosque maravilloso, cuyo principal objetivo no podía ser otro que el de compartir. Ese fue el origen de «Mborayú», sin duda su lugar preferido en el mundo, nacido de sus apasionadas lecturas de Pierre Clastres sobre los ancestrales guayaquíes, una variante étnica ya extinguida de los tupí-guaraníes. Al conocer el lugar embellecido por los árboles, imaginados primero y plantados después, mis hijos no pudieron sino definir ese lugar como un «paraíso».
Siguiendo a Clastres, en aquellas inolvidables noches con luna, Marcelo lo narraba así ante nuestra mirada perpleja y casi alucinada. Decía que desde su apuesta por la búsqueda incesante de la «Tierra sin Mal», que habría promovido Ñamandú, «un dios que crea y que se crea por la expansión de la palabra y que […] se despliega como el ala de un pájaro», aquellos indígenas americanos que había estudiado el antropólogo francés habían iniciado un viaje de miles de quilómetros tras un territorio que nombraban Mborayú. Este término fue traducido por los sacerdotes misioneros como «amor al prójimo», pero en su versión más fidedigna significa «la fuente de aquello que estaba destinado a unir».1
Por cierto que Marcelo era alguien muy laico, también muy poco disponible para el discurrir libre de mitologías y hasta para consideraciones de filosofía abstracta, desde un espíritu que apuntaba más a lo concreto. Su trato con los dolores más indecibles y con la maldad irreductible lo habían vuelto muy firme en sus convicciones realistas y hasta escépticas respecto a la condición humana. Sin embargo, entre sus entrañas y en su palabra siempre vivieron unas brasas que él sabía avivar como nadie y que nunca dejaron de arder. El que no haya encontrado mejor nombre que Mborayú para nombrar a la parcela de sus sueños es algo que sin duda nos habla de las fibras más íntimas de su alma. Y por cierto que es algo de lo que podemos dar testimonio, como tantos otros.
- Agradezco este aporte a mi hermano Daniel Gil, como tantas otras cosas que hemos compartido en este último tiempo. ↩︎