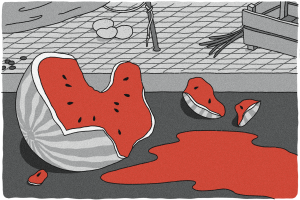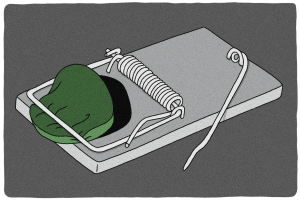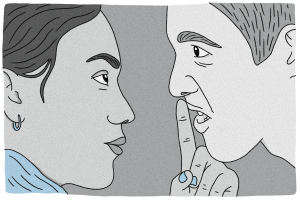Cuando se cumplió el primer año de la disolución de las cámaras, en junio de 1974, Uruguay era un desastre. La inflación estaba por encima del 70 por ciento; el precio del petróleo no dejaba de subir, como desquite árabe por la derrota en la guerra de Yom Kipur; los salarios habían perdido, desde enero, 48 por ciento de su poder adquisitivo y, para colmo, la Comunidad Económica Europea había cerrado su mercado a las carnes uruguayas. Era de impíos recordar las pomposas promesas de los comunicados 4 y 7. Los generales estaban peleados entre sí (cada uno tramaba su propio golpe) y todos a la vez hacían causa común contra los funcionarios civiles, necesarios para justificar la doble pero asimétrica condición del régimen. Solo una pequeña porción de funcionarios civiles escapaba del indisimulado rencor militar: los tecnócratas del neoliberalismo.
Aunque enfrentados entre sí (Gregorio Álvarez versus Esteban Cristi, Hugo Chiappe Posse versus Julio César Vadora), los generales y los coroneles de la «fractura» rumiaban su impotencia y admitían la inevitable independencia del elenco económico, que contaba con el apoyo del Fondo Monetario Internacional: se abstenían de intervenir en la cocina de la política económica y pagaban el costo de que «la gente» culpara a «los militares» por la crisis, lo que desmentía la promesa de un bienestar sin corrupción. De hecho, al año del golpe la corrupción seguía, pero el bienestar era letra muerta.
Cuando el ingeniero Alejandro Végh Villegas sustituyó a Moisés Cohen en el Ministerio de Economía, ya los lugartenientes Ricardo Zerbino y Alberto Bensión habían puesto a punto, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, que sería conocido como el segundo modelo neoliberal. No habría ningún pase de magia, ninguna genialidad, en la «recuperación» que se exhibiría a fin de año. La «proeza» de Végh consistía en consolidar algunos extremos del desastre: una inflación alta pero controlada, con una estructura «adecuada» de precios, mantener la pérdida real de salario y el proceso de fuerte concentración del ingreso y desestimular las presiones por aumentos salariales, como ocurrió con el SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos), que fue clausurado tras un paro por reivindicaciones económicas. Sobre esa «estructura contenida», el modelo neoliberal impulsado «implementó una política de promoción de exportaciones industriales que incluía costo de mano de obra bajo por la persistente caída del salario, una devolución de impuestos [a las exportaciones tradicionales] que era una forma encubierta de subsidios y créditos a tasas de interés reales negativas», según el estudio de Jaime Yaffé «Dictadura y neoliberalismo en Uruguay». El balance comercial registró otra mejora con la entrada en vigencia de Cauce, un acuerdo con Argentina, y otro similar, PEC, con Brasil, que aseguraban exportaciones sin pago de aranceles, de modo que los ingresos por exportaciones crecieron 80 por ciento.
Sobre ese sustrato, que descansaba en las espaldas de las mayorías desprotegidas, el ministro Végh consolidó el modelo. El 21 de setiembre de 1974 instruyó al Banco Central a liberalizar el mercado financiero: se autorizó la compraventa de divisas sin identificación de comprador o vendedor, se fijaron pagos de intereses bancarios de hasta 50 por ciento para colocaciones a un año, se redujeron a la mitad los impuestos a las ganancias reinvertidas y se consolidó el nuevo piso del valor del dólar, que bruscamente subió de 974 pesos en enero a 1.611 en octubre. La apuesta consistía en impulsar las inversiones extranjeras como palanca del progreso.
Bajo el paraguas de las medidas económicas, las definiciones –un tanto genéricas y en cierto modo complejas de captar en toda su dimensión– aterrizaron en forma de iniciativas concretas que revelaban la generosa «elasticidad» del nuevo modelo neoliberal. Un parte especial de información de la Oficina de Seguridad Nacional Militar del Ministerio de Defensa Nacional consignaba que dos días antes de la liberalización del mercado de cambios «el presidente del Banco de Seguros del Estado, señor Gabriel Giampietro Borrás, habría dispuesto en forma sorpresiva la venta de una letra por 2.300.000 (dos millones trescientos mil) dólares».1 A la cotización de ese día, los dólares de la letra representaban 2.468 millones de pesos; dos días después valían 3.706 millones, es decir que el afortunado comprador ganó, en dos días, 728 mil dólares, que compensaron la ansiedad de esas 48 horas. El documento decía que «los asesores del presidente del Banco de Seguros del Estado habrían hecho notar la ingente pérdida que significaría para la institución realizar dicha transacción». Pero cuando el contador general del banco «se apersonó» ante el presidente Giampietro Borrás, este, después de escuchar los razonamientos del gerente, zanjó la cuestión: él, como superior, sabía lo que hacía. En ciertos niveles jerárquicos del banco «se habría pretendido justificar la operación afirmando que la misma se hizo con anuencia del Esmaco». El Estado Mayor Conjunto dependía directamente de la Junta de Comandantes y su jefe era el coronel (PAM) José D. Cadozo, quien en 1981 asumiría como comandante en jefe de la Fuerza Aérea; Cardozo relevó al general Gregorio Álvarez en el Esmaco y también en la secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, cargos que ambos ejercieron simultáneamente y que les conferían un acceso privilegiado a información clasificada de todo tenor. El teniente coronel Walter C. Gula, jefe de la Oficina de Seguridad Nacional Militar, no se resistió a dejar constancia en su parte especial de información de una simple versión: «En el Banco Central se indicaría al contador Ricci como involucrado en la transacción de referencia». El contador Carlos Ricci era el presidente del Banco Central.
El episodio de la letra de cambio en vísperas de una abrupta devaluación revela que Jorge Batlle no fue el único infidente en maniobras con devaluaciones preprogramadas. El 28 de abril de 1968, un sábado, el diario BP Color anunciaba que el lunes 30 el precio del dólar pasaría de 200 a 250 pesos. La infidencia aseguraba la devaluación del 25 por ciento y una suculenta ganancia para quienes salieron a comprar dólares ese fin de semana. Entre otros inconvenientes, al ser secuestrado por oficiales del Batallón Florida en 1972, Batlle compartió la angustia de los pequeños comerciantes de oro allí detenidos e interrogados, en una cruzada contra la corrupción que pretendía disimular la mala prensa de la tortura generalizada. El estigma de infidente lo persiguió a lo largo de su carrera política. La historia no registró, en cambio, al émulo de Batlle que le susurró al oído de Giampietro Borrás la inminente devaluación de setiembre de 1974.
- Según lo consigna un documento microfilmado en el Archivo Berrutti, rollo 804. ↩︎