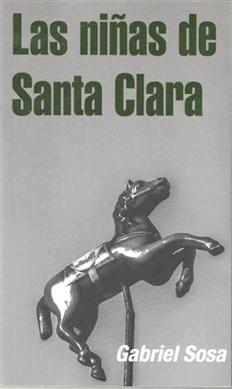En el lugar del detective, un periodista de investigación, y en el lugar de una pesquisa propia de una clásica novela negra, la aventura más productivamente incontrolada, errática y merodeadora de una nota de investigación. El protagonista es Gustavo Larrobla, veinte años de oficio y una anestesia obligada sobre lo que solían ser sus muy buenas notas periodísticas. Eso, veinte años atrás, en “la época dorada del periodismo nacional. A mediados de los noventa, con el país inundado de plata dulce”, y cuando las “revistas como Asterisco pagaban 1.500 dólares por una nota de investigación, más viáticos”. Es que Larrobla, un cuarentón levemente maniático que no ha podido escapar de las relaciones de ocasión con mujeres a las que duplica en edad, trabaja para Posmo, una revista “de tendencias”, sin que la categoría sea algo del todo discernible para el propio Larrobla. Como sea, así se gana la vida, redactando notas ligeras y publicidades disfrazadas a las órdenes de la tenacidad hueca de Pepi, su jefa y dueña de la publicación.
En los primeros capítulos el narrador consigue los trazos fundamentales del personaje: un poco machucado por los azares y la decadencia de su oficio, Larrobla es un hombre sensible y neurótico a partes iguales y con una acentuada inclinación a la ingesta de Coca Cola. También lo aquejan algunas repugnancias gastronómicas, como todas las repugnancias de esa clase, caprichosas: “Odiaba la Light y la Zero le provocaba arcadas de furia”.
El caso que llama a la novela y devuelve excepcionalmente a Larrobla a su viejo oficio tiene que ver con unos episodios de abuso sexual infantil en Santa Clara, ciudad fronteriza con Brasil y por la que el narrador se convierte en un avezadísimo urbanista. Al detalle de cómo la investiga antes de partir, se añadirá después un puntillismo descriptivo digno de un concentrado arquitecto. Gabriel Sosa consigue un paisaje de frontera más real que los reales, como si abrevara en las fuentes atávicas de lo que es, para el uruguayo, la frontera con Brasil, a lo que suma el alivio del río. Alcanza, desde la minucia descriptiva de un realismo rabioso, el arquetipo de frontera, con sus freeshops, sus “luncherías”, sus pocas, ásperas y dormidas calles. Lega un resultado paisajísticamente perfecto, en términos de verosimilitud, y vemos, definitivamente sentimos a Santa Clara con su puente y su “confuso historial bélico”. Del otro lado, en Brasil, la también fabulada Jataí.
Larrobla se acerca a Santa Clara con muy pocos datos sobre el crimen que lo ocupa. La serie de personajes que irán guiándolo en su pesquisa tras el Pocho Peralta –mandamás de Santa Clara y supuesto responsable de los abusos– son todos, también, personajes arquetípicamente “de frontera”. Sosa se cobra cada uno de sus angustiantes atributos pueblerinos zigzagueando entre el morbo sardónico y la piedad.
Sus movimientos por Santa Clara, Jataí, y otros escenarios, el derrotero de su investigación, encuentra a una ciudad acostumbrada al silencio público y a la vida de puertas adentro. El móvil de Larrobla, el narrador lo adelanta, va más allá de una oportunidad de regreso al periodismo de catadura y a la indignación natural ante la clase de crimen que está intentando sacar a luz: “Odiaba a Pocho, odiaba a los abusadores de niños, odiaba el abuso. No sabía por qué, pero de alguna parte de su interior brotaba una fuente al parecer interminable de furia contra un crimen en el que hasta ahora no recordaba haber pensando nunca, mucho menos haber investigado o al menos haberse interesado. No tenía idea de dónde es que nacía ese odio tan oculto (…)”.
Es que en el fondo esta novela consiente, sobre todo, una investigación idiosincrásica. El instintivo dueño del prostíbulo El Tomate es el primero en revelárselo: “Tú no sabes en que país vives”. También de una introspección dolorosa que encuentra aquí su venganza, su purga o su redención, aunque nada cabe adelantar a ese respecto.
Como la mancha de agua que deja en la cama después de una ducha tras un episodio violento, Larrobla descubre que el caso de abuso infantil de Santa Clara progresa, también como mancha porosa, sobre todo el territorio del país. Uno, que ante esta clase de oprobio, acostumbra la complicidad en el silencio. Es en esa constatación que la novela, sin salirse de los límites de la ficción, se yergue como denuncia. Entretanto Las niñas de Santa Clara acusa un gran amor por el periodismo, y hace un guiño nostálgico al bullicio viral de las viejas redacciones. Permítanme decirlo así, lugar común que no encuentra mejor salida: una novela redonda.