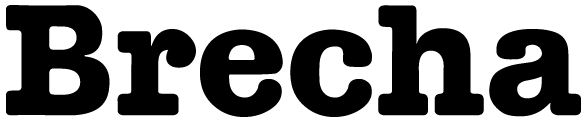La conmoción, la polémica honda como la barata –ambas siempre crispadas y tendientes al veredicto cerrado–, han acompañado desde el inicio a la artista serbia Marina Abramović (Belgrado, 1946). No es raro que así sea. Es que la –en sus propias palabras– “abuela del arte de la performance” ha trabajado a conciencia en los vértices de lo abisal, comprometiendo al límite su cuerpo y su mente y buscando estimular precipicios también en los espectadores. Desde que se sabe que visitará Argentina a fines de abril, las siempre jugosas polémicas vecinas no paran de circular en las redes. La performer impartirá un seminario de dos días en la ciudad de San Martín, donde trabajará el así llamado “Abramović Method”. Lo hará en el marco de la celebración de la primera edición de la Bienal de Performance, o BP.15, y de la que también participarán Laurie Anderson, Sophie Calle, Tania Bruguera, Nicola Constantino, Jorge Macchi y Amalia Pica, entre otras figuras resonantes en el ámbito del arte performático.
Las primeras performances de Abramović datan de los tempranos setenta y ya desde entonces su cuerpo se ofrendaba al arte como sacrificio y laboratorio de la intensidad y los límites de la conciencia humana en polémicos rituales que incluían la autolaceración en forma de cortes sobre su propia piel. En la búsqueda de extraer arte y conocimiento a partir del dolor corporal extremo, llegó a quemar su piel con una estrella mojada en petróleo, hubo que rescatarla de unas ciertas llamas “purificadoras” en estado de inconciencia, experimentó con fármacos para lograr disparar y enfrentar ciertos trances, colocó en una mesa una serie de objetos, probándose a sí misma como cordero sacrificial de un público que podía optar por lastimarla o darle placer.
Entre sus performances más recordadas, la de 2010 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, The Artist is Present: ataviada en un sugestivo traje rojo y sentada tras una mesa, la serbia recibió en la otra silla a miles de visitantes que podían estar allí, frente a ella, desde diez minutos hasta diez horas, esperando sentir cierta clase de intensidad o comunión. Fueron 750 horas de performance a lo largo de tres meses: el rito suponía estar allí sin moverse, privada de agua y comida, sirviéndose de un artefacto conectado a la uretra para poder orinar.
Pero apretar en estas líneas algunos de los “hitos” performáticos de Abramović es un seguro fracaso (una glosa “amarilla” e infundamentada que la reduce a una cadena de excentricidades). El lector podrá armarse una mejor idea sobre su trayectoria y trabajo de la mano de un reciente “perfil”, de cuño más o menos neutral, publicado bajo el título Arte y performance. Abramović: el cuerpo al límite por la revista argentina Anfibia. Y seguir profundizando hasta donde se le dé la gana: si hay algo que no falta es material. Sea como fuere, y a pesar de los años, la discusión sigue intacta: sin asistencia teórica las cosas se postulan más o menos de esta manera: he aquí el narciso sadomasoquista de una desequilibrada cualquiera legitimado por los brazos cada vez más estúpidos del arte contemporáneo. O he aquí, efectivamente, a la “abuela” genial de la performance, y por la que el arte regresa, atávico, de nuevo desasido, al corazón de los hombres.