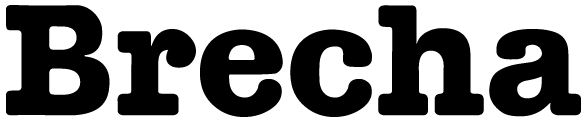—¿Quién fue el visionario que lo bautizó “el Pibe”?
—Fue un tío mío, hermano de mi madre, Miguel se llamaba, cuando yo tenía dos o tres años y se estrenó en Montevideo la película de Chaplin, por bromear me vistió como el Pibe y me sacó fotos con el jockey, los pantalones cortos con el tirador. Se divirtieron con eso. Son fotos lindas, todavía las tengo.
—Hay otra foto linda en que se lo ve a los diez años, con su clase del Liceo Francés junto a otros dos niños, Manuel Flores Mora y Emir Rodríguez Monegal. Tres futuros protagonistas de la generación del 45, de la que usted es ahora, junto con Ida Vitale, un lúcido sobreviviente.
—Nunca creí llegar a ser un lúcido. (Lo dice con picardía y ríe.)
—¡Huy perdón! En la foto Monegal está terriblemente serio y usted muerto de risa. Es una foto premonitoria: Emir, será su rival “lúcido” y Flores Mora, su amigo íntimo y su cuñado.
—Con Maneco nos conocimos en el Liceo Francés, sexto año de escuela. A mí se me ocurrió hacer un “diario mural”, una cosa que hacíamos en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Puse una cartulina en el fondo del salón, escrita a mano por mí, con comentarios con humor de todo lo que pasaba en la clase. El profesor, que tenía mucho sentido del humor, se divertía aunque también me burlaba de él. Maneco, a quien yo no conocía porque era nuevo, hizo al lado otro panel, el de él (ojo) escrito a máquina (yo no sabía) y cuyo título era “En voz baja sobre el Nilo” y refería a lo que pasaba en las Guerras Médicas, pero con los personajes de la clase. Bueno, una cosa ya con segundo grado de elaboración. Cuando lo leí quedé impresionado… Y bueno, terminamos amigos. A fin de año fuimos a dar el examen de ingreso al Zorrilla, obligatorio para los que iban a la enseñanza privada. Entramos a las 8 de la mañana y a las 12 cuando salimos estaba el director del Liceo Francés, monsieur Larnaudie. Se acerca y, con mala puntería, le pregunta a Maneco: “Y, ¿cómo anduvieron?”. Y éste le responde: “Bueno, nosotros vinimos a ayudar a los compañeros, no?”. Para componer me pregunta a mí, que le respondo: “Bueno, no sé por qué nos hacen venir por una cosa tan fácil”. Quince días después me dice mi viejo: “Qué le dijeron al director del liceo que se rió conmigo durante media hora de ustedes dos”.
— No eran precisamente modestos.
—Una tarde caímos con esa pedantería perfeccionada al café Metro, porque sabíamos que allí había un grupo de jóvenes que estaban en la literatura. Uno de ellos, Denis Molina, había ganado con El regreso de Ulises un premio municipal, lo que era una cosa vergonzosa. Fuimos y nos tomaron el pelo. La recuerdo como una situación riesgosa a causa de Maneco, que era violento. Pensé que en cualquier momento iba a empezar a las trompadas. El Tola Invernizzi se dio cuenta y previno: “No se van a tomar en serio estas bobabas que están diciendo”. Al final pudimos decir algo, unas cosas bien colocadas; empezaron a respetarnos y yo a encontrar que eran gente como nosotros.
—¿Eran un poco mayores que ustedes? ¿Estaba Mario Arregui?
—Eran. Y estaba Arregui, sí. Ellos tomaban alcohol, lo que era un rasgo de superioridad.
— Y ustedes, ¿habían ya ganado el concurso sobre Artigas?, ¿qué tenían para exhibir?
—Nada. Habíamos sacado una revista, Ápex, dos números. Ápex significa “punto de la esfera celeste hacia el que se dirige el sol”, así de presuntuoso era todo.
—¿Recuerda cómo fue que consiguieron para Ápex el texto de Torres García, una rareza que escribió sobre literatura? Luego eso se publicó en el número 1 de la revista Arturo de Buenos Aires, pero ustedes la sacaron antes.
—No recuerdo bien cómo llegamos a él, creo que fue a través de Onetti. Teníamos 17, 18 años y fuimos con Maneco a ver a Torres García, con la idea de que lo que correspondía pedirle era que nos ayudara con el diseño de la carátula, con la elección de la tipografía, todo eso. Y efectivamente la carátula de Ápex es torresgarciana. Seguimos también su consejo al imprimirla en papel fiderero, el mismo en que se hizo El pozo, de Onetti, que era una cosa que a él le gustaba. Después con toda naturalidad le pedimos una colaboración, pensando que nos iba a dar un dibujo, pero nos dijo: “Tengo un texto para ustedes”, y aparece con eso que era larguísimo y divertido, encantador. Y un poema con el título de “Divertimento”. Que él que era tan severo apareciese con ese juego de palabras permanente, “el gato es el rato de la ratería…” pero que es, en el fondo, una afirmación de sus principios estéticos. Fuimos varias veces a su casa, no al taller. El viejo estaba encantado con nosotros y nosotros con él.
—Todo el relato de su generación parte siempre del corte y el parricidio que ustedes ejercieron, pero hubo antes algunos hechos en la cultura uruguaya que pueden haber tenido algo que ver con la aparición de los del 45. En 1929 se crea el Sodre, en el 34 llega Torres García a Uruguay. ¿No fue ese un caldo de cultivo que dio lugar a que emergiese una generación destacada?
—Yo creo que los intelectuales posteriores al Novecientos se sentían extraordinarios por estar en un lugar triunfante que era aquel Uruguay. Así como salieron campeones del mundo en el 24, el 28 y el 30. Ese país pequeñísimo estaba absolutamente arriba, pero no fueron tiempos de bonanza económica. Hubo terribles problemas que Uruguay manejó bien hasta que pudo, y al final vino la dictadura de Terra. Esa dictadura tiene sus raíces en el último batllismo que se estrelló después del pare de Viera. El Partido Colorado tuvo frente a Batlle una especie de alarma “pero adónde nos quiere llevar este hombre”. Lo que decía Nardone, “comunistas chapa 15”, lo empezaron a ver antes los conservadores colorados con el viejo Batlle vivo todavía. Y con Viera el Partido Colorado abandonó las reformas y eso fue también efecto de la gran crisis económica.
—La crisis del 29.
—No, antes. Nosotros pensamos que en la guerra del 14 le vendimos al mundo lo que queríamos. ¡Nooo! La guerra del 14 hacía imposible exportar porque no había manera de cobrar. Tuvimos unos problemas terribles en materia financiera, entramos en default. Cuando termina la guerra, Europa estaba en el suelo y nadie nos compraba nada.
—Pero se levantó el Palacio Salvo.
—Ellos siguieron para adelante, sí. Demolieron un barrio entero, trasladaron una iglesia –el Templo Inglés– cuatro cuadras más acá, repetida textual. Una cosa loca. Luciano Álvarez tiene una película donde se ven las máquinas inventadas a partir de camiones Ford T, para llevar los bloques de granito con que hacer la vereda de la maravillosa rambla. Había capacidad creadora y confianza. Hubo uno que pensó: este barrio prostibular hay que sacarlo. Todos juntos los prostíbulos eran una cosa canallesca. Y si no podían prohibir los prostíbulos, podían dispersarlos. El viejo Batlle era dispersor.
—Hubo otras grandes obras que justificaron el optimismo, el Palacio Legislativo, el Estadio.
—Vi construir el Estadio Centenario. Yo tenía seis, siete años y me puedo acordar de eso. Se construyó en 180 días, un récord. Para el primer partido, el hormigón aún estaba blando, le pusieron acelerantes porque no fraguaba. Hubo dos veces en el Estadio en que las tribunas se desbordaban y la gente caía hacia abajo. No estaban acostumbrados a estar en un lugar que era como un embudo; el Centenario te exige un equilibrio especial. Yo estuve cuando pasó eso, mi padre era dirigente de Peñarol y me llevaba al Palco Oficial y se veía. La gente caía de la tribuna al talud.
—¿Cómo recuerda su temprano conocimiento de Rodríguez Monegal?
—Emir fue mi compañero de clase desde el primer año de escuela y era muy inteligente. Tuvimos muchas diferencias. Ya desde la escuela teníamos problemas. Era un tipo muy receloso y también más riguroso, más ordenado que yo. Era mejor lector que yo. Un día nos cruzamos frente a la Biblioteca Nacional y nos saludamos. Pensé un poco y me di vuelta: “Mirá, te quiero avisar que no te voy a saludar más. Porque el saludo comprende desearte un buen día y yo no quiero que tengas buenos días”. Y ahí quedamos enojados por mucho tiempo. Después nos amigábamos y nos volvíamos a pelear: una relación de amor-odio. Me tuve que ir de Marcha por las cosas que Emir dijo de mí y Quijano no chistó.
—Estuve leyendo una polémica que usted empieza en Marcha en octubre de 1947 y a la que se suman varios hasta mediados de 1948. Ahí usted crea la categoría de “entrañavivistas” versus los “lúcidos”.
—Yo, modestamente, inicié lo de “lúcidos”, lo de “entrañavivistas” la acuñó Carlos Martínez Moreno, con calidad despectiva.
—En nuestra historia literaria esas categorías quedaron un poco arrinconadas en el lugar de la anécdota, como ocurrió en Buenos Aires con Florida y Boedo. Hay, sin embargo, diferencias de fondo como la oposición entre Neruda y T S Eliot, o la disyuntiva entre arraigo y evasión sobre la que discutieron Rama y Rodríguez Monegal con Real de Azúa como pivote. ¿Cómo valora esas diferencias?
—Esa fue la división hacia adentro de la generación. Todo empezó con la hegemonía de Rodríguez Monegal dentro de Marcha, no olvides que no había editoriales, los diarios no tenían secciones culturales, no había donde decir nada. Si publicabas un libro te lo comías. Emir consiguió la página literaria de Marcha. Yo escribí ese artículo que se titulaba “Bueno, yo les dije”, y les dije que no estaban en la verdad de las cosas, que eran superficiales, que no admitían la creación verdadera. Semi verdades y semi mentiras, y ahí se armó un despelote. Emir, Alsina Thevenet, Carlos Martínez Moreno, todos los que había nombrado con nombre y apellido buscaban algo para reventarme. El grupo nuestro, en ese momento, era la barra del Metro integrada por unos diez, más o menos, y donde estábamos nosotros muy cómoda y fraternalmente colocados. Además teníamos una sucursal que era la casa de José Pedro Díaz en la calle Mangaripé, en Punta Gorda, adonde íbamos los sábados y domingos y nos reuníamos con Ángel Rama, y nuestras mujeres que eran todas escritoras e intelectualosas. Ahí teníamos una cosa contra Rodríguez Monegal y sus valientes. Tipos muy ilustrados con los que a lo largo del tiempo nos fuimos reconciliando. Cuando vino Juan Ramón Jiménez hubo una tregua y estamos todos en la foto. Todos menos Bergamín porque estaba peleado con Juan Ramón. La cosa venía de Europa, de una polémica que tuvieron. Juan Ramón escribió que Bergamín era un cuervo. Y Bergamín contestó: “sólo los cuervos pueden sacarte los ojos”. Era una cosa absurda y a la española, con el tiempo me di cuenta de que un italiano como yo no debió haber estado en nada de eso. Cada uno era extraordinario por separado, ambos enemigos del franquismo, pero les era imposible estar juntos.
—¿Cómo leyó el Diario de José Pedro Díaz, donde está el recuento de aquellos inicios?
—Cosa curiosa, no lo leí. Creo que es como lo que cuenta Freud, que cuando tenía que mandar una carta agresiva a un amigo, primero no se acordó, luego no la firmó y el día que debía llevarla al correo no le puso el sello. En el fondo no la quería mandar.
—¿Por qué no querría leer el diario de José Pedro?
—Porque la muerte de él y la de Minge (Amanda Berenguer) fue terrible para mí. Un día fui a verla y la encontré en pleno delirio, me leyó tres veces el mismo cuento. Yo no estaba prevenido para eso.
—El Diario cuenta de un tiempo en que todos querían ser grandes escritores, pero acabaron tomando caminos distintos. Usted fue abogado y dramaturgo. ¿Fue algo muy consciente?
—Mi padre no me dejaba trabajar, quería que eso no interfiriera. Me decía: vos te tenés que recibir, eso es lo importante. Y yo le hice caso. Pero en el año 46 mi padre se murió en una noche y quedamos en la miseria. Cobramos su sueldo y después gestionamos la pensión, que demoró dos años y medio en salir, que era lo normal. Era así el país aquel, todo trancado, todo demorado. Tuve que salir a trabajar, de modo que me recibí recién a los 32 años y ya casado. Para bajar gastos con mi mujer María Inés Silva Vila convivimos con Ángel Rama e Ida Vitale. Para alquilar esa casa, en Pocitos, nos faltaban diez pesos a cada pareja. Fuimos a negociar con el dueño y yo fui con María Inés. Entonces los alquileres no se aumentaban, así que el italiano que alquilaba sabía que lo que aceptase era para siempre. Y el tipo cedió. Pero, al salir, la mujer que estaba recostada en la puerta me dijo: “Sos vivo vos, te trajiste a tu mujer”, estaba furiosa la gorda. Yo me las arreglaba haciendo periodismo y libretos cómicos para la radio. Eso me daba buena plata, y también hizo que Emir me mirase con desprecio porque yo hacía esa cosa barata.
—Aunque integró el grupo de los llamados “jóvenes turcos”, cercanos a Luis Batlle Berres, usted no cayó en la tentación de la política.
—Sabés que siempre tuve orgullo de que nos llamasen “los jóvenes turcos”, y recién ahora me acabo de enterar de que fueron responsables del genocidio armenio. Cien años que no supe, y tan contento. Bueno, me costó una barbaridad no hacer política. Yo hice un gran esfuerzo para que me dejaran en paz porque veía que si entrás en un partido tenés que defender todo lo que el partido diga. Vendiste tu opinión. Yo quería muchísimo a Luis Batlle pero eso era algo que no podía aguantar.
—Con las mismas palabras Benedetti dijo que lo descubrió cuando integró el 26 de Marzo en los sesenta.
—Un escritor, un libre pensador, no puede estar en ningún partido porque a los 15 días tenemos un hecho moral. Los voy a traicionar o me tengo que callar o decir algo que no pienso. Se vuelve insoportable. Yo vi eso con mucha anticipación. Nunca quise nada. Hasta que me recibí de abogado y Jorge Batlle, a quien yo tenía cerca, le contó a su padre que, como el diario Acción tenía dificultades, yo había renunciado a cobrar el sueldo. Ahí se enteró de que yo estaba casado, que tenía una hija, que colaboraba sin cobrar y, en un gesto muy paternalista, se propuso ayudarme. Un día veo que publican en la portada una foto mía grande como una baldosa y una información que decía que el doctor Carlos Maggi… Me morí de vergüenza. No quería entrar en la redacción, me parecía que todos pensaban que yo era un chupamedia. La verdad es que fue una cosa espantosa, en Uruguay había que sacar ticket para saber si uno era o no abogado, estaba lleno de abogados este país. Luego Luis Batlle me llamó y me dijo: “Bueno, usted ahora necesita un buen cargo para aprovechar ese título que tiene”. Así que empecé a ser candidato a todos los cargos posibles que te puedas imaginar, y ninguno se concretaba. Una vez me dijeron que iba a ser subsecretario de Relaciones Exteriores con Rompani. Yo fui y me compré zapatos y un pulóver.
—No te vistas que no vas.
—No te hagas los rulos, no. Y nada, no pasó nada, me quedé con el par de zapatos y con el pulóver. Un día llegué a la redacción y vino uno que era miembro del directorio del Banco República y me dice: “Hace días que lo nombramos abogado del Banco República y usted no va, ¿qué pasa?”. Alguien se había olvidado de avisarme.
—Luis Batlle sedujo a todos esos jóvenes brillantes –Flores Mora, Michelini, tú, no sé qué otros– y también al viejo Onetti, que le dedicó nada menos que El astillero. ¿Cuál era su mérito o su atractivo?
—Hubo al menos cinco o seis más entre los seducidos, todos muy talentosos. Estaban Carlos Fleitas, Lalo Paz, inteligentísimos. Entonces Montevideo tenía un papa que era Carlos Quijano, con un trato absolutamente distante. Ni pelota te daba. Un día entré en la redacción y lo saludé y cuando ya me iba, me dice: “Che, mire que lo que usted está escribiendo es para un libro”. Te tuteaba y te trataba de usted a la vez. Yo no me había dado cuenta, pero puse los diez artículos que había sacado en Marcha…
—Y así nació El Uruguay y su gente.
—Claro, y él se dio cuenta antes que yo de que ya estaba hecho. Pero esa fue la única entrada amable que le recuerdo. En cambio, Luis Batlle era el papá, tenía una relación afectuosa, jugaba de padre. Yo no sé bien por qué lo apreciaba Onetti, pero para nosotros Luis Batlle era además el viejo Pepe Batlle. Era el sobrino pobre que crió el viejo Batlle y, a diferencia de sus hijos que eran conservadores, él fue de izquierda. Hizo un gobierno de izquierda con los mayores errores en materia económica y provocó un estancamiento de la economía por 30 años.
—¿Cuál fue el error?
—Cuando los países pobres de Asia se abrieron en la posguerra y ofrecieron condiciones muy convenientes a los inversores y lograron desarrollarse de una forma impresionante, los países latinoamericanos se cerraron con Prebisch y su doctrina de crear industrias sustitutivas. Hicimos todas las “paylanas” del mundo, todas subsidiadas por el Estado, todas mal hechas. Fabricamos bombitas General Electric que costaban el doble de las americanas y duraban la mitad. Todo fue un error general armónico.
—¿Recuerda cómo vivió la derrota en 1958 cuando ganan los blancos?
—Me fui a Estación Rodríguez, en San José, a casa de unos primos, una semana antes, porque sabía que iban a perder y no quería estar en Montevideo. Maneco Flores y su primo Horacio Flores salieron a 18 de Julio a pelear. Se agarraron a trompadas en cuatro o cinco o seis esquinas. Estaba lleno de blancos festejando y salieron a provocar. Los querían matar.
—Usted ha fijado a los maestros de su generación. Escribió un ensayo “Los maestros paradojales del 45”, por Espínola y Onetti. A ellos sumó a Bergamín, que parece todavía más paradójico. Son tipos de intelectuales muy distintos.
—Empecemos por Onetti. A Maneco se le muere el padre a los 17 años y tiene que trabajar. Un tío que era senador le consigue trabajo en Reuters, una agencia de prensa, durante la guerra. Quedaba pegado al café donde después se armó la barra del Metro. El gerente era Onetti. Y Maneco me decía: “¿Vos sabés que el gerente escribe muy bien?”. Yo decía: “Sí, por supuesto”. Te imaginás un gerente, me parecía una cosa absolutamente despreciable. En Reuters tenían una máquina maravillosa a la que llamaban Margarita que, cuando escribían en París, tecleaba acá. Según Maneco, el gerente mejoraba todos los textos que venían de allá y sabía muchísimo de literatura. A Onetti le decían Chiang kai Shek, por los ojos achinados. Y a mí ese Chiang kai Shek me causaba mucha gracia. “Qué casualidad, así que ahora tu gerente escribe bien.” Hasta que cayó un día Maneco con El pozo y caímos de rodillas. Era una maravilla. Después lo frecuentamos en el Metro, con una barra grande, como de quince tipos. Recuerdo a los más amigos: Maneco, Arregui, Tola Invernizzi, Líber Falco.
—¿Cómo se compatibiliza la admiración de Onetti con Bergamín y con Espínola?
—Onetti y Espínola tenían una amistad que venía de muy antes. Cuando Paco llega de San José corría la liebre a tal punto que aceptó ser corrector en un diario aunque no veía nada. Onetti lo iba a visitar y mientras conversaban le corregía cuatro, cinco, diez galeras, con lo cual le hacía el trabajo de la noche, porque lo amaba y lo admiraba. Después, cuando él creció y fue importante, como nosotros íbamos a las clases de Paco en Humanidades, Onetti nos decía: “¿Estuviste mateando con los griegos?”. Como profesor Paco era algo como yo no vi nunca. Mirá que tuve profesores en mi vida, y tipos inteligentes. Dio dos años el Canto V de La Odisea y lo desmontaba como un ingeniero mostrando cada detalle.
—Dos años con el mismo Canto V, ¿y ustedes lo celebraban?
—Es que después leías el texto y te dabas cuenta de que había descubierto un recurso, un efecto real que se reiteraba. Yo estudiaba derecho, pero íbamos a clase con mi mujer, que estaba en preparatorios. Cuando terminaba la clase íbamos a cenar con Paco y estábamos hasta las 2 de la mañana.
—Usted fue responsable de que Espínola publicase adelantos del Don Juan, el zorro, que quedó inacabado. ¿Por qué cree que no lo terminó nunca?
—Tengo la teoría de Onetti, que es muy buena: se desinflaba hablando en el café. De lo que escribís jamás debés hablar. Si no, el efecto primero ya no te llama la atención y escribís como de memoria. Y eso es verdad absoluta. La escritura es misteriosa, no se sabe de dónde viene. Si te la gastaste sabés de dónde viene. Es importante eso, porque es un problema cerebral. Si escribís recordando, no es lo mismo que si viene manando.
—Es un buen razonamiento, pero la mayoría de los narradores (aunque creo que no era el caso de Onetti) son naturalmente buenos narrando oralmente. Usted también.
—En el caso de Paco eso era excepcional. Contaba diez veces la misma cosa y las diez veces era atractiva. Bergamín, que había estado con Unamuno, con Valle Inclán, que eran grandes habladores y jefes de tertulia, decía “Este es mejor”. Y Onetti nos decía: es el tipo más inteligente que he visto hablando de literatura y se desgasta hablando en el café. Sobre Don Juan, el zorro, Paco nos dijo que se había equivocado porque sin caballos no podía ser, y si había caballos –mirá qué cosa tan rara de decir– todas las dimensiones debían ser más grandes. Y que por eso tenía que escribir todo de nuevo. Y escribió las primeras cien páginas del libro para leernos a nosotros cuando íbamos a comer a la casa. A mí los pedazos me parecían muy buenos, el libro me parece malo.
—Uno de los cuentos más famosos de Espínola –“Rodríguez”– se publicó en la revista Asir, de otro grupo del 45. Según escuché decir a Visca, a ustedes no les gustó.
—No me gusta. Es un cuento de efecto, es un cuento chico. Frente a la profundidad de “Qué lástima” te diría que este es un divertimento, un cuento de diablo, gracioso y bien escrito, pero que no está a la altura de otros.
—Onetti con Bergamín hacen una pareja despareja. ¿Sabe qué opinaba uno de otro?
—Creo que nunca se encontraron. Bergamín no iba nunca a la rueda del Metro, no frecuentaba los boliches.
—Usted le escribió una carta a Felisberto Hernández para pedirle una colaboración para Escritura, que sacaban con Rama. ¿Valoraba entonces su literatura? ¿Se identificaba con su estética?
—Me parecía maravilloso, de un talento singularísimo, pero que se daba a pesar de él. Felisberto escribía cosas notables y él sabía que eran notables, pero se mostraba todo inseguro, tímido, tembloroso y a la defensiva. No sé por qué, pero era así. Siempre estaba con unas mujeres que variaban pero eran siempre como su mamá, y hacía unos chistes muy malos: “No como arroz porque se me llena la boca de granos”. Daba conferencias en el lugar más conservador y espantoso, en el Ateneo, que nosotros no pasábamos ni por la puerta. Una cosa impresentable. Pero era genial y lo sabíamos. Yo lo sabía.
—Hay otro proyecto generacional del que se habla menos: Capítulo Oriental. Historia de la literatura uruguaya, que salió en 1968 dirigido por los tres Carlos: Maggi, Real de Azúa y Martínez Moreno.
—El proyecto vino de Buenos Aires donde ya habían hecho un Capítulo argentino. Ellos ponían toda la plata y hacían toda la edición. Y desde Buenos Aires nos convocaron a los tres. Instrucción ninguna, hagan lo que quieran. Yo tenía cierta resistencia hacia Martínez Moreno y Real de Azúa, porque para mí eran lúcidos, pero cuando trabajamos juntos tuvimos una armonía perfecta. El ser tan diferentes, en vez de trabarnos hizo que saliera mucho mejor. Festejábamos enormemente lo que se le ocurría al otro.
—Capítulo no es sólo una excelente historia literaria sino a la vez un manifiesto de su generación, un diagnóstico y un juicio. ¿Cómo decidieron el índice, quién merecía un capítulo completo, a quién se encargaba cada cosa? ¿Recuerda alguna discusión al respecto?
—Creo que clasificamos bien, sacamos a todos los malos y dejamos los buenos. Tuvimos problemas terribles, encargamos trabajos y después no los publicamos porque nos parecieron muy malos. Les pagamos igual, pero no los publicamos. Recuerdo a una mujer, pero no puedo recordar su nombre. Fue una ofensa terrible, era literata y profesora.
—A la muerte de Eduardo Galeano, usted lo recordó como el joven y talentoso secretario en Capítulo Oriental, un dato que yo desconocía.
—Capítulo tuvo dos secretarios, los dos muy buenos, uno era Galeano y el otro no lo recuerdo ahora. Galeano era un chiquilín y era talentosísimo. Dibujaba maravillosamente bien, pero además todas las cosas prácticas las hacía él solo. Y venía con sugerencias geniales.
—Se me ocurrió pensar que Galeano, que fue un representante arquetípico de la generación del 60, tenía algo cercano al espíritu “entrañavivista” en cosas como su desdén por la crítica, su distancia de Borges, su rechazo a la “alta cultura”. ¿Está de acuerdo con estas coincidencias?
—Yo creo que él fue, y ya lo era en esa época, un individualista absoluto. No formaba parte de grupos, no daba bola a nadie. Nos llevamos muy bien, pero yo creo que nunca tuve una reunión con él que no fuera de trabajo.
—Nombramos varios maestros, falta Borges, que era ya una referencia en alza. Emir lo reverenciaba pero también Mario Arregui, ¿cómo lo veía usted?
—Yo, antiborgeano. El gran lío que tuve y por el que perdí todos mis amigos fue ese artículo “Bueno, yo les dije”, que ya cité. Ese artículo es absolutamente antiborgeano. Qué hacen estos lúcidos que no atienden a la vida, que no atienden a las cosas de la sangre, que hacen geometría. Y su papá es Borges.
—Respecto de Real de Azúa, me pregunto si en sus divergencias no tallaba el batllismo, porque Real, que tuvo distintas posiciones en su vida, fue siempre un antibatllista, digamos, filosófico.
—Claro que sí. Y yo no se lo perdoné nunca. Era mi amigo, trabajamos juntos, fuimos muy leales, pero eso nos separaba.
—Dijo hoy que Uruguay es batllista; la intelectualidad, ¿es batllista?, ¿fue alguna vez batllista?, ¿puede ser batllista?
—Los intelectuales por lo general en política no aciertan nunca. Entre otras cosas porque su punto de vista no está fijado en lo que pasa y pasó, está fijado en lo que pasa y va a pasar. Los que escriben sobre política en un medio importante siempre van a referir al futuro. Y el problema de la política es muchas veces la conservación del pasado. La deserción de Bordaberry lo que hace es destruir al Partido Colorado. Todos los uruguayos son batllistas menos el candidato del Partido Colorado. Siento que el partido no me da opción, porque la representación del batllismo es mínima. Gabriel Pereira le puso a Pedro Bordaberry sobre la mesa los retratos de Rivera, Pacheco, Batlle y Sanguinetti, y le pidió que eligiera los dos que le parecían mejores. Y Bordaberry va y elige a Rivera y a Pacheco. Y ese es el jefe del Partido Colorado. Y mis amigos Jorge Batlle y Sanguine-tti no hacen nada para defender al viejo Batlle.
—Bueno, pero es que hace tiempo que ninguno de ellos tiene esa ideología, ¿no? En el 71, ¿era una tentación para un intelectual votar a la izquierda?
—Fui fundador del Frente, pero fundador seregnista, que se cuidaba muy bien y decía cosas gravísimas contra la izquierda loca, la de voltear todo, la de lo peor no es lo peor.
—¿Podría decirse que usted se acercó al Frente movido por una situación internacional y se alejó por una circunstancia local?
—No, yo seguí a Michelini, que era mi amigo íntimo y un tipo genial. Estudiábamos ocho juntos en la casa de Ramela, y ahí estaba Rodríguez Monegal. Michelini era mediano, normal, salvo que se hablase de política; entonces era igual a un caballo de carrera soltado en una pista, nos dejaba a todos lejos y obligados a hacer lo que él había dicho porque era evidente que era lo que correspondía. Muy raro, una cabeza hecha para eso.
—Usted es considerado un dramaturgo mayor de la cultura uruguaya desde hace mucho tiempo. En Capítulo Oriental (1968) Ángel Rama dice que es el dramaturgo número uno…
—Y no me digas que estás en desacuerdo.
—Qué vanidoso es usted, che Maggi. Yo estoy de acuerdo con la mayoría, sí, pero pienso también que su identidad de gran dramaturgo ha ocultado a un intelectual de aristas peculiares. Con un perfil de humorista y otro de moralista, periodista toda la vida, hombre de radio, “un preocupado”, según Real de Azúa, y un intelectual integrado en la categoría de Umberto Eco. Cuando eran jóvenes todos ustedes querían ser escritores, pero fueron tomando otros caminos. José Pedro Díaz se resignó a ser más reconocido como profesor aunque no dejó de escribir, Rama quería ser dramaturgo y tal vez narrador, pero abandonó toda creación y fue crítico. ¿Cómo ve esos caminos y cómo se ve a sí mismo?
—La juventud es muy generosa, hacés lo que querés, luego la realidad te rechaza. Yo nunca me sentí atraído por la crítica ni el profesorado, estuve en la aventura de Capítulo con esos dos grandes refinados que eran Real y Martínez Moreno, pero no era lo mío. Yo lo que quería ser era novelista, pero no pude. Escribí una novela sola y no tiene valor; la escribí porque no podía creer que no podía escribir una novela. La cantidad de cajón me enseñó. Escribís algo y lo ponés en el cajón, a la semana lo leés y es la prueba, a la papelera. Una, dos, tres veces, hasta que te convencés de que no es para vos. A mí me pasaba una cosa: los novelistas ven lo que sucede, y yo oigo lo que sucede. Cuando un director empieza a poner una obra y me pregunta si esto va a la derecha o a la izquierda yo le respondo que no sé, que no veo nada, que sólo los oigo. Cuando escribís la mano está inventando lo que decís, y eso se produce solo, y en eso yo no podía nunca contar lo que no veía.
—Usted ha tenido una comprensión excepcional, en un intelectual de su generación, de la influencia de los medios, y eso hizo que cuando la recuperación democrática naturalmente fuese nombrado como director de Canal 5, pero no duró. ¿Qué fue lo que pasó?
—Lo que me pasó es una cosa que debería haberla escrito. Es una deuda que tengo. Yo entro en la dirección de la televisión nacional y por supuesto lo primero que hago es echar a todos los que habían trabajado durante la dictadura, incluso a mi sobrino el Toto Da Silveira, por quien tengo un cariño entrañable. Llamé a cada uno y les dije: los que trabajaron en dictadura no pueden seguir. A Sánchez Padilla le dije: usted debe desaparecer, pero yo tengo interés en que usted no me abandone. Fijate que él tenía un archivo maravilloso, le propuse que siguiera como productor, le aseguré que no perdería ni un peso, que ganaría más, pero aparecer, no. “No me sirve”, me dijo. Después sé que comentaba: “Yo lo quiero mucho a Maggi, pero me echó del canal”.
—También usted podría decir algo similar.
—El hecho es que un día me llama Adela Reta y me dice “Mirá, dice Julio (Sanguinetti) que no hagas el informativo. Que si no lo vas a meter en líos, te van a atacar, te van a decir que usás la radio para hacer política baja. Y nosotros tenemos que tener un período de cicatrización, así que sacá el noticiero”.
—Se hablaba mucho de cómo venía ese noticiero. Se había creado una gran expectativa.
—Yo había conseguido al “Negro” Néber Araújo, y además –es un dato curioso– había contactado a Emiliano Cotelo, pero su respuesta fue: “Yo trabajo para ocupar el lugar de Araújo en la radio. La televisión no me interesa”. Y era un chiquilín. En la embajada alemana, máquinas estupendas que iban a revolucionar mucho el canal. Hasta autos me daban los alemanes.
—¿Cuáles eran las dificultades mayores que enfrentaba el canal oficial?
—No podía conseguir a nadie que me vendiera cine. Todas las películas estaban contratadas con los canales y tenían la orden de no darme nada porque era la guerra. Yo entonces fui a Buenos Aires. El presidente argentino era Alfonsín. Lo llamé desde acá y le conté lo que iba a buscar. Y me contestó que fuese tal día que me iba a estar esperando el director de un canal. Viajo a Buenos Aires con él y el tipo ése me dio mil películas para que yo pudiera entrar pisando fuerte.
—¿Qué pasó con Adela Reta?
—En esa situación es que me llama la ministra Reta para decirme que no hiciera el noticiero. La escucho, no le respondo nada, pero escribo una carta de renuncia y la pongo en el correo en Las Toscas. Todas las radios empiezan a decir que yo renuncié porque dejé de ir al canal. Ella respondía que no, que no era así. La carta tardó en llegar como una semana. A la semana recibió la carta, me llamó y me dijo: “Pero qué me hacés, renunciás y no me decís nada. Me hacés quedar como una mentirosa. ¿Por qué me hiciste eso?”. Le digo: “Sabés por qué, porque yo sé, porque me lo dijo Manolo Flores, que De Feo presionó para que yo no hiciera el informativo, y vos sabés que el informativo es la razón por la que se consigue publicidad”. Me dijo la gorda: “Esto es totalmente imposible, venite para acá y vamos a hablar con Sanguinetti”. Vamos a ver a Sanguinetti que me hace el gran discurso… Le respondí: “No me digas eso, estás sentado en el sillón donde estuvo sentado el viejo Batlle, decime la verdad. Te vino a ver De Feo y me sacás el informativo para que no tenga éxito el canal, para que no sea competencia. A mí no me podés pedir que yo vaya a este canal para que siga en la muerte”. Me responde: “El que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Sabés por qué no puedo tener problema con los canales, porque me voltean en una semana”.
—Sin saber de esa respuesta, que me impresiona, justo le iba a preguntar ¿por qué esa debilidad de la clase política ante los medios de comunicación?
—Es un poder fabuloso. Te vuelven loco y te convierten en un canalla en un ratito.
—Pero, ¿en Uruguay es así?
—No importa, es opinable; yo te digo lo que pasó. El presidente se sincera y me dice: “Estamos agarrados de nada, porque la dictadura no fue derrotada; se fue porque quiso sacarse de encima la responsabilidad del poder. Esa es la verdad. Cuando no pudieron con la economía la largaron porque dijeron esto va mal así, no tenemos ganas de arreglarlo”. Muy bien, pasan dos días, me llama Wilson Ferreira Aldunate, a quien yo no conocía. Me cita en un despacho del Palacio Lapido, 18 y Río Branco. Yo dije: “Este me va a hacer una trastada, yo me voy a llevar un testigo, y me llevo a Ruben Castillo. Al llegar veo que él también se había llevado su capanga: Martín Posadas. Empezamos a hablar hasta que Wilson me dice: “En verdad yo lo cité para decirle que en sus problemas con Sanguine-tti, el que tiene la razón es el presidente”. Y Posadas interviene: “Wilson, lo llamás para decirle que lo que hizo era muy bueno o lo llamás para quebrarlo”. “No”, dice Wilson, “lo llamo porque lo estimo y tengo la obligación de hacerle saber la verdad. El presidente de la República está colgado de un dedo agarrado de un edificio de diez pisos. Lo soplan y lo sacan el día que quieren”. Fue unos días antes de lo que dijo de la gobernabilidad en la Intendencia Municipal de Montevideo. Discurso con el que se pasa a los colorados después de que éstos lo habían puesto fuera de carrera, porque vio que no se podía. Yo me callé la boca, no dije nunca más nada.
—¿No le parece que en estos países la clase política es servicial a los medios?
—No tengo dudas. Los medios son todopoderosos en la opinión.
—No son más poderosos que lo que les permite el Estado, que es dueño de las ondas y puede poner condiciones.
—Son. Hacen lo que quieren, y más todos juntos. Y entonces era una transición peliaguda. No te puedo decir otra cosa que lo que te conté, lo que me dice Sanguinetti y lo que me dice el otro, que es su adversario. Me llama para explicarme que estuvo bien.
—¿Le habrá pedido Sanguinetti que te llamase?
—Sí, yo no conocía a Wilson Ferreira. Ruben Castillo me dijo: “Esto no queda así. Yo voy a llamar a Seregni”. Llamó a Seregni y le contó todo. Seregni dijo que había visto que lo que yo estaba haciendo estaba muy bien y que él iba a tratar de arreglar las cosas en la medida de sus posibilidades. Así es que se reúne la comisión del Senado que tenía que ver qué pasaba en el Sodre, pero de ahí no sale absolutamente nada. Pudo interpelarse al ministro, pero ahí terminó todo. Me fui tranquilo para mi casa.