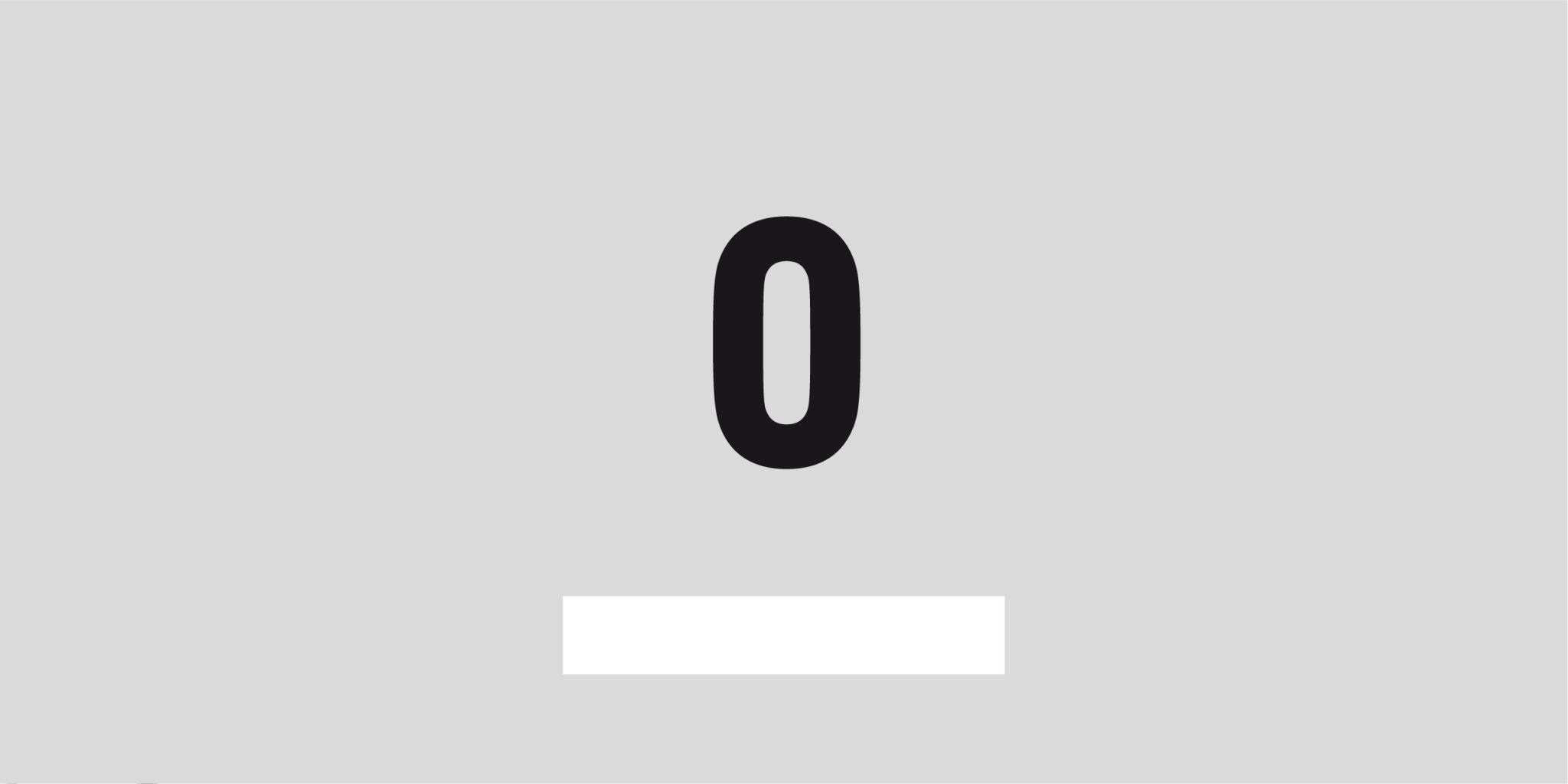En estos tiempos, no hay lo que una no pueda encontrar ultraprocesado. Debe de ser por eso que en la góndola de la vida aparecen ahora hasta feminismos de tal calaña. Se venden en envases que traen restos de materiales reciclados, pero esos materiales los aglutinan industrialmente con pegamentos ultraquímicos. Es así que una puede encontrarse con puños en alto y caras feroces en folletos que, tratando de que no se note, proponen las mismas recetas de control social que impusieron los higienistas misóginos del siglo XIX… y que continúan usándose hasta hoy. Con un envoltorio de verborragia ultrarradical, entonces, se aglutinan las propuestas punitivistas, controladoras y represivas.
Dentro del envase, a su vez, nos proponen encontrar un producto que derrocará el sistema en unos pocos meses o, a lo sumo, unos años si todo el mundo lo utiliza exactamente de la forma en que lo indica el manual de uso. Eso sí, tiene que ser todo el mundo. Con lo cual toda persona que proponga otra cosa, abrace otros caminos o, incluso, tenga reparos se transforma en enemiga de la causa, y es necesario convertirla o eliminarla. Está claro que se trata de una propuesta bastante poco original, ya utilizada en el mundo por ideologías de lo más diversas, pero extremadamente exitosa como campaña de marketing. Un eslogan que una y otra vez resurge cada algunas décadas, cuando la memoria se difumina, en una cultura occidental obsesionada con la solución universal, con la certeza, con la eternidad, con la inmutabilidad como patrón de medida del éxito. Una forma de pensar los vínculos y la transformación social que trae a la memoria, sin dudas, el olor de leña quemada y el sonido de los gritos de nuestras abuelas. Una práctica cultural tan arraigada que, cada vez que nos convencen de que es posible identificar al enemigo en un conjunto de personas, salimos rápidamente a reclamar su exterminio. Una forma brillante de evitar el trabajo y el tiempo que lleva dudar, pensar, debatir y, sobre todo, la desgarradora tarea de mirarse a una misma y darse cuenta de que el sistema también te saluda desde dentro.
Y es que, como todo producto ultraprocesado, este feminismo te propone una batalla indolora y una victoria contundente. Está envuelto en frases rimbombantes sobre la necesidad de salir a transformar efectivamente la sociedad. Pero en el campo de lo real propone escasos campos de batalla, y en ninguno de ellos es necesario que te enfrentes a la Policía, que tu foto circule entre los dueños de la trata porque realmente les hacés mella o que pierdas el trabajo por denunciar lo que te hace tu jefe. Más bien se trata de cuatro cuestiones básicas y de su aplicación según el caso:
Manifestarse radicalmente los 8 de marzo, los 25 de noviembre y en otros momentos y espacios feministas con el objetivo de cuestionar el derecho de otras personas a estar ahí. Hacerlo siempre en esos espacios, donde, a lo sumo, alguien subirá la música cuando pases, cantará contraconsignas o se parará a tratar de convencerte de lo violenta que estás siendo.
Militar en las redes desde la profunda seguridad doméstica, en muchos casos mientras tu mamá está cocinando tu comida, lavando tu ropa y limpiando el wáter al que vas cada mañana.
Pedir que el Estado agrande su garrote y lo proyecte violenta y públicamente sobre los malos de la película, para sentirte por ello la salvadora mesiánica de unas mujeres o gurisas a las que proponés, como solución a sus penurias, la sujeción inalterada a tu sistema de ideas, incluyendo la forma correcta del cuerpo, del amor y del deseo.
Robar la historia de dolor de otras mujeres, sin pedir permiso o, incluso, ignorando su no consentimiento explícito, escudándote, como lo han hecho los machos que nos dominan desde tiempos inmemoriales, en que son mujeres frágiles que necesitan hidalgas caballeras, aunque no se den cuenta o no lo admitan. Podés fácilmente así, sin ninguna culpa, denunciar acosos, abusos sexuales y violencias patriarcales múltiples en otros cuerpos, de forma de nunca exponer el tuyo, y guardar tu historia para terapia… o ni siquiera animarte a eso.
Con este producto ultraprocesado de última generación, de fácil manejo y completamente seguro, te prometen todos los beneficios de sentir el feminismo a pleno, tan radical como vos lo quieras. Quedaron atrás los tiempos de los procesos colectivos, la autocrítica, las largas jornadas del tiempo de la siembra, las esperas plagadas de amenazas de la germinación, el crecimiento y la maduración, y los dolorosísimos tiempos en los que, al cosechar, te encontrabas con inesperadas mutaciones… como me pasa a mí ahora.
Ya no tenés que soportar la molesta presencia de la duda, que implica hacer el proceso con gente que no piensa como vos ni dice amén a ningún manual. Tampoco tendrás por qué transitar por el inevitable enojo y la angustia de encontrarte con quienes siembran otras semillas de transformación, pero no han incorporado muchos de los valores que defendés, así como vos no has incorporado muchos de los suyos. No es necesario ya, si adquirís el feminismo ultraprocesado y lo utilizás correctamente, incorporar valores antirracistas, cuestionarte la heteronorma, pensar qué es lo que comés, de dónde viene lo que consumís o hacer el esfuerzo extra que significa incorporar la accesibilidad como valor permanente en tu lucha. No precisa que te preguntes cuánto gana la persona que limpia el baño de la institución a la que podés no ir a trabajar el 8 de marzo sin que te echen… y, por ende, nunca más tendrás que cuestionarte sobre el valor de la lucha obrera. Vos solo disfrutá tu aguinaldo o tu boleto estudiantil gratuito y dejá atrás la pesada mochila de la memoria.
En estos días que han pasado desde el 8 de marzo, mucho he pensado en este feminismo ultraprocesado, que suele denominarse radical y hasta socialista, y que te propone enemigos fácilmente identificables dentro del propio movimiento, a quienes puedes violentar en las marchas gracias a la costumbre feminista de no recurrir a la violencia. Y, claro, hay momentos en que una se ve tentada a abandonar ese valor… Pero, por suerte, una cree en los procesos colectivos y en disfrutar el momento potente de la siembra, el tiempo profundo y reflexivo del crecimiento, y la ambigua situación de fin y comienzo que implica el tiempo de la cosecha y el semillado. Y una también cree en no dejar que el enemigo, con sus manipuladoras adaptaciones culturales, nos termine transformando en otra versión de sí mismo. Y entonces el enojo y la ira ceden, y en la charla colectiva una es capaz de volver a comprender, una y otra vez, que las depredadoras hormigas, aun cuando terriblemente dañinas, no son el enemigo. Las hormigas no son el patriarcado, el capitalismo, la heteronorma, el racismo ni el capacitismo. Ni siquiera son el glifosato de Monsanto, ni los generales de los ejércitos en guerras homicidas, ni los barones del reino de la trata, ni tantas otras formas inmediatas de la cultura en sus peores expresiones. No son siquiera el germen fascista que llevo dentro.
Son esas las pestes y las formas que han ocupado siempre la atención, la energía y la potencia del movimiento social, y así está maravillosamente bien. Pero ignorar estas mutaciones que proponen el odio interno como forma de militancia tampoco está bueno, pues tocan a muchas de nosotras. Y si tocan a una, tocan a todas. Y, además, aun cuando no sea a mí a la que le toca ser la mala de la película en este momento, he de recordar siempre que no hace tanto el movimiento feminista nos pedía que escondiéramos nuestra tortez para ser feministas, pues hacer visible nuestro amor distraía el foco de la lucha y las exponía a que dijeran que todas eran tortas… ¡Válgame Dios!
Así que ya verán, hay un dilema. Qué hacer con estas hormiguitas, tan azarosas y tan dañinas. Si hemos descartado el veneno granulado, no queda otra que la vieja receta de ponerles arroz. He aquí mi granito, que seguro está siendo al mismo tiempo que son otros. Pongamos mucho arroz en todas partes, entonces, para que, granito a granito, la profunda caverna en la que habitan vaya perdiendo su humedad y, por ende, su atractivo, y se vean tentadas a salir a la luz. Quizás así la pacha les caliente los pies y los rayitos del sol otoñal las inviten a recorrer nuevos senderos, y quizás, por qué no, nos crucemos nuevamente, sin rencores, para hacer una maravillosa olla en el barrio llena de proceso propio, colectivo y transformador.