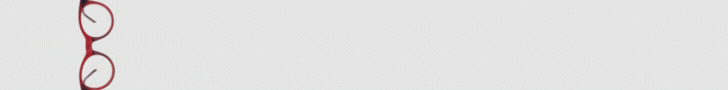¿Por qué alguien en sus cabales me enviaría como cronista a la presentación de un quinteto de vientos si con suerte distingo una flauta de una tuba? La cuestión me desveló varias noches hasta dar con la respuesta: la jefa sabe que suelen ocurrirme cosas, en general desafortunadas o al menos extrañas, y está interesada en que las cuente. Genial, pensé. Pero ¿y si esta vez no me pasa nada?
Me acomodé en la primera fila, teniendo en cuenta que la música de cámara se presta para la cercanía, pero cambié de parecer. Muchas veces, en bandas de música moderna, me tocó compartir escenario con lo que llamamos brass (trompeta, saxo y trombón); esto me permitió observar las actividades que desarrollaban esos individuos durante los largos compases de silencio de sus partituras. No quiero ser muy explícito por si hay alguien leyendo esto y comiendo a la vez (cosa que los nutricionistas desaconsejan), así que solo diré que la civilización occidental no tolera que la gente expulse fluidos de su cuerpo durante el ejercicio de su labor profesional, salvo en dos casos: jugadores de fútbol y ejecutantes de instrumentos de viento. Por precaución, entonces, me trasladé un par de filas más atrás.
El escenario, aún desierto, estaba dispuesto en semicírculo. A diferencia de lo que ocurre con las orquestas, en los conjuntos de cámara no existe la figura del director, por lo que los músicos se ubican de esa manera para tener contacto visual y a partir de pequeños gestos indicarse las entradas, los tiempos y las dinámicas de la ejecución.
Me llamó la atención la presencia de mucha gente joven en la platea, dado que en algunas notas de prensa que encontré sobre este concierto los comentarios de los foristas de internet más nefastos (los que suelo leer asiduamente) eran del tipo de «no sé para qué traen esto si la juventud solo escucha cumbia». De hecho, los cinco virtuosos integrantes del Ecco Wind Quintet (Isabel Carmona en flauta, Marta Hernández en oboe, Álvaro Canales en fagot, Joel Cardozo en clarinete y Luis Barbé en corno) son prácticamente unos chiquilines.
Creo que este tipo de conjunto es ideal para acercarse al mundo de la música académica; más fácilmente que en una orquesta, uno puede identificar las melodías, las armonías que se van encadenando, los arpegios, las líneas de graves, etcétera, y atribuirlas a cada instrumento. Basta con unos minutos de ver y escuchar oboe, clarinete, fagot, corno y flauta tocando a la vez para individualizarlos. El contraste entre ellos los hace inconfundibles.
La flauta no requiere mucha presentación: es eso plateado y largo que cuando pedíamos de chicos porque queríamos tocar como Nito Mestre nunca nos regalaban y en su lugar nos daban una cosa llamada flauta dulce que siempre odiamos. La flauta dulce (aunque útil a la hora de arrear fuera del pueblo a grandes cantidades de roedores o niños) nunca sirvió para ascender en la escala de popularidad de la clase ni para conseguir novia.
También hay que decir, viendo el lado positivo, que en Uruguay esa propiedad de la flauta dulce a la hora de frustrar vocaciones musicales ha sido vital para controlar la proliferación de músicos. Se habla mucho de lo preocupante de la relación en la cantidad de trabajadores activos y pasivos, pero en Uruguay la relación músico-espectador es alarmante. Hoy, por cada espectador tenemos 3,6 músicos y si no fuera por la flauta dulce, ya no quedarían personas productivas y todos andaríamos harapientos por las calles, regalando nuestros discos a otros músicos, que los elogiarían por compromiso, pero, en realidad, nunca los escucharían.
El clarinete también es bastante conocido, sobre todo por su uso en el jazz y otras músicas populares. Cualquiera que haya visto Manhattan, de Woody Allen, tendrá grabado en sus oídos el inicio de «Rhapsody in Blue». Es un objeto de madera, negro, recto y con llaves plateadas. En este caso Cardozo utilizó, además del típico clarinete en si bemol, uno más pequeño para el movimiento del chorinho de la suite que cerró el concierto.
El oboe tiene cierto parecido con el clarinete, pero los labios se colocan en una especie de pajita. El sonido es mucho más filoso que el del clarinete. Por momentos, nasal. Se ve que es un artefacto muy rebelde porque su ejecutante, Marta Hernández, debía manipular sus cañas, tal vez para humedecerlas. En las breves pausas, soplaba enérgicamente para despejar alguno de los orificios, lo que producía unos encantadores sonidos extramusicales parecidos a los estornudos de un gato mediano.
Con el fagot me sucede algo contradictorio. Me encanta la versatilidad de su sonido cálido, que tanto puede hacer las funciones del bajo como pasar al primer plano y llevar la melodía principal o sostener un pasaje con arpegios, pero es tan raro que me pregunto si no sería mejor que se ejecutara tras un biombo. Es el ornitorrinco de las especies musicales. En un espectáculo de Les Luthiers, pasaría inadvertido junto al zapatófono o el órgano de campaña.
El corno francés es engañoso, porque a pesar de su nombre nos remite a bucólicas escenas de la campiña inglesa, como la caza del zorro. Morfológicamente parece una trompeta diseñada por H. R. Giger, el de las criaturas de Alien. Es curiosa la posición de la mano derecha del ejecutante dentro de la campana, postura que me recordó a un veterinario asistiendo el parto de una vaca.
Dicho todo esto, hay que reconocer que los músicos que ejecutan vientos son los que más le ponen el cuerpo a la música. Es tremendo. Pulmones, diafragma, labios, músculos faciales, lengua. Yo, novio de alguno de estos, sentiría celos constantemente. No solo por la cantidad de tiempo que pasan con su instrumento, sino por todo lo que comparten con otros humanos también expertos en pulmones, diafragma, labios, músculos faciales y lengua.
La elección del repertorio presentó como hilo conductor la conexión entre lo culto y lo popular. La obra de Giulio Briccialdi «Pot-pourri fantastico sul Barbiere di Sivliglia di Rossini» (buen nombre) reinventa las melodías más notorias de la ópera de este autor al adaptarlas a una formación de cámara. «Three Shanties», de Malcolm Arnold, rescata canciones tradicionales de marineros (tonadas originales que plantean dilemas tales como what should we do with a drunken sailor in the morning) manipulando los motivos hasta hacerlos irreconocibles. En la suite «Belle Epoque en Sud-America», Julio Medaglia circula entre el tango, el vals y el chorinho, con varias referencias entre las cuales se advierten un par de compases de «La cumparsita», de Matos Rodríguez.
Una velada excelente. Debo reconocer que mi costado aristocrático se sintió transportado a alguno de esos salones del siglo XIX donde unos macanudos se repartían África como intercambiando figuritas. Tal vez eso no estuvo del todo bien. Pero ¿cómo habrían podido fabricar los franceses esos excelentes clarinetes y oboes si no con el ébano de las colonias? ¿Qué pretendían? ¿Qué los hicieran de plástico?
A lo largo del concierto pensé en la profesora Barreiro, del Kennedy, y en su batalla semanal armada tan solo con un grabador a pilas y una paciencia infinita. Perdónenos, profe. No sabíamos lo que hacíamos.