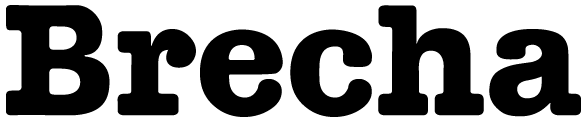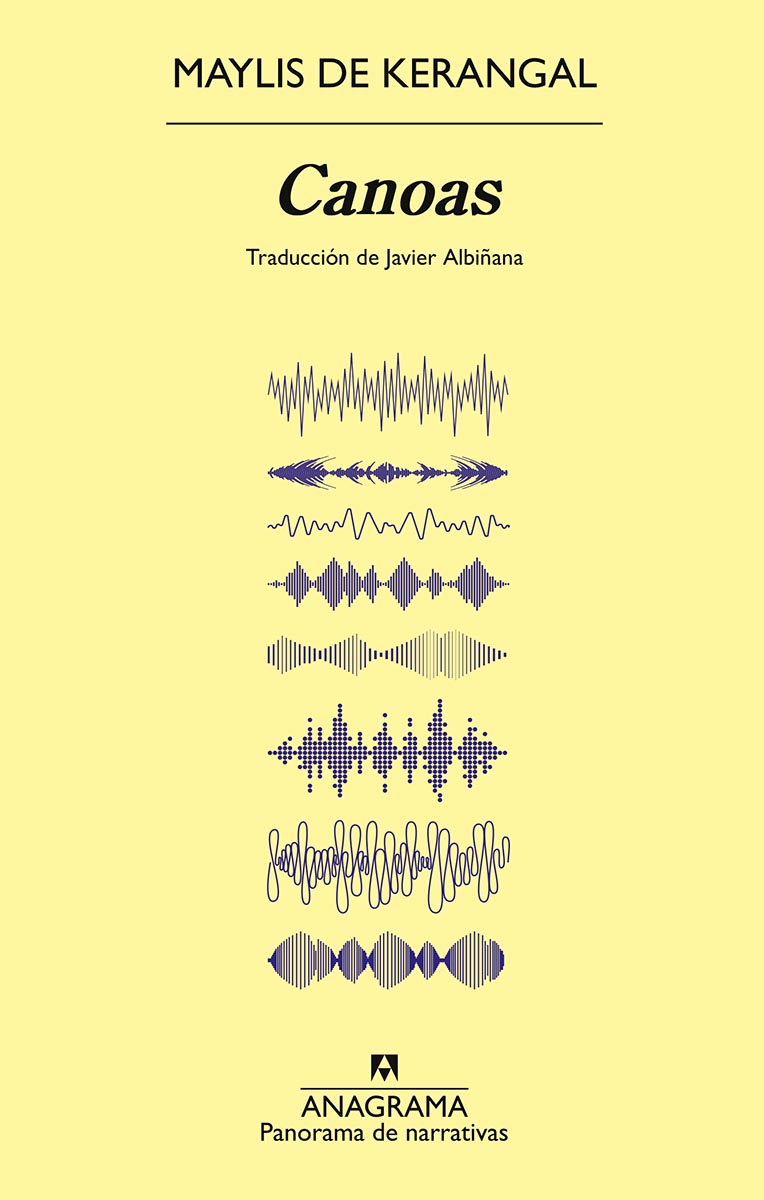En el momento culminante de Corazón de las tinieblas, la obra maestra de Joseph Conrad, cuando Marlow encuentra a Kurtz, enfermo pero resplandeciente en su caída, se sorprende al escucharlo hablar. Cito en la traducción de Jorge Fondebrider: «¡Qué voz! ¡Qué voz! Era grave, profunda, vibrante, a pesar de que el hombre no parecía siquiera capaz de un murmullo». Adjetivar una voz parece ser una tarea tan vana como imposible; algo en la particularidad del registro, en la composición sonora que se ensambla a través de la modulación de los órganos –en el sentido de lo que se expresa y los efectos propios del aire– vuelve inútil cualquier categorización. Ese misterio es el que atraviesa las ocho piezas de Canoas, el último libro de Maylis de Kerangal (Tolón, 1967).
Compuesto por una novela breve y siete relatos, en cada uno de los textos aparece como elemento unificador, casi como una rúbrica de la autora, alguna canoa (que surca el agua bajo el peso de un personaje o que es evocada, contemplada de refilón o añorada), pero en la inmersión profunda a la que el libro invita a través de la disposición orquestada de sus partes, tal como se apuntara antes, el núcleo lo constituye la voz humana.
En el centro se encuentra la nouvelle «Mustang», que desarrolla dos variantes de la incomunicación: la de una ciudadana francesa que se va a vivir a un pueblo en las afueras de Denver, bien al medio de los Estados Unidos, y la de esa protagonista ante el extraño accionar de su esposo, nacido en el país al que acaban de emigrar y que viajó unos meses antes para preparar el nuevo hogar. La sutileza de De Kerangal para darle forma al conflicto que gradualmente se apodera de la historia tiene que ver con la extrañeza de percibir cambios sutiles en una voz familiar que se funde en los determinantes sintácticos y léxicos del nuevo idioma (nuevo para la oyente, que es la narradora, y familiar para su interlocutor, que es un hablante local).
Especialmente en «Mustang», pero también en otras piezas como el carveriano relato «Arroyo y limalla de hierro» o en el beckettiano trasfondo de «Nevermore», la voz humana se vuelve atmósfera, escenario y personaje,
al punto de ser aprehendida en su propia conformación. La apuesta de la autora no se agota en la mera pesquisa tras el interés que le provoca, a ella y a sus múltiples narradoras, el asunto de la voz, sino que el misterio se ensambla y diluye en la trama de cada uno de los relatos.
El lector avanza en la fronda argumental, identifica a los personajes, asume su realidad en la ficción y, de pronto, aparece el leit motiv bajo diversas formas: el mensaje de una contestadora telefónica, la consola de grabación en un estudio de sonido, la forma en que una instructora de manejo pronuncia una indicación. El efecto entraña siempre una perturbación que puede graficarse con una escena icónica del cine contemporáneo: la actuación de la cantante Rebekah Del Río, la llorona de Los Ángeles, en un escenario de Mulholland Drive (David Lynch, 2001). La artista canta «Llorando» (versión en español de «Crying», de Roy Orbison) y de pronto se desvanece, cae al piso, pero su voz sigue escuchándose a pleno. En cada una de las piezas de Canoas se asiste a un efecto de ese tipo, que reverbera y contamina la realidad inmediata una vez que concluye la lectura.