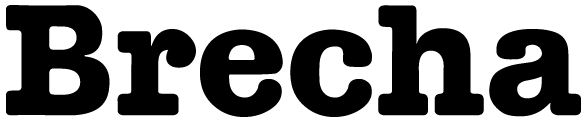En una de sus últimas ediciones Folha de São Paulo da cuenta de que “Neguinho”, el traficante de drogas asesinado en medio de una disputa en la película Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles, está tocando fondo y hoy sobrevive en las calles de Cracolandia –asentamiento paulista en donde, tal como indica su nombre, el crack es gobierno.
Rubens Sabino, de 33 años, que supo ganarse al público con su carisma en la película nominada al Oscar, ya era lo que actuaba en la pantalla de Meirelles cuando éste lo reclutó para el filme. En los últimos días, tanto Sabino como Meirelles han sido entrevistados por distintos medios brasileños, y la prensa no ha tenido el menor prurito en poner a jugar su vieja carta morbosa del “antes y después” con las imágenes del otrora “actor” de una de las películas más taquilleras del Brasil del último tiempo. “Esto es un pedazo de infierno. Vine a este lugar sólo por locura. No fumaba. Devoraba”, contó Sabino a Folha en una entrevista en la calle Helvetia, epicentro de Cracolandia, después de algunos choques entre adictos y la Policía Militar en medio de un operativo conjunto de la municipalidad y el Estado. “Uso drogas desde los 13 años. Cuando hice Ciudad de Dios ya fumaba, tomaba alcohol, era una vida loca. Cuando hicimos el filme no imaginábamos que seríamos famosos y nominados al Oscar. Ahí vino el glamur. Me quedé con la fama, sin dinero y vivo en la calle.” Como era previsible, la prensa fue corriendo tras la palabra de Meirelles, a quien en el acierto o en el error se le considera con cierta responsabilidad moral en el asunto. El director adujo haber agotado todos sus “recursos emocionales” en la búsqueda de ayudarlo. Durante años Meirelles sintió –o cargó con (los verbos no son intercambiables)– la obligación moral de hacerse cargo de su actor; primero lo apañó en los estudios, y más tarde le costeó una clínica de rehabilitación. En ambos casos Sabino se comportó como el “Neguinho” que le diseñó Meirelles en su guión, y terminó siendo expulsado de ambas instituciones.
Una clase de historia que se repite para el caso de los directores que trabajan con actores no profesionales en situaciones de marginación: le tocó vivirlo a Carlos Saura con los dos primeros actores de su Deprisa, deprisa, acreedora del Oso de Oro en Berlín en 1981. Incluso antes de que la película se estrenase en España, José Antonio Valdelomar, protagonista del filme, ya había sido detenido en Madrid tras atracar un banco, y entre sus documentos fulguraba el contrato del filme que lo había hecho famoso. Tanto Valdelomar (“Pablo” en la película) como su colega en el filme, Jesús Arias Aranzueque (“Meca”), murieron en prisión una década después de su participación en aquel filme de culto.
Uruguay ha tenido su propio capítulo al respecto con el polémico Aparte, el documental de Mario Handler. Entrevistado por Brecha en 2002 sobre los “problemas que le generó involucrarse tanto con las historias de los protagonistas”, respondía: “Terminé sintiendo mucha angustia (…). Se produjo una relación de dependencia, con muchas ilusiones respecto de mí. Tuve que aclarar muchas veces que estaba haciendo sólo una película, y que no era un trabajador social. Me empecé a convertir en el que daba, tuve que marcar en varias oportunidades que sólo daba plata para la película, y no para otras cosas. Muchos me trataban como si yo fuera Hollywood, como la gran solución”.
La historia del cine ha de estar plagada de historias como éstas; la pregunta es si acaso existe algo así como una “deontología” sobre una clase de asociación tan poderosa y delicada –la del artista y el marginal metido a actor–, siendo que compromete tantas encrucijadas éticas, tantos dilemas morales. Tiene que estar pensado, tiene que estar caviladamente escrito en algún sitio, me digo, y mientras tanto sigo buscando.