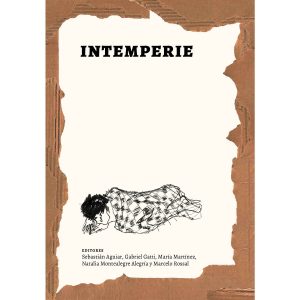El pasado domingo 29 de abril, Nuevocentro Shopping fue el escenario de múltiples violencias. Un reto lanzado entre adolescentes y jóvenes pertenecientes a bandas en conflicto fue promocionado a través de las redes sociales. El Ministerio del Interior (MI), que tenía conocimiento de la propuesta, eligió actuar una vez ocurrido el encuentro, con los adolescentes ya concentrados en la explanada comercial. La escena desplegó cuerpos golpeados y golpeando, caballos, uniformes, camión hidrante, celulares, corridas, heridos, provocaciones, insultos, multitudes y rostros con el telón de fondo de un centro comercial.
En este concierto, el MI declaró que tenía información previa acerca del desafío lanzado en redes. El camino elegido por las autoridades fue el de la organización de la represión y el de la responsabilización de las familias. El día posterior, Pablo Abdala, actual subsecretario del MI y expresidente del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay entre 2020 y 2023, valoró que la labor policial ante los graves disturbios fue «oportuna y eficaz» conjurando la situación, restableciendo el orden y «evitando daños y males aún mayores». Abdala calificó las acciones de la Policía como trabajo profesional de «prevención y represión».
POR UNA CRÍTICA DE LA RAZÓN CRIMINOLÓGICA
Uruguay es un país hostil con las nuevas generaciones. De allí la acuciante cuestión social de la violencia y de los jóvenes. Nuevas y viejas categorías se mezclan en un mundo que naturaliza la (in)efectividad del acceso a los derechos y las protecciones. De ello dan cuenta la crueldad y la letalidad de diversas prácticas sufridas por poblaciones vulnerables, la violencia vivida por los jóvenes en las ciudades y el ahogo en sus demandas de reconocimiento o en las instituciones encargadas de proteger sus derechos. Mientras tanto, el territorio –receptor de memoria– modela y construye personas, y es el cuerpo humano una de sus extensiones, al decir de Rita Segato.
Ahora, ¿cómo es vivir en esos territorios pobres? En América Latina, para los jóvenes, la muerte parece estar en el barrio donde nacen, viven y mueren rápidamente. Muchos de ellos están confinados desde hace tiempo a vivir en esos límites geográficos que la segregación social impone. No es tarea fácil mostrar la estructura que sostiene esta segregación en la multiplicidad de las violencias contemporáneas. Pero alimentar la violencia social, haciéndola crecer con represión de la violencia y sin su prevención, es participar en la violencia desde el mundo adulto y de las instituciones. Allí crecen las interpretaciones que naturalizan el despliegue de la violencia policial, antesala de la tortura de la población carcelaria que se alimenta de la exclusión que causan las desigualdades actuales.
LA LETALIDAD DEL TERRITORIO
Es acuciante la violencia de los adolescentes y los jóvenes en los territorios periféricos de las grandes ciudades latinoamericanas. La presencia de lesiones, conflictos entre bandas delictivas y homicidios, la crueldad en el ejercicio de la violencia delinean un mapa social en el que la palabra juvenicidio cobra sentido, así como necropolítica y necropoder. A ello se suma el doble movimiento movilización/criminalización de los jóvenes.
¿Cómo existir? ¿Y si la red fuera la solución para los que no han podido trabajar su voz y tienen a mano –mercado mediante– un celular? ¿Y para qué me han dado una cámara, una sociedad en red, un mecanismo de comunicación controlado por el mercado y la posibilidad de ser visible ante el mundo? Y, a la vez, ¿cómo existir en el escenario de una sociedad desigual que se dibuja en el mapa fragmentado? No hablo del mapa de calles, de Waze o Google Maps. Hablo del mapa que pintan las voces del dolor sufrido por los adolescentes y los jóvenes y que sigue teniendo por sostén la desigualdad estructural que nuestros indicadores sociales, demográficos y económicos sostienen, profundizan y conforman.
¿Es esta la sociedad del espectáculo? Es esta, sobre todo, la sociedad de la exposición de la que habla Harcourt, en la que la violencia no es disputada únicamente por los adolescentes y los jóvenes en la escena mediática para lograr legitimar su existencia, pues otro actor silenciosamente agazapado esperaba que su presa garantizara la escena de caza que la red (y su vigilancia) había indicado. Así, desde lugares asimétricos del espacio social, llegaron jóvenes y adolescentes que anticiparon, anunciaron y organizaron su teatro letal para permitir que la Policía mostrara la peor faceta del trabajo policial: megaoperativo, Policía montada, golpes, represión. El concepto de seguridad ciudadana se ahoga a fuego lento y desactiva la responsabilidad de los medios, de las instituciones que segregan adolescentes, de un mercado de empleo desigual y mal remunerado en una sociedad de consumo, de las políticas culturales, para insistir en la responsabilización individual (los adolescentes y sus familias) que el antiguo sujeto moderno prescribía en leyes superadas por la Convención de los Derechos del Niño.
Fragmentación y segregación territorial se asocian a vulnerabilidad y violencia en quienes han nacido y crecido en barrios pobres. Ello incide afectando el «camino al estudio», a la vez que suma evidencia respecto del impacto de la violencia en la experiencia educativa de varios adolescentes y jóvenes de sectores populares. La protección que la escuela ofrece en algunos planos parece debilitarse, por lo que el tránsito a la enseñanza media constituye un camino doloroso para muchos. Y si bien la violencia ocurre en un espacio y tiempo precisos, el impacto expresivo de la violencia letal rompe con esas fronteras, ya que repercute emocionalmente y se instala de generación en generación.
Aparecen así sentimientos de muerte, enemistad y odio que estructuran la vida y que se manifiestan con la violencia del cuerpo y en la red como una de las extensiones de este territorio desigual. Mientras los adolescentes son culpados por una parte importante de instituciones y actores, el escenario recuerda aquella metáfora de Marx y Engels cuando, hace dos siglos, señalaban que en el mundo de las ideas los seres humanos y sus circunstancias aparecían al revés, como en una cámara oscura. Ese es el lente con el que se miran nuestras adolescencias, mientras se legitima más castigo –para ellos y sus familias– en la era de la (in)efectividad de los derechos.