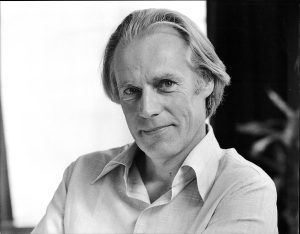Ferro Carril Oeste picaba más que el infierno. Aquel martes 17 de marzo de 1987, The Cure hacía su primer show en Sudamérica y el campo de juego del Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri era batalla pura y dura. El grupo liderado por Robert Smith salía a escena en medio de un clima digno de otras épocas: el rock sudamericano todavía se estaba poniendo a tono con el punk, lo que en Europa y Estados Unidos había acontecido diez años atrás. La joven democracia recibía sus primeros grandes eventos populares y las bandas habían acomodado su antena: Soda Stereo, Los Estómagos, Prisioneros y Don Cornelio, por citar a un puñado de ellas, sabían de qué se trataba este truco de molestar a la oscuridad. Pero el público que visitó aquella cancha porteña no ponía el cuerpo para tocar, crear y recrear, sino para romper. La bruma gótica que yacía sobre esas cabelleras batidas en jabón Federal ni siquiera era aplacada por los hits más recientes del quinteto de West Sussex. «In Between Days» y «Close to Me» eran canciones que sugerían otro semblante, guiadas por el grano de sensualidad asexuada de Smith (eso que solo él puede lograr), una vaga excitación, un jadeo insatisfecho que pareciera estar a punto de consumar algo cercano a la… ¿diversión? Una sinfonía agridulce. The Head on the Door era un disco más amigable que sus antecesores, para entonces, el último álbum de esos ingleses que, en Ferro, estaban cagados hasta las patas. Con motivos.
Parte del público que ocupaba las populares y las plateas del estadio quiso pasarse al campo; la gente que permanecía afuera intentó ingresar por la fuerza. Ambas funciones iniciaron con una puntualidad ridícula. «Salgamos porque nos comen», musitó el cantor por goteo. En el mientras tanto se sucedían corridas y robos en pleno campo. Los músicos recibieron amor en forma de escupitajos y mampostería mientras ejecutaban el repertorio. Sus colegas locales, desde abajo, miraban azorados entre la curiosidad, la admiración y la contemplación del espectáculo dantesco. Luca Prodan no entendía un carajo. Charly Alberti se desbocó en la revista Pelo: «Mucho no puedo decir, porque yo también estaba dentro de ese miedo, pendiente entre lo que estaba pasando arriba del escenario y cuidándome de que no pase un negro [sic] y me acuchille». La segunda noche, el deseo insoportable de que sonara el teléfono de «10.15 Saturday Night», acompañado por el tintín de una canilla que exacerba el silencio, se vio interrumpido por un botellazo de Coca-Cola directo al rostro de Smith. Mejor escúpanme.
The Cure huyó con destino a Brasil. Robert se juró no volver a pisar territorio argentino. Pero así como se juramentó jamás volver, incumplió otras tantas promesas, como la de terminar con su banda, por ejemplo. Tanto lo pensó que parece haber caído: Robert Smith es The Cure y no puede sacarse ese maquillaje del rostro hasta que muera. Mejor ser laxo como su música que ridículo por disolver esa ensoñación pétrea. MTV es un chiste con premios, casi que no existe; el grueso de bandas de la camada pospunk que surgieron con la suya, tampoco. Pero él sigue ahí, imperturbable. Hoy, el legado de The Cure parece ser su responsabilidad y su preocupación. Por eso es el actual manager de la banda. Por eso maneja la cuenta oficial de Twitter (con el mismo método virtual que Noel Gallagher describió a pura risa al recordar un intercambio de emails: «¡Envía todos sus correos en mayúsculas gritonas! Pensé que me estaba mandando a la mierda»). Por eso se preocupa para que las tiqueteras no abusen de sus fans con sobreprecios injustificables. Se entiende: las promesas están hechas para romperse.
Lo hizo 26 años después de aquel accidentado debut, en otra era y con otras formas. El carismático más insular de todos volvió a bajar al culo del mundo en 2013 (había retornado a Brasil en 1996, pero en aquella vuelta sí le hizo una media verónica a la Argentina del uno a uno). Se hizo desear. Un The Cure reformado (con Reeves Gabrels ya en sus filas) volvió a la región para tocar en Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Uruguay, aún afuera. Quien escribe presenció el extenso recital en el estadio de River Plate ante un público, esta vez, manso y tranquilo en una noche gélida de otoño. Esa vuelta no hubo salivas ni gaseosas. Sí un grupo, y en particular un frontman, que pareció escoger su lado más oscuro por sobre aquellas canciones que conocen todos (que se entienda: tocó todo, disfrutó más del éxtasis de la agonía que de los hits). La formación había cambiado, pero el susurro de Smith aún estaba allí.
Desde entonces hasta hoy no hubo nuevo material. Uno podría creer que comprendieron que el repertorio ya es lo suficientemente vasto, que son un clásico y que a veces es mejor no manchar aquello que está impreso en la historia. Sin embargo, el de The Cure no parece un caso similar a los de Jaime Roos, The Who o Divididos, por mencionar artistas que, aunque no tengan nada que ver entre sí, coinciden en haberse relajado o resignado ante la idea de publicar obra nueva: será cuando deba ser o no será nada. Tal vez las giras hayan demorado el estreno de un nuevo disco. Smith aseguró el año pasado que tienen dos álbumes en marcha y uno de ellos ya estaría listo. Algunas de esas canciones vienen sonando en su actual tour, que los trae nuevamente a Sudamérica. Y ahora sí llegó el turno de Uruguay, nomás: las entradas para verlos en el ANTEL Arena el próximo lunes volaron en menos de 48 horas.
El título tentativo del álbum por venir es Songs of a Lost World. Las canciones que la banda está presentando reabren el pórtico que lleva hacia el barro más traidor. Smith es un hombre del siglo XX que canta acerca de la pérdida y el final. Resulta lógico. Los temas se montan sobre los teclados de Roger O’Donnell (ausente en los próximos shows sudamericanos por causas de salud, será reemplazado por Mike Lord) y el bajo de Simon Gallup. Uno de ellos tiene el sello de calidad tan impregnado que directamente está siendo la apertura de los recitales. La voz de Robert tarda unos cuantos minutos en aparecer en «Alone» (así se llama), y lo primero que canta nuestro andrógino favorito es: «Este es el final de toda canción que escuchamos». Parece salido de Disintegration (1989). Otra fija de las nuevas, «Endsong» (tal la omnipresencia de esa sensación de fin: ¿vejez o pandemia?), va todavía más allá: Smith canta con la fluidez de un arroyo seco que «ya no pertenece». Se pregunta qué pasó con aquel chico y aquel mundo que creía suyo, y cómo pudo haber envejecido tanto. No sonaba tan sobrecogedor desde aquella vez que pidió en «The Hanging Garden» (1982): «Cubre mi cara mientras los animales mueren». Pero el tempo ahora es mucho menos urgente y más pesado. Lo que The Cure tiene para dar son extensas letanías en un mundo de jingles ligeros: tengan paciencia si quieren deprimirse.
Párrafo aparte para otra de las nuevas que es una fija en el setlist: se llama «And Nothing Is Forever» y, por supuesto, también versa sobre el final. Es tan climática que calificarla como balada sería injusto. Pero si «Alone» y «Endsong» podían alimentar las ansias de destrucción de aquellos jóvenes del 87, aquí tienen un abrazo. «Sé que mi mundo envejeció/ pero no importa si decís que estaremos juntos». Cuando, hacia el cierre, Robert pide: «Deslízate cerca de mí en el silencio de un latido», el mundo se detiene como un corazón que abandona. Vayan a escuchar la pronunciación de ese heartbeat: así suena la aflicción. La materia de este hombre, más que gris, es savia oscura, brillosa. Ahuyenta todos los males.