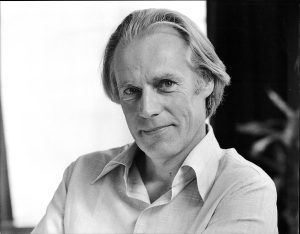En los contratos de palabra, ¿dónde está la letra chica? En enero de 1969, Vickie Jones compartió cierto escenario de Richmond con un cantante y promotor llamado Lavell Hardy. Aun con sus limitaciones, el tipo resultó bastante bueno. Había metido un semihit en los rankings de rhythm and blues y le estaba sacando todo el jugo posible. También era un buscavidas. Cuando terminaron de tocar, se acercó a Vickie con su propuesta: una gira de seis fechas por el estado de Florida como soporte de Aretha Franklin. El caché era de unos 1.000 dólares. Vickie, que tenía 27 años y cuatro hijos, preguntó: ¿dónde hay que firmar? Unos días después, cuando llegó al primero de los conciertos, entendió que le habían tendido una emboscada: no iba a telonear a Aretha, sino que iba a hacerse pasar por Aretha. Hubo un momento de pánico. Luego, apenas amagó con bajarse, Hardy la amenazó de muerte y no le quedó más remedio que cantar. Fueron las ovaciones más agridulces de las que se tenga memoria. Como si fuera una burbuja, el sueño explotó con los dos golpecitos que dio la Policía en la habitación de su hotel. Toc, toc.
A miles de quilómetros de distancia, Aretha advirtió un par de cosas. Para empezar, que había creado una marca. Un estereotipo de sí misma: la cantante de góspel devenida estrella del pop. El peinado bouffant, los vestidos brillantes. La huella de origen ligeramente oculta en el pliegue de las entrevistas. Si quería dejar de ser imitada, entendió, tenía que romper ese molde. A Portrait of the Queen (1970-1974), el flamante box set editado por BMG, registra esa fractura en tiempo real. Se trata de sus primeros cinco discos de la década del 70 bajo el sello Atlantic: This Girl’s in Love with You (1970), Spirit in the Dark (1970), Young, Gifted and Black (1972), Hey Now Hey (The Other Side of the Sky) (1973) y Let Me in Your Life (1974). Así como lo vemos, todo es jamón estrictamente del medio. Sin embargo, en ese tiempo Aretha no cruzaba un puente sobre aguas turbulentas: estaba en el centro del torbellino.
Venía de su divorcio con Ted White, un manipulador hijo de puta que, después de un breve período como cafiolo, había devenido mánager de su esposa. Aretha, además, estaba embarazada de su cuarto hijo. El horizonte era incierto, pero ¿no lo había sido siempre? El primer movimiento fue musical. A lo largo de 1969, armó un ensamble menos orientado hacia el pop de Bacharach, con el crack de Duane Allman en la guitarra líder y la base rítmica de los estudios Muscle Shoals. Tomando canciones de aquí y allá, reunió un repertorio en el que convivían los estándares a su medida con tres o cuatro temas de rock and roll, incluidos «The Weight», de The Band, y una canción inédita de Paul McCartney titulada «Let It Be». Es muy probable que la conozcan.
This Girl’s in Love with You (1970) es una preparación. Si tiene la estatura que tiene es porque estamos hablando de Aretha en la plenitud de sus facultades artísticas. Pero desde la propia tapa, robada de un show random, está claro que es un disco a la parrilla. Apenas unas semanas después de esa publicación, Aretha viajó a Miami y se instaló con todos sus bártulos en el elegantísimo hotel Fontainebleau. Tenía unas sesiones programadas en los estudios Criteria y, a juzgar por las hojas que llevaba en su bolso, el asunto se había vuelto muy personal. Cinco o seis temas de su propia autoría. Una versión espesísima de «The Thrill is Gone» y un hitazo de Goffin-King sobre la negación del cornudo(«Oh No Not My Baby»), en el que hacía un enroque de género. Envuelta en la bruma azulada de la portada, parecía decidida a ajustar las cuentas con su pasado. «No me pongas esa canción», cantaba en la apertura. «Me trae ciertos recuerdos.»
Si bien había nacido en un pueblo arquetípico de Misisipi, la familia de Aretha se mudó un par de veces hasta que se instaló en Detroit. Su padre era un pastor de la Iglesia bautista cuyo magnetismo lo precedía adonde fuera que impartiera su servicio. Barbara, la madre de Aretha, lo acompañaba al piano y deambulaba entre los bancos con sales aromáticas para despejar a los desvanecidos. El éxtasis religioso tenía su correlato social en casa, donde la familia recibía a gente como Nat King Cole, Dinah Washington, Martin Luther King y Sam Cooke. A veces, en mitad de la noche, el pastor despertaba a su hija Aretha para que cantara alguno de los himnos frente a sus invitados. Era una vida intensa y llena de correrías. Besos en los pasillos. Manos, piernas. Muy pero muy joven, Aretha comprendió que la vida sacra y la secular tenían fronteras difusas. O no las tenían en absoluto.
Las cosas se pusieron difíciles. Eventualmente, el matrimonio de los Franklin se fracturó y Barbara se mudó a Búfalo, donde sufrió un paro cardíaco. Poco después, con solo 12 años, Aretha quedó embarazada de su primer hijo. Para los 15, ya había dado a luz al segundo. Ambos niños fueron bautizados en la fe bautista, llevaron el apellido materno y fueron criados junto a la abuela Rachel y la mayor de las hermanas. No era sencillo. Las calles de Detroit estaban prendidas fuego y, puertas adentro, Aretha no podía hacer pie sino en la música. Ese y no otro era el Espíritu en la Oscuridad.
Hay algunas escenas célebres alrededor de Spirit in the Dark (1970). Dicen que durante aquellas dos semanas en el sur profundo la tensión racial estaba en el corazón de cada sala. Aretha afilaba el cuchillo contra esa piedra. Dicen que llegaba a Criteria en limosina y le pedía al chofer que dejara el motor en marcha. Dicen que una tarde, entre una sesión y la siguiente, ingresó al vestíbulo del hotel Fontainebleau con un cigarrillo mentolado entre los dedos índice y mayor de la mano derecha y una bolsa llena de patas de cerdo en la mano izquierda. En un descuido, la bolsa se rompió y las patas se desparramaron sobre la alfombra de 10 mil dólares. Aretha se negó a levantarlas. El episodio explica mejor el disco que casi todas las críticas.
Spirit in the Dark no fue su disco más vendido. Ni a palos. Pero clavó de una vez y para siempre la bandera en un territorio liberado. Aretha declaró la soberanía de su voluntad con una versión radicalizada de su propia voz. Así, si en la primera canción se lamentaba por ese amor de juventud («recuerdo nuestra primera cita/ me besó y desapareció/ nunca me imaginé que podía ser tan cruel»), en la última parecía pintarse las uñas mientras hablaba en el oído de su yo de 17 años: «no te sientas mal por eso/ solo intenta ser libre». Si nos guiamos por la música, siguió su propio consejo a rajatabla.
LAS DOS IGLESIAS
¿Qué se siente ser la mujer más buscada? El 13 de octubre de 1970, un puñado de agentes del FBI subió hasta el séptimo piso del Howard Johnson’s Motor Lodge, un hotel de paso en el corazón de Manhattan. Eran las seis de la tarde, más o menos. Unos minutos después salieron por la puerta principal acompañados por una muchacha afroamericana de unos 26 años. Según The New York Times, se trataba de una profesora de Filosofía de la Universidad de California, con formación marxista y militancia en los Panteras Negras. Se llamaba Angela Davis y esa tarde llevaba esposas.
«Debe ser liberada», dijo Aretha de inmediato. «Los negros serán libres. Yo he pasado por la prisión y sé muy bien que a veces hay que perturbar la paz cuando no se puede conseguir la paz. La cárcel es un infierno. La voy a ver libre si hay algo de justicia en nuestros tribunales, no porque crea en el comunismo, sino porque es una mujer negra y quiere libertad para los negros.»
La declaración no era moco de pavo. Según la lista que había armado John Edgar Hoover, Davis era la tercera mujer más peligrosa del país. Aretha, para entonces, no solo había cantado en el funeral de Martin Luther King, sino que ya tenía un par de entradas en la cárcel de Detroit por manifestarse en las marchas por los derechos civiles. Su versión de «Respect», con su inversión de género, ya era una barricada sobre dos frentes distintos.
Aretha apretó el acelerador. Para entonces, contrataba casi exclusivamente a músicos negros. Era una decisión política y estética, que pueden ser lo mismo. El ensamble que tenía en mente se parecía cada vez menos a ese ruidito que hacían los rankings y cada vez más a una maquinaria humeante y aceitosa. Bajo la dirección musical del saxofonista King Curtis, cerró su alineación con Cornell Dupree (guitarra), Chuck Rainey (bajo) y Bernard Purdie (batería) y volvió a Miami. Los músicos se alojaron en un hotel y el resto del staff en otro. Para la primera sesión, la camioneta que pasaba a buscar a productores y técnicos se retrasó y los músicos se quedaron solos en el patio de juegos. «Aretha nos sentó y nos mostró todo lo que había escrito», dice Rainey. «A todos nos encantó “Rock Steady”, así que hicimos una toma en crudo. Algo para trabajar después. Bueno, quedó exactamente así.»
¿Acordes? Adonde vamos no necesitamos acordes. La armonía de «Rock Steady» no existía y la letra no hablaba de nada en particular. Mover el culo. Entregarse. Pasear en auto. Pero el combo completo era más radical que todos esos grafitis pintados en las calles de París. Combinado con «Young, Gifted and Black», el góspel de Nina Simone para los chicos del barrio, Aretha amonedó el ying y el yang de su próximo disco. De un lado, el cuerpo, la danza y el derecho a coger en paz. Del otro lado, el espíritu, las ideas y los sueños del orgullo haciendo nido en el cableado del mundo. La misma moneda de cambio.
En pleno subidón, viajó a la catedral de la contracultura. Durante tres noches de marzo de 1971 (5, 6 y 7, para ser precisos), fue el número principal en la marquesina del célebre Fillmore West de San Francisco. Los hippies hacían colas de cuadras y cuadras. Dispuesta a abrir el diálogo, además de su batería habitual de hits incluyó algunas páginas centrales del repertorio acuariano: sus versiones de «Eleanor Rigby», de los Beatles, «Bridge over Troubled Waters», de Simon and Garfunkel, y «Love the One You’re With», del maestro Stephen Stills. También un tema de Bread, para qué negarlo. Era la primera artista de rhythm and blues que tocaba como número principal en el boliche de Bill Graham. «En esa época, abracé el orgullo negro», decía Aretha. «Dejé de afeitarme las cejas y de usar delineadores y volví a tener un aspecto natural. Perdí peso y llevaba el pelo afro. Empecé a valorarme como una hermosa mujer negra.»
En mayo salió a las calles What’s Going On, de Marvin Gaye, y dos meses después se estrenó Shaft en todas las salas de Estados Unidos. El combo fue un golpe letal de uno dos. Para empezar, el sello Motown entraba de una vez y para siempre en la discusión política y planetaria sobre los derechos civiles. Luego, la película permitió que un desorientado en las calles de Lima o Buenos Aires pudiera caminar imaginariamente por el barrio de Harlem y tratara de asimilar hasta la forma de prender los cigarrillos de Roundtree. Para cuando abrieron el sobre y anunciaron que la canción de Isaac Hayes era la ganadora del Oscar, el molde ya estaba quebrado. La revolución no será televisada, advertía Gil Scott-Heron. Pero nadie dijo nada del cine.
En enero de 1972, Young, Gifted and Black comenzó a llegar a las disquerías de todo el mundo. Solo la tapa valía cada centavo. Ataviada con turbante y un dashiki dorado, Aretha aparecía espejada infinitamente sobre el vitraux de una iglesia. Comparada con sus discos de los sesenta, parecía el hiperfuturo o el pasado antediluviano de la especie: algún lugar mejor a miles de años luz. Como Bitches Brew o los discos que, en ese preciso momento, Alice Coltrane estaba sacando para el sello Impulse!, Aretha estaba alada. Como si fuera una reina Midas de ébano, cada cosa que cantaba se transmutaba en himno. Así, en su boca, el quejido medio esnob de dos inglesitos más blancos que la leche (Elton John y Bernie Taupin, para ser precisos) podía ser una consigna panafricana para envolver al planeta entero: «Santo Moisés… ¡déjennos vivir en paz!».

UNA CANCIÓN PARA VOS
Siempre podés volver, pero nunca podés volver del todo. Aquel mismo enero de 1972, Aretha fue convocada para cantar nuevamente en la iglesia. Recibió la invitación de buen grado. Unos días después, avanzó sobre el púlpito y se paró de espaldas al coro de James Cleveland. Vestían chalecos plateados, llevaban rotundos afros. Algunos usaban anteojos culo de botella. Todos, incluyendo a la propia Aretha, estaban extáticos, parados o sentados frente a la feligresía reunida por el New Temple Missionary Baptist Church de Los Ángeles. Para fortuna de laicos y conversos, todo lo que sucedió fue grabado en audio y video. Dios existe.
El disco y la película corrieron suertes antagónicas: el metraje de Sydney Pollack fue cajoneado durante medio siglo por problemas con el sonido, pero Amazing Grace (1972) salió a los pocos meses y se convirtió en un crossover imparable. Aquí, allá y en todas partes, los tipos más escépticos caían rendidos ante el testimonio divino de Aretha: un álbum doble estrictamente compuesto por himnos y salmos que alcanzó ventas con estatus de multiplatino. Los ejecutivos miraban los números con los ojos como el dos de oro. Nadie entendía nada. Igual, tres o cuatro Grammys no te evitan la crisis de la mediana edad. La iglesia tampoco.
El 25 de marzo de ese mismo año, Aretha cumplió 30 y entró en un largo período de transición, salvo que todavía no lo sabía. El éxito de Amazing Grace abrió las puertas más grandes de la industria y el sello Atlantic puso la plata para contratar a Quincy Jones como productor. Aparecieron sesionistas de línea crucero y una orquesta de cuerdas. Su hermana Carolyn escribió el hitazo «Angel» y Quincy se dio el gusto de meter «Somewhere», uno de los puntos más altos de West Side Story, en el repertorio. ¿Qué podía salir mal?
«Se sentía muy cómoda sentada al piano y, aun así, practicaba sus entradas unas 20 veces», dijo Quincy. «No importaba si su última toma era perfecta, ella sabía que podía hacerlo mejor y no se detenía hasta lograrlo. Haber podido trabajar con su costado más jazzy fue un sueño absoluto. Ese álbum, junto con todo lo que hago, tiene que ver con el instinto. Simplemente, lo seguimos. No necesitábamos forzar nada de la música porque ahí es cuando perdés la magia.»
Como era de esperar, Hey Now Hey (The Other Side of the Sky) llevaba el estándar de calidad a un nivel que no se podía franquear. Los arreglos de Quincy tienen un swing brutal y las cuerdas nunca sofocan a Aretha, sino que funcionan como una amplia pista de carreteo para su despliegue. Paradójicamente, el disco sonaba un poco despersonalizado. Acaso porque Aretha venía de entregar la saga de grabaciones más radical de toda su carrera. Acaso porque Quincy estaba exhausto (al año siguiente, iba a tener un aneurisma cerebral que lo dejó más cerca del arpa que de la guitarra). La tapa, en ese sentido, solo sumaba confusión. ¿Por qué aparecía con el rostro blanqueado? El público lo advirtió. Se sintió un poco alienado y fue su primer sapo en los rankings. La turbulencia no pasó de largo.
Para su siguiente paso, reunió a su vieja tropa y volvió a asumir el rol como productora sin créditos. Era el único lugar en el que estaba en las sombras. A juzgar por Let Me in Your Life (1974), ya se autopercibía como diva. ¿Quién podía culparla? Envuelta en un abrigo de piel, tomaba temas de Stevie Wonder, Bobby Womack o Bill Withers y los convertía en asuntos de gente grande. Adultos con problemas de adultos. Había algo de excelencia. Había algo de rutinario. Aunque el disco la mantuvo dignamente de pie dentro del circuito del rhythm and blues, parecía una suerte de capitulación. En el cielo, como una bandada de aves rapaces, ya estaban dando vueltas el punk y la música disco.
El último acto, sin embargo, era una tregua. Apoltronada en su silla favorita, con el vaso de escocés en la mano izquierda y el Fender Rhodes en la derecha, Aretha trataba de pasar en limpio una o dos cosas. Apenas si tenía 30 y pocos, pero se sentía una sobreviviente. «Estuve en muchos lugares a lo largo de mi vida», decía. «Canté un montón de canciones,/ hice algunas rimas bastante malas./ Actué sobre escenarios/ con diez mil personas mirando./ Ahora estamos solos/ y simplemente estoy cantando esta canción para vos.» ¿Vos? No sé a quién tenía en mente Leon Russell cuando compuso el tema, pero Aretha parece hablarle a Dios, o a nosotros. No a todos, sino a cada uno. Las cuerdas amenazan con una tormenta. Algo está en riesgo. Todo ese balance, de pronto, adquiere el tono de una plegaria. Querido, pregunta Aretha, ¿no podés ver a través de mí?
Por favor, que alguien le responda.