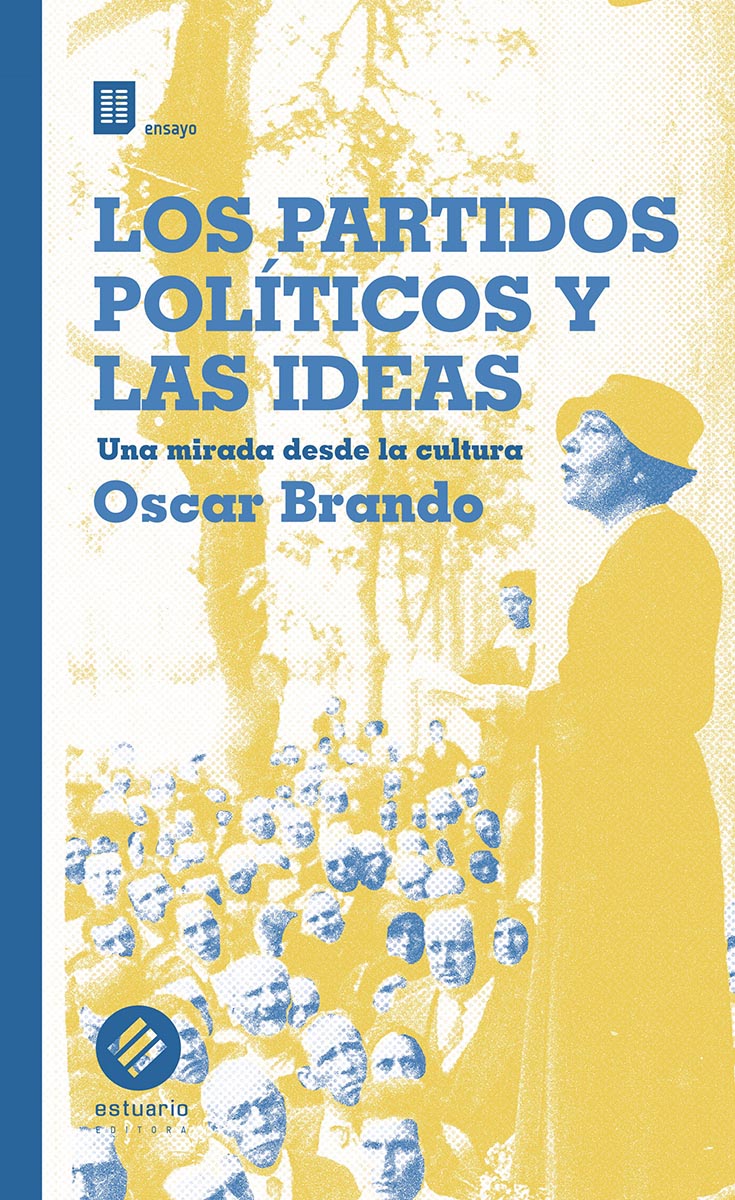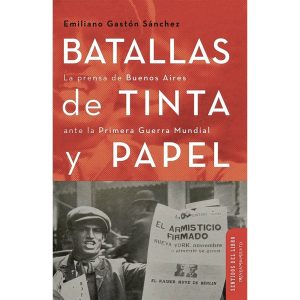Los herederos de Acevedo Díaz se le parecieron y no. Javier de Viana (1868-1926) debutó en la revolución del Quebracho (1886) a la misma edad que Acevedo Díaz en la de las Lanzas. Militaron en el mismo partido e insistieron en ello. Viana era de origen patricio, blanco, estanciero hasta donde pudo y sus dotes de (mal) administrador se lo permitieron. Cronista de las revoluciones en las que participó (1886 y 1904), fue periodista y luego mostró en el cuento ser un superdotado.
La revolución del Quebracho, que se resolvió en un día, el 31 de marzo de 1886, con consecuencias catastróficas para los insurgentes, marcó, sin embargo, el principio del fin del período militarista. A Viana le inspiró una crónica, publicada unos años después por entregas en el diario La Época con el título de «Recuerdos de una campaña»,2 y sobrevoló y a veces aterrizó en los cuentos de su primer libro: Campo (1896). En 1895, dos artículos suyos, publicados el 14 y 15 de marzo en el medio partidario El Nacional, se adelantaron más de diez años a las posiciones de Florencio Sánchez sobre el teatro nacional: Viana abominaba del gaucho pintado en el drama criollo, hijo de Juan Moreira, y postulaba su valor como un defecto. Al mismo tiempo, en esos mismos años, estaba escribiendo los cuentos de Campo, en los que, además de la decadencia rural, afrontó el tema de las guerras civiles, mirando sobre todo la manipulación que los doctores hacían de la participación honrada y patriótica de los caudillos. Algunas veces en sus cuentos no dejó claro de qué guerra se trataba, pero esa imprecisión le hizo ganar en amplitud. El comienzo de «La vencedura» describió de manera magistral los desastres después de la guerra; «En las cuchillas», del libro Gurí (1901), uno de los mejores cuentos de la literatura uruguaya, amalgamó la crueldad (colorada) con el destino heroico (blanco). En estos cuentos, como en otros de este primer período de Viana, no faltó la escena épica que descubría en la osadía un ethos colectivo en aparente extinción. Un cuento de la revolución de las Lanzas, «Persecución», hincó el diente en lo brutal, la venganza por el honor mancillado, la naturalización de la violencia como rito de amplio aliento. Viana supo crear un personaje, el coronel Manduca Matos, y su peripecia a lo largo de varios cuentos de Campo. Dos de ellos, «Última campaña» y «31 de marzo», abrían y cerraban el ciclo de la revolución del Quebracho, mostrando las formas de hacer política en esos años: al principio, la guerra de las palabras para convencer al coronel de participar, por última vez, en la revolución; al final, la derrota de las armas y de las causas. El 31 de marzo (de 1886) concluía con la enseña blanca del vencido tremolando sobre un campo de muerte que presagiaba tormenta y «la cabeza [del protagonista] inclinada hacia la tierra maldita, tinta en tanta sangre humana». Si una conclusión hubiese, esta no sería optimista: estaría en el cuento «¡Por la causa!», que pudo suceder antes o después de la intentona del 86, en el que vemos la poca distancia entre las elecciones y la guerra.
Hasta la revolución saravista de 1904, en la que Viana volvió a participar, su obra no ficcional y gran parte de la ficcional tuvieron carácter político y filiación partidaria. Con divisa blanca, que recogió su experiencia en la guerra del 4 durante los meses en los que participó de ella, fue el mejor ejemplo de las paradojas que el caudillo y la guerra civil instalaron en su visión de la historia uruguaya. Viana no se cansó de fustigar los desastres de la guerra, el horror y las crueldades, la saña destructora y el odio que despertó en los bandos enfrentados. Al mismo tiempo no dejó de rescatar el sesgo épico, del que excluyó su actuación, y cierto lugar común de que la guerra era el camino hacia la paz. Viana publicó Con divisa blanca en Buenos Aires en 1904, primero como folletín, luego en libro en la imprenta del diario Tribuna. Era una crónica de los movimientos de la revolución saravista en sus primeros meses. Resultaba una gran apología de Aparicio Saravia y una feroz diatriba contra Justino Muniz. A Batlle, a quien responsabilizaba de la guerra, le dedicaba adjetivos encontrados: por momentos justificativos, en otros impiadosos. En el capítulo que dedicó a Aparicio Saravia, con quien gastó todos los recursos de la hagiografía («Aparicio Saravia es un hombre superior, quizá la figura más grande del Uruguay contemporáneo», «no es un hombre, es un símbolo, no es una idea, es un sentimiento», cuando no acude a la gastada imagen del «águila engarbada en el yatay más alto de las selvas patrias»), se hizo espacio para una breve reflexión sobre el caudillo, que no deja de ser interesante para nuestro tema. La dejo en pausa.
Florencio Sánchez también era blanco. Precocísimo periodista en Minas, en 1891, cuando tenía 16 años, ya allí había provocado algún problema con el gobierno local. Habrá que esperar a su participación en la guerra del 97 en el ejército de Saravia, la confección del diario El Combate, que escribió a mano en el campo de batalla y, al año siguiente, la dirección de El Teléfono, de Mercedes, para ver la plenitud del joven, hasta ese momento incipiente narrador, en claro compromiso con una colectividad política. Pero esa experiencia se hará importante y adquirirá relieve por su renuncia, y esta se produjo en 1900 cuando, cercano a los círculos anarquistas de Buenos Aires y Montevideo, redactó las Cartas de un flojo, en las que renegó de la brutalidad de las guerras civiles. En ese punto se aproximó a Carlos María Ramírez, a quien admiraba («el espíritu burgués más sano y más equilibrado que haya producido la cepa oriental», escribe en la segunda carta) y con el que trabajó en varios medios de prensa.
En los tres artículos en forma de epístola, que publicó en El Sol, de Buenos Aires, en setiembre y octubre de 1900 y que se conocen como Cartas de un flojo, Florencio impugnó duramente el carácter guapo o charrúa de los orientales, el circo de la política criolla, la barbaridad que significaban las guerras civiles. Criticó el estado permanente de asonada, el entrevero de banderías que se había formado alrededor del gobierno de Cuestas, el carácter levantisco que ejemplificaba con su jefe militar del 97, Aparicio Saravia. Miró con resignación y desconsuelo ese «canto a la chuza» que se elevó alrededor de Saravia, a quien consideró un hombre de mucho coraje y escasísima cultura moral. A fines de ese año 1900 sabemos que Florencio participó en conferencias y puestas en escena del Centro Internacional de Estudios Sociales de Montevideo, organización reciente de impronta anarquista con la que Florencio estuvo vinculado algunos meses. En 1903, mientras Rodó y Acevedo Díaz votaban por la candidatura presidencial de Batlle, estrenaba M’hijo el dotor, pieza de ingreso pleno al teatro burgués, y escribía en la revista Archivos de Psiquiatría y Criminología, de La Plata, que dirigía José Ingenieros, un ensayo titulado «El caudillaje criminal en Sud América (ensayo de psicología)». En él, tomando como ejemplo al riograndense João Francisco, volvía sobre el tema de las revoluciones, los caudillos, las peores costumbres, como el degüello.
Vuelvo a Viana, que estaba en pausa. No tengo constancia de que conociera los ensayos de Sánchez. Sin embargo, hacia el final de su libro Con divisa blanca, cuando dio cuenta de la personalidad de Aparicio Saravia, hizo una serie de consideraciones que parecían una respuesta a lo que Sánchez había escrito poco tiempo antes. En medio de los elogios a Saravia, de los que hablamos más arriba, tuvo tiempo de hacer breves especulaciones sobre lo que llamó el caudillaje. Viana decía que «los caudillos no son nunca una causa, sino un efecto social». En el entendido de que el caudillo era solo la condensación social, la cristalización personal de un estado de revuelta, agregaba: «Esas fermentaciones sociales nadie puede impedirlas, por lo mismo que no son obra individual, sino resultado inevitable de leyes naturales que no hay fuerza humana capaz de dominar». En este sentido, negaba terminantemente que hubiese caudillaje, que se peleara por pelear, digna especie de los bandos políticos y de la riña de divisas. Entendía que Aparicio Saravia, por encima de su bandería, «[era] la condensación de una aspiración, de un deseo, de una imposición colectiva. […] Él no representa[ba] la fuerza política de su partido, sino la fuerza política de una gran masa social que, largos años aprisionada, [rompía] ahora los diques y se [esparcía] buscando su nivel». La continuación de estos razonamientos era la diatriba contra un Estado que despilfarraba los recursos que ponían en sus manos las fuerzas productoras del país. Con una proclividad propietarista (se quejaba amargamente de la ley de interdicciones3), Viana volvía a enfrentar la campaña laboriosa con la ciudad devoradora. «En síntesis», concluía y expresada en términos vulgares, «esta guerra es la rebelión de las abejas contra los zánganos; es el trabajo que exclama: ¡Ya estamos hartos de imbéciles y de pillos!».
Javier de Viana era blanco y permaneció blanco hasta el fin de sus días. Peleó unos meses en la guerra del 4, de los que dejó constancia en Con divisa blanca, y penó largo tiempo en Buenos Aires escribiendo a destajo. En esos años descubrió lo que Acevedo Díaz había atisbado en los años noventa y Quiroga comenzaba a poner a prueba: la posibilidad de una escritura rentada para diarios y revistas que crecientemente se convertían en medios de circulación popular. Empresas editoriales más o menos poderosas, algunas impulsadas por su amigo Constancio Vigil, exigieron de Viana la tarea constante y laboriosa de la escritura profesional, del cobro por entrega, de las mil y una peripecias para conseguir adelantos y poder alimentarse él y dar sustento a su familia. Finalmente, en 1918 volvió a Uruguay y se puso a las órdenes de su partido como periodista del recién fundado diario El País, aunque allí también hubo de combinar la tarea partidaria con la creativa para seguir sobreviviendo. Se prodigó en cientos de relatos que iban mutando del cuento corto a la estampa criolla, con los recursos de un narrador que servía de portavoz de ideas o de simple noticiero de la circunstancia política. Este régimen, que como tanta narrativa gauchesca y criolla estaba atravesado por lo oral, hubiera obtenido mejor rendimiento en la radio (décadas después oiríamos el notable trabajo de Julio César Castro, Juceca, dando vida radial a su personaje-narrador-cuentero Don Verídico). Pero Viana apenas pudo asistir a los albores del medio nuevo y siguió apelando a los prestigios del libro para reunir esas páginas. Al final de sus días, la política lo proveyó de un cargo parlamentario que pareció sacarlo de apuros, pero no evitó que muriera en la indigencia en La Paz (Canelones), el 5 de octubre de 1926.
Florencio Sánchez fue blanco por lo menos hasta 1898. Su actividad primera fue el periodismo profesional que ejerció en toda su latitud; en un estilo generalmente narrativo comenzó a practicar diálogos originales. Hacia 1900, se aproximó a los círculos ácratas rioplatenses: publicó en El Sol, de Buenos Aires, medio anarquista dirigido por Alberto Ghiraldo, y, en el Centro Internacional de Estudios Sociales de Montevideo, en contacto con figuras señeras del anarquismo del Río de la Plata, dio conferencias y estrenó sus primeras obras de teatro. A pesar de que sus relaciones con el anarquismo no se cortaron del todo, el período militante de Sánchez en esas tiendas fue breve. A partir de 1903, sin renunciar a las ideas, buscó vivir del teatro, sobre todo, en Buenos Aires, y lo consiguió, así fuese con dificultad y pelea. Sus obras, rigurosas hijas de su tiempo, anticiparon los problemas cruciales del siglo por venir: los dilemas éticos de los de arriba y de los de abajo, la humillación, la hipocresía, el poder de los impotentes y el poder destructivo de los débiles, los costos de la libertad, las máscaras sociales de la injusticia y un largo etcétera. No está lejos que el alegato de Los muertos haya sido precoz anticipo y semilla de las reivindicaciones femeninas contra la violencia. «Amelia -¡Mátame…! Sería lo único que te quedara por hacer; completar la obra… ¡Estarías en tu derecho, desde que sos el marido…! A ustedes les permite todo la ley, la sociedad y qué sé yo, hasta la religión. Nadie, nadie sin haberlo pasado, puede imaginarse toda la miseria de nuestra vida conyugal. A la mujer más santa, más sufrida, la pondría en mi caso, para demostrar la abnegación con que te soporté siempre. Te quería cuando me casé, te quise más cuando me hiciste madre, a pesar de que ya empezaba a conocerte. Después manoseaste mi amor propio de mujer, me abandonaste y te fuiste abandonando y perdiendo poco a poco los escrúpulos, hasta presentarte ante mis ojos como el más vulgar, como el más indigno y repelente de los seres. Todavía me oprime acá el recuerdo de la náusea con que noche a noche me obsequiaba tu borrachera asquerosa… y las privaciones y el oprobio de la mentira y de la embrolla, porque ni el coraje les queda de tratar con los acreedores… Y el hambre y la mendicidad vergonzante… todo es poco. Encima el marido se abroga el derecho, amparado por la ley y la sociedad, de matar a la infeliz mujer que ha tenido el coraje de emanciparse… y reclamar su parte de dicha en esta vida… ¡Mátame…! ¡Mátame! ¡y mátate…! ¡Tal vez sea mejor! Así le ahorraremos a nuestro hijo el mal ejemplo de nuestras vidas pervertidas» (Acto I, escena 7).
Aunque ya no tuvo militancia partidaria (sí gremial con la Sociedad de Escritores de Uruguay), obtuvo algún beneficio del poder político. Bajo el gobierno de Claudio Williman se propuso en el Parlamento la asignación de una pensión para viajar a Europa, mediante un proyecto de ley en el que participaron entre otros el batllista Domingo Arena y el colorado José Enrique Rodó. La pensión no tuvo aprobación y se convirtió en misión diplomática: en 1909 viajó a Italia con un sueldo oficial. Quedó en la órbita de un círculo de anarcobatllistas, como el editor Orsini Bertani, y no estaba lejos, según se dice, de un cargo que el propio Batlle le habría prometido para su segunda presidencia, en la formación de una compañía oficial de teatro. Pero Sánchez no pudo alcanzar a verla, ya que murió en Milán, el 7 de noviembre de 1910.
1. Los partidos políticos y las ideas: una mirada desde la cultura, de Oscar Brando. Estuario, Montevideo, 2024. 208 págs.
2. Una nota de Viana fechada en octubre de 1890 anunciaba la inminencia del libro, pero este no se produjo hasta que Juan Pivel Devoto exhumó las notas de la prensa y las reunió en un volumen, que tituló Crónicas de la revolución del Quebracho (Montevideo, Claudio García, 1943-1944).
3. El 24 de febrero de 1904 el Senado remite al Poder Ejecutivo una ley que autoriza a este a «decretar provisoriamente interdicción sobre los bienes de las personas comprendidas en el artículo anterior». Se trata de aquellos que están vinculados a los hechos de rebelión, como reza la ley, y a quienes se aplican normas del Código Penal y del Código Militar. Al día siguiente la ley es sancionada y el 26 el Poder Ejecutivo redacta el decreto de aplicación de la ley por el que «declara provisoriamente interdictos todos los bienes y rentas de propiedad de las personas que a continuación se enumeran, por estar comprendidos en la disposición establecida en el artículo 1.o de dicha ley». Sigue una lista de personas afectadas, entre las que figuran Javier de Viana, los Saravia y José Villamil, que es otro que se queja y argumenta sobre el tema en la crónica de Viana. Tomo como fuente documental el diario El Amigo del Obrero de fecha 28 de febrero de 1904, que me facilitó, generosamente, el historiador José Rilla.