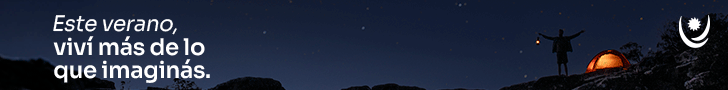La aprobación de la ley que regula la eutanasia marca el cierre de un proceso legislativo extenso y, al mismo tiempo, el comienzo de una conversación mucho más amplia. Las comunidades políticas se sostienen en desacuerdos profundos, y este es uno de ellos. En torno a la muerte, la autonomía y el sufrimiento, no hay ni habrá consensos definitivos. Las leyes no resuelven esas tensiones; apenas las hacen visibles y las incorporan al lenguaje político de su tiempo.
El texto aprobado consagra un derecho hasta ahora inexistente –solicitar y acceder a asistencia médica, en determinadas circunstancias, para morir– dentro de una arquitectura jurídica que busca garantizar la autonomía, la dignidad y la libertad de decisión. Al mismo tiempo, abre una discusión más honda sobre cómo vivimos la muerte, qué entendemos por autonomía y en qué condiciones puede ejercerse.
La ley regula cada etapa del procedimiento, desde la solicitud y las entrevistas médicas hasta la ratificación de la voluntad, la información sobre alternativas y cuidados paliativos, la posibilidad de revocar la decisión y el registro en la historia clínica. Todo parece pensado para garantizar un trámite ordenado y transparente. Sin embargo, la gramática que organiza el vínculo entre paciente y médico sigue respondiendo a una lógica jerárquica. Aunque amplía los márgenes de decisión sobre el propio cuerpo, conserva intacta la matriz desde la que los saberes técnicos entienden la autonomía con una visión individualista, sostenida en la idea de una voluntad aislada que el Estado o los profesionales deben controlar y luego validar.

Pensar la autonomía desde la interdependencia, las redes de cuidado y la experiencia del sufrimiento requiere una transformación más profunda que la que una ley, por garantista que sea, puede ofrecer. Implica revisar los modos de escucha y los dispositivos institucionales que sostienen la decisión médica, y asumir que en el final de la vida no existe una libertad individual pura, sino un entramado de vínculos, emociones y responsabilidades compartidas.
El texto de la ley incluye avances relevantes, pero no alcanzan por sí solos para asegurar que el derecho se ejerza de forma igualitaria, sin depender de la posición social, del acceso a información o del trato recibido en el sistema de salud. La experiencia con la Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, de octubre de 2012, ofrece una advertencia elocuente. En aquel caso, también se buscó reconocer un derecho acompañado de garantías y controles, y se introdujo no solo la posibilidad de objeción de conciencia individual, sino también la de objeción institucional, que habilitó a los centros de salud a eximirse de practicar abortos por razones vinculadas a su «ideario». Esa figura, que instituyó una excepción moral a favor de personas jurídicas dentro de un sistema público y universal, vuelve ahora a reafirmarse.
A más de diez años de aquella norma, el artículo 6 de la ley de muerte digna permite que las instituciones «cuyos estatutos contengan definiciones de carácter filosófico o religioso incompatibles con la práctica de la eutanasia» deriven la prestación a otras entidades. Lo que fue objeto de controversia jurídica y es un problema persistente en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo1 reaparece como cláusula de reconocimiento.
En abstracto, el equilibrio puede parecer razonable porque protege la libertad de conciencia y garantiza la continuidad del servicio. Sin embargo, su efectividad dependerá de la capacidad del sistema para impedir que la objeción se convierta en una forma de veto o de dilación. Si la regulación no es clara, la historia podría repetirse y el derecho, aunque reconocido en el papel, volvería a erosionarse en su aplicación cotidiana.
Comienza ahora una etapa decisiva: la reglamentación que el Poder Ejecutivo deberá aprobar en un plazo máximo de 180 días. De su contenido dependerá que la ley conserve su sentido y eficacia. Esa reglamentación deberá atender con cuidado los posibles efectos del propio diseño normativo, ya que una implementación ambigua o descoordinada podría derivar en judicializaciones que sometan a los pacientes –justo cuando buscan alivio– a nuevas demoras y sufrimientos. Evitarlo exige criterios claros, mecanismos ágiles y una coordinación interinstitucional efectiva que impida que el derecho a morir dignamente se vuelva, por exceso de cautela o burocracia, otra fuente de incertidumbre jurídica.
La advertencia sobre el cuerpo médico resulta especialmente relevante si se considera la posición asumida por el Colegio Médico del Uruguay (CMU) durante el debate parlamentario. Su presidente reconoció que el colectivo reúne posturas diversas –incluso antagónicas– frente a la eutanasia y que, por esa razón, el CMU no se pronunciaría ni a favor ni en contra. Recordó además que el artículo 46 del Código de Ética Médica, aún vigente, define la eutanasia activa como contraria a la ética profesional y que persisten divisiones internas sobre si corresponde modificarlo por decisión del propio cuerpo médico o por ley. Esa cautela institucional, aunque comprensible, revela la persistente gravitación de la medicina como poder moral en el país.
No se trata solo de un cuerpo profesional que defiende su autonomía técnica, sino de una autoridad simbólica que ha moldeado, a lo largo del tiempo, las fronteras entre la vida y la muerte, lo normal y lo patológico. Como se encargó de reconstruir José Pedro Barrán, la medicina uruguaya no solo fue ciencia sino también pedagogía social: una forma de civilizar las costumbres, administrar los cuerpos y fundar un orden moral bajo la apariencia del saber técnico.22 Esa herencia perdura y la voz médica sigue ocupando el lugar de mediadora entre la voluntad individual y su legitimación institucional.
La ley de muerte digna le exige a la medicina que reconozca el límite de su mandato, pero a la vez le otorga la facultad de validar la decisión de morir. En esa paradoja se juega buena parte del futuro de la norma: su eficacia dependerá de que esa disciplina pueda ceder parte de su monopolio sobre el sufrimiento y asumir, más que el control, la tarea ética de acompañar.
LO FRÁGIL
A esta altura, cuando el entusiasmo por la aprobación da paso a la reflexión sobre su alcance real, vale volver sobre la discusión parlamentaria. Pese a las reiteradas loas al «debate respetuoso», tan afines a la idea de la excepcionalidad uruguaya como refugio en un mundo que se desmorona, una escucha atenta revela más de una fisura. Bajo la apariencia de mesura, se oyeron argumentos que oscilaron entre la confusión conceptual y el cinismo. Algunos apelaron a la «preocupación por la salud mental», como si la precariedad estructural del sistema no hablara por sí sola desde hace décadas. Son, en verdad, dos discusiones distintas: una sobre el derecho a morir dignamente y otra sobre la deuda histórica del país en materia de salud mental. Confundirlas es una forma de eludir ambas. La eutanasia no es un empujón al suicidio –como se llegó a insinuar–, sino que reclama una reflexión sobre el papel del Estado frente al final de la vida y sobre cómo acompañar a quienes ya no pueden sostenerla.
En ese mismo registro apareció una idea persistente. Se sostuvo que el sufrimiento es parte esencial de la vida y que aceptar la eutanasia equivale a rendirse o a transmitir un mensaje nocivo sobre la sociedad que queremos construir. Detrás de esa retórica se adivina una vieja aspiración moral, la del sacrificio como máxima, que mide la virtud por la capacidad de resistir el dolor, incluso cuando la vida se vuelve invivible. Es un discurso coherente con una época que exalta la productividad y la resistencia por encima del bienestar, y que entiende la fragilidad como una falta más que como una condición humana. En ese marco, el sufrimiento deja de pertenecer a quien lo padece y pasa a ser administrado por otros que se sienten en mejores condiciones para medir el dolor ajeno. Se le pide a quien agoniza que siga resistiendo, como si renunciar al dolor fuera traicionar una épica que, en verdad, no le pertenece. ¿Qué clase de mensaje es ese que instrumentaliza a las personas y les exige vivir una vida colmada de dolor para sostener una idea de sociedad más fuerte, menos resignada? ¿Qué humanidad se defiende cuando se pide soportar el sufrimiento hasta las últimas consecuencias como prueba de fortaleza?
La aprobación de la ley, en ese sentido, no clausura el debate: lo inaugura. Pone en evidencia que el reconocimiento jurídico de la eutanasia no resuelve, por sí mismo, la tensión entre libertad y acompañamiento, entre voluntad individual y responsabilidad colectiva. Lo que está en juego no es solo el derecho a morir dignamente, sino la posibilidad de construir una sociedad cuyas instituciones se hagan cargo de cómo quieren participar de la vida de las personas, incluso en el momento de su muerte.
Lucía Giudice Graña es profesora adjunta del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho y del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Corresponsable del proyecto universitario «Diálogos interdisciplinarios sobre la eutanasia. Aportes para una conversación ciudadana».