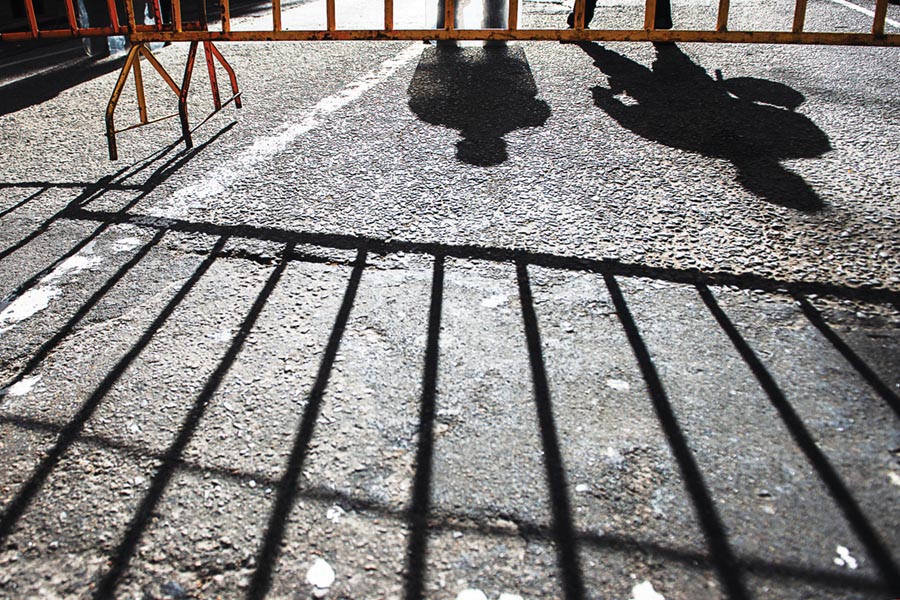A fines de julio, en plena campaña electoral para las elecciones nacionales, Astori, Mujica y Martínez salieron a la prensa a decir fuerte y claro que Venezuela era una dictadura. Lo hicieron uno atrás del otro, en un lapso de tres días. No había que ser muy vivo para entender que esa salida en bloque era consecuencia de un acuerdo entre las principales figuras del Frente Amplio (FA) para desmarcarse de lo que en aquel momento era el punto de ataque preferido de la oposición, que insistía con la complicidad del FA con la dictadura venezolana.
No se trata ahora de dar una respuesta a por qué Venezuela es o no es una dictadura, sino de mostrar cómo esa apretada, esa pregunta que es un plebiscito, ese binarismo urgente e intencionado que ya prepara el escarnio público ante la respuesta incorrecta, tiene como objetivo extraer de la izquierda una declaración de buena fe y obediencia de las reglas del juego liberal y democrático. Para desactivar los ladridos acusatorios que atacarán ante una cavilación, un matiz o un gesto del tipo “es más complicado que eso”, hay que dar la respuesta que la pregunta ya contiene. Hay un tribunal, un delito y un acusado con una sola posibilidad de exculparse. Es cuestión de decir, simplemente, “dictadura”.
Para que el FA fuera una opción política seria y responsable, para despejar los fantasmas de fanatismo y autoritarismo, para mostrar que la izquierda ahora es moderada y razonable, había que confesar públicamente que en Venezuela hay una dictadura. En el fondo, reconocer que cuando la izquierda avanza demasiado en su utópico camino hacia el socialismo termina en un autoritarismo genocida, en el estalinismo. Para que se la pueda incluir en el menú de opciones electorales, la izquierda tiene que purgar sus excesos del pasado, jurar la bandera de la democracia liberal y renunciar a cualquier rastro de deseo de transformación radical. Todo eso significa decir que en Venezuela hay una dictadura. Arrepentimiento, autocrítica, actualización y realismo.
***
También a finales de julio, la candidata a vicepresidenta por el FA, Graciela Villar, dijo en un plenario nacional que en octubre la ciudadanía iba a elegir entre la oligarquía y el pueblo, en referencia a las diferencias político‑ideológicas entre un proyecto neoliberal (que después se concretaría en la coalición multicolor) y uno progresista. Como no podía ser de otra manera, la indignación liberal llegó sin demora ni piedad, esgrimiendo que esa división maniquea enfrentaba a la gente, que se trataba de una concepción sesentista, guerrillera y atrasada, y que además no se ajustaba a la realidad, ya que empresarios ricos y trabajadores hay en todos los partidos y los espacios políticos. El rezongo también llegó desde el comando de campaña del FA, que escondió a Villar unas semanas y luego la hizo salir a la prensa a dar entrevistas en las que se notaba demasiado la tarea de aclarar una y mil veces que ella no era “una radical”.
Otra vez, no se trata de analizar aquí las ventajas y los problemas que tiene el antagonismo oligarquía‑pueblo para entender la sociedad y la política, ni de describir el rumbo desarrollista y tecnocrático de los gobiernos progresistas, que hace difícil ponerles la etiqueta de proyecto popular, sino de señalar la rigidez del consenso liberal, que no permite hablar en otros términos que en los suyos. Uno puede estar de acuerdo o no con que esos dos bloques se opongan y confronten, y también puede, razonablemente, matizar y complejizar el reduccionismo que, como toda categoría analítica, implica. Pero no puede ser que se niegue un hecho tan evidente como que en las sociedades de clases hay sectores que están arriba, y tienen mucho dinero y poder, y sectores que están abajo, y tienen mucho menos. ¿De verdad se puede pensar que el pueblo y la oligarquía no existen? ¿Que son un invento divisionista de radicales o conceptos inaplicables en la actualidad? Es cuestión de tomarse un 306 Carrasco‑Casabó para comprobarlo desde una ventanilla. O de ver cuántos empresarios y corporaciones controlan el poder y la economía mundial. O de rastrear las dinastías de estancieros y abogados que han gobernado históricamente este país, hasta llegar al último presidente electo. No es necesario ser radical para ver que unos pocos gobiernan y muchos otros no. Alcanza con ser realista.
Por supuesto que existe una elite minoritaria de ricos y poderosos que tiene un gran poder de decisión sobre el gobierno de una sociedad, y eso puede llamarse oligarquía. Por supuesto que existen grandes mayorías de personas que tienen que ganarse la vida todos los días con su trabajo, que tienen poco margen de decisión sobre el gobierno, pero que cuando se organizan y actúan concertadamente producen los grandes cambios y desbordes, y eso puede llamarse pueblo. Hay unos pocos miles de personas que controlan la producción y los flujos de capital, y se llevan la mayor parte de la riqueza, mientras que hay millones que viven entre miseria, explotación y guerras, pero resulta que decir pueblo y oligarquía es un delirio exagerado. Si no se puede sostener esta idea, por más fuerte que sea el consenso liberal que busca relativizarla o ridiculizarla, el pensamiento de izquierda queda vacío, y ya vimos que para llenarlo no alcanza con repetir “crecimiento”, “desarrollo” e “inversión”.
***
En octubre Nacho Álvarez entrevistó a Daniel Martínez, en una conversación vertiginosa, llena de chicanas, pulseadas y pasadas de factura. En un momento, Álvarez le lee a Martínez un tuit reciente de Gonzalo Civila, el secretario general del Partido Socialista. El tuit dice, palabras más, palabras menos, que el objetivo final de la izquierda es llegar a una sociedad sin clases sociales. Álvarez le explica a Martínez que no tiene problema con él, pero que le asustan las declaraciones de radicales como Civila. Es, otra vez, la hegemonía neoliberal o el realismo capitalista pidiéndole explicaciones a la izquierda por sus excesos. Y Martínez corre rápido hacia el centro y acomoda el cuerpo: relativiza la frase, tartamudea excusas, la va despojando de su significado profundo, desvía el tema, aclara que la dijo otra persona, que él quiere desarrollo e inclusión. Hace justamente lo que Álvarez quiere.
Da un poco de cosa ver esa imagen. La escena está impregnada de un aroma a disculpas de Martínez, que parece estar pidiendo perdón por el exceso de su compañero, arreglando su macana, su comentario destemplado. Un exceso que es, recordemos, decir tranquilamente que la izquierda quiere llegar a una sociedad sin clases. ¿Cómo puede ser que desde una sensibilidad de izquierda se haya convertido en tabú decir que aspiramos a una sociedad sin clases? Ante el tribunal liberal se agacha la cabeza y se protege con evasivas, en vez de exigirle al otro que se haga cargo de lo que dice: “Sí, claro. Yo aspiro a construir una sociedad sin clases, ¿vos no? ¿Vos querés que sigan existiendo las clases y las diferencias sociales?”. ¿No sería lindo vivir en una sociedad sin diferencias sociales? ¿Por qué no se puede decir eso? ¿Por qué se cree que renunciar o pedir disculpas por un principio fundamental y un deseo dignísimo del pensamiento de izquierda es mejor, más efectivo o más conveniente que decirlo y defenderlo? Una cosa es reconocer que la hegemonía neoliberal es muy difícil de contrarrestar. Otra cosa es alimentarla y hacer todo lo que ella quiere. Y que no se entienda que esto es culpa de Martínez, porque, como dijo Sandino Núñez en un texto reciente, entre eso y llamar a Durán Barba no hay ninguna diferencia. O se cree en algo o no se cree. Pero hacer como que se cree para pescar algunos votos y, al mismo tiempo, hacer como que no se cree para pescar otros… eso es un problema. Porque al final ya no sabés en qué creés, y quizá la gente se da cuenta de eso. Quizá haya terminado el tiempo del equilibrismo. De tanto reprimir el deseo se corre el riesgo de perderlo. De tanto maquillar las palabras se corre el riesgo de olvidarlas. Además, ya vimos que para enamorar a la gente no alcanza con exhibir logros y políticas públicas. Mientras que la izquierda quedó hablando sola el lenguaje del consenso liberal, la ultraderecha lo fue rompiendo a fuerza de decir lo que piensa y lo que quiere, y está a la vista a quién le está yendo mejor. Quizá llegó el momento de que la izquierda haga lo mismo.