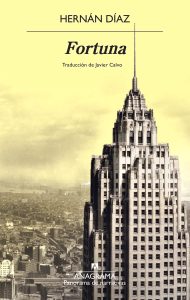Primera conclusión: para leer hay que aprender a estar quieto. Chocolate por la noticia. En el final de las 800 y pico de páginas de sus Cuentos completos, editados por Anagrama, Ricardo Piglia llega a esa revelación con una sonrisa en la comisura de los labios. Si llegaste hasta acá, parece decirnos, entenderás que esto no es exactamente una broma. Es la vida.
Diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, Ricardo Piglia (1941-2017) se pasó buena parte de sus últimos años trabajando afanosamente en un plan de publicaciones. Uno de los ítems centrales de esas instrucciones para el futuro, apuntadas en persona o por correo electrónico a sus editores, era la edición de un volumen que reuniera todos sus relatos. «A pesar de las limitaciones progresivas que le imponía la enfermedad, llegó a establecer la versión final de estos Cuentos completos. Pudo hacerlo gracias a los esfuerzos de su mujer, Beba Eguía, que siempre le facilitó los medios para que pudiera seguir escribiendo. Piglia logró dominar un software de escritura con la mirada y, con el apoyo de Luis Fernández, trabajó arduamente en la revisión y el cierre de su obra», dice Guillermo Schavelzon en una de las notas que cierran el volumen.
Por default, ya se ha construido una suerte de tradición de los cuentos completos. Promediando su vida literaria, el escritor accede a reunir todos sus relatos en un solo volumen y la editorial sale corriendo a comprar los derechos de esos primeros libros descatalogados, por lo general publicados en sellos pequeños y acaso desaparecidos. El escritor busca inéditos en su cajón de sastre, agrega alguna cosa nueva y, como quien agradece el Oscar frente al espejo, escribe el prólogo que estuvo carburando durante toda su vida. Los empleados revuelven las carpetas de prensa en busca de sentencias para las solapas y, antes de entrar a la imprenta, se le pide a otro escritor (que puede ser del último boom o ya canonizado) un eslogan para la faja. Nada puede salir mal.
Los Cuentos completos de Piglia constituyen otra clase de artefacto. Una criatura más deforme, inacabada y, por lo tanto, viva. Para empezar, no obedece a rajatabla el orden cronológico de publicación y, en ocasiones, ofrece versiones radicalmente modificadas de los libros e, incluso, de los textos. Además, no solo reúne los volúmenes de cuentos, sino que incorpora nouvelles, textos de orden autobiográfico, fragmentos de otros libros, etcétera. No es un capricho, desde luego. La selección retrata, a su manera, una ética: el cambio que se fue operando en el propio Piglia alrededor de la forma. «Increíblemente, me he pasado más de 50 años escribiendo cuentos o, mejor, ficciones breves. En varias de mis novelas he incorporado relatos y si los recojo en este libro es porque mi idea del cuento ha ido cambiando con los años. Empecé escribiendo cuentos de 5 mil palabras, en la senda de Hemingway y Borges, pero pronto me encontré buscando formas en las que los procedimientos fueran más abiertos», dice en la nota a esta edición.
En ese sentido, La invasión es un debut arquetípico. Publicado originalmente en 1967, el libro revela a Piglia como un cuentista clásico de los sesenta. Es decir: si solo hubiera editado La invasión, hoy estaríamos hablando de una generación antes que de un autor. El libro cubre todos los obligados de la época: pensiones, boxeadores, peronistas en la clandestinidad, ladrones de gallinas, relecturas de la historia argentina, meros arribistas. Piglia como Briante, como Castillo o como Rozenmacher; como Bernardo Jobson o como Walsh; incluso, como el primer Favio. La publicación a través de la editorial de Jorge Álvarez y el premio de Casa de las Américas no lo distinguieron, sino que vinieron a reforzar esa sensación.
Con un gesto de cariño, Piglia lo advierte. Por esa razón parece incorporar otros cuentos fechados en el mismo período pero inéditos o publicados en las decenas de revistas literarias que crecían como hongos en los bares de la calle Corrientes. Así, La invasión es otra cosa y la misma cosa. Su morfología es muy distinta («El joyero» y «Un pez en el hielo», los relatos que abren y cierran, respectivamente, no estaban en la versión original), pero el sabor es el mismo: todo ese humo existencialista de la Buenos Aires prerroquera, tensada entre el cosmopolitismo del Instituto Di Tella y los «cabecitas negras» que expandían el cordón del conurbano gracias a Perón. «El primer libro es el único que importa; tiene la forma de un rito de iniciación, un pasaje, un cruce de un lado al otro. La importancia del asunto es meramente privada, pero nunca se puede olvidar, estoy seguro, la emoción de ver por primera vez un libro impreso con lo que uno ha escrito. Después hay que tratar de no convertirse en “un escritor”», dice Piglia en el primer tomo de Los diarios de Emilio Renzi.
Piglia lo logró. Y, por fortuna, dejó una foto de esa lucha en las páginas de Nombre falso (1975). En plena cuenta regresiva hacia la dictadura, se encerró en un departamento de la calle Sarmiento y se puso a redactar esta serie asimétrica mirando por la ventana: con los ojos perdidos en un viejo mercado del centro porteño. El aislamiento fue una prueba para sus alcances. Por un lado, escribió un cuento policial («La loca y el relato del crimen», en el que entra en escena Emilio Renzi) para concursar por un viaje a París. Se lo ganó. Por el otro, rompió deliberadamente su mapa de acción («Nombre falso») y clavó la bandera en un territorio virgen. Quizás nunca se lo propuso, pero con ese movimiento demostró que Borges no era un callejón sin salida. Su prueba fue un homenaje a Roberto Arlt: eso ya es una cosa de locos. «Son las formas las que cambian y uno solo debe estar abierto a la experimentación. No creo que un escritor evolucione», dice.
NADA MÁS BELLO Y PERTURBADOR
Se picó. Hace unos meses, Random House publicó La ola que lee, una antología al cuidado de María Belén Riveiro que reúne buena parte de la producción crítica de César Aira entre 1981 y 2010. Hacía mucha falta. «Novela argentina: nada más que una idea», uno de los primeros textos de la saga, salió en las páginas de la revista Vigencia en agosto de 1981. Es decir, en el preciso momento en el que Respiración artificial y Flores robadas en los jardines de Quilmes se disputaban el juego de tronos de la literatura argentina: «Ricardo Piglia logra con Respiración artificial (Pomaire, 1980) una de las peores novelas de su generación, gracias, en parte, a esta sordidez profesional que en él deriva del temor infantil de que no lo comparen con Arlt (la otra cara de esta identificación es la escritura vigilada hasta la aridez, por temor de que sí lo comparen con Arlt). En realidad, Piglia no proviene en absoluto de Arlt, que fue un verdadero novelista, con todo lo que ese término implica de invención miliunanochesca. Su maestro es Sábato».

Por entonces, Aira solo había publicado dos novelas (Moreira y Ema, la cautiva) y estos artículos tenían una circulación muy restringida. Sin embargo, leído con la perspectiva de los años y la inminencia del Nobel, la sanción sobre Piglia suena brutal. Casi divertida. No sabemos si Piglia vio la crítica (seguro que sí) ni si le importó, pero todo parece indicar que le quedó la sangre en el ojo. Mucho tiempo después, Jorge Aulicino y Vicente Muleiro entrevistaron a Piglia para la revista Ñ, del diario Clarín. Acaso para pincharlo un poco, deslizaron la chicana en medio de una pregunta. «En un reportaje César Aira dijo que lo ve más como un profesor que como un narrador», le comentan. Podemos imaginarnos la cara de Piglia, la cabeza inclinada hacia el costado. Aun con cierta diplomacia, se saca la bronca. «Bueno, le agradezco. La verdad que me siento honrado de ser un profesor. Ahora, Aira, la verdad, es el típico niño olfa, ¿no?, como el monitor de la escuela. Dice que a los 10 años le pedía permiso a la maestra para leer a Borges. El niño obediente, ¿no? Simpático. Voy a parodiar algo que Macedonio decía sobre Galvez: Aira no existe, es un seudónimo. Todos los escritores malos de la Argentina le envían sus novelas y él las firma», responde.
En verdad, la crítica de Aira sobre Respiración artificial obedece a su propia estética. Discípulo de autores como Copi, el chileno Juan Emar y Raymond Roussell, Piglia se ubica casi en la otra punta de la cancha. A veces, sin embargo, confluyen. Ambos celebran a Arlt, aunque eso es esperable, porque ya es parte del canon. Pero, además, lo que es menos esperable, ambos celebran el despropósito macroscopista de Los Sorias, de Alberto Laiseca. Aira, porque el libro rubrica su propia idea de lo que debe ser una novela, y Piglia –en eso, para darle la derecha al escritor de Pringles, es un profesor–, porque reconoce el valor del plan, aunque no sea el suyo. Paradójicamente, el siguiente libro de Piglia fue más airano. ¿César habrá leído Prisión perpetua? La respuesta está soplando en el viento.
No sin razón, un lector más o menos entrenado podría preguntarse qué hace ese libro en estos Cuentos completos. Publicado en 1988, Prisión perpetua es como Fernet Branca: único en su tipo. Una suerte de díptico atado con el mismo lazo que una de las partes usará para ahorcarse. Aquí Piglia, como su inolvidable Steve Ratliff, vuelve sobre la misma cantinela una y otra vez solo para señalarnos que con cada palada sale una tierra distinta. «Un hombre prisionero de una historia, empecinado en contarla hasta demostrar que es imposible agotar una experiencia», dice. ¿De qué habla ese libro? No lo sabemos. De la cárcel, por supuesto, pero también del matrimonio, el alcohol y otros naufragios. «Beber es una actividad seria, desde siempre asociada con la filosofía. El que bebe intenta disolver una obsesión. Hay que definir primero la magnitud de la obsesión. No hay nada más bello y perturbador que una idea fija», apunta Renzi, su alter ego.

La inclusión de Prisión perpetua en Cuentos completos estira los límites del libro. Señala, entre otras cosas, la inestabilidad del universo de Piglia. Aunque era un intelectual con ese prestigio un poco solemne que suele venir por añadidura, el tipo nunca se adocenó. Ganaba premios, iba a la televisión, opinaba de esto o aquello e, incluso, llegó a meter algún best seller, pero estaba a la vuelta de la esquina. Acaso por su propia labor como docente, vivía rodeado de jóvenes y leía permanentemente a los nuevos autores. Hay una anécdota, en ese sentido, que merece ser contada.
En noviembre de 1990, salió el primer número de la revista 18 Whiskies. La tapa era casi ofensiva: un nenito africano con la cara llena de moscas. Con el diario del lunes, sabemos que es el mascarón de proa de aquello que se llamó poesía de los noventa: la presentación en sociedad de poetas centrales para la literatura argentina contemporánea como Fabián Casas, Laura Wittner, Juan Desiderio, Daniel Durand, Teresa Arijón, Rodolfo Edwards, entre otros. Por entonces, sin embargo, era un gesto casi marginal. En fin, pasaban los meses y el segundo número no aparecía. Un buen día, Casas entró a una librería y se lo encontró a Piglia dando vueltas entre los anaqueles. «Tenía la cabeza ladeada en un permanente gesto de pensamiento o como si esquivara un cross a la mandíbula», dice Casas. Aunque no se conocían, se pusieron a charlar. Resulta que Piglia no solo había leído la revista, sino que le había gustado mucho. Preguntó por el segundo número y Casas le respondió que estaba en un cajón por falta de fondos. «Yo les doy la plata», dijo Piglia.
Parafraseando a Bob Dylan, parecía cada vez más joven. La mano cada vez más suelta. En algún punto de 2007, por ejemplo, comenzó a incubar Los casos del comisario Croce. «Imaginé a un investigador que tuviera métodos propios y un poco delirantes para resolver sus enigmas y elaboré una lista de relatos que lo tenían como protagonista», dice Piglia. Como un juego, se ciñó rigurosamente a las reglas del relato policial y el corset habilitó uno de sus libros más libres, lleno de humor y alegría literaria, pero también con ráfagas de erotismo. Alineado con el policial criollo de Manuel Peyrou (Croce tiene algo de Pablo S. Laborde, su investigador, un viejo de campo que resuelve crímenes con la ayuda de su sobrino), el comisario cruza de punta a punta la provincia de Buenos Aires y ahí donde todos ven el mero llano de la pampa, encuentra un misterio detrás de otro. Así, en la tierra, como sucede en Historias extraordinarias, de Mariano Llinás. Hay una película secreta que compromete a la gran dama argentina. Hay un conspirador glosado de Los siete locos que, en verdad, parece sacado de Chesterton. Hay una amante irlandesa dispuesta a tener sexo delante de su pareja como para echarle algo de pimienta a la relación. Hay un prólogo de Marx. Hay un croata perdido en un burdel de Quequén y una repetidora de radio que, en medio del silencio inmaculado del campo, emite información calificada mezclada con astrología.
«¿Cómo se convierte alguien en escritor o es convertido en escritor?», se pregunta Piglia en el apartado final de Cuentos completos. «No es una vocación, a quién se le ocurre; no es una decisión tampoco. Se parece más bien a una manía, un hábito, una adicción: si uno deja de hacerlo, se siente peor, pero tener que hacerlo es ridículo, y al final se convierte en un modo de vivir (como cualquier otro)», continúa.
Titulada prosaicamente Historias personales 2015-2017, esa sección disuelve el libro. En los años finales de su vida, Piglia se aferra a su propio diario manuscrito mientras lucha con la esclerosis lateral amiotrófica y comienza a trabajar con el Tobii: aquel software que le permite escribir con la mirada. «En realidad, parece una máquina telépata», dice. De pronto, Renzi se pone a contar la historia de su abuelo y Piglia lo observa narrar desde el otro lado del escritorio. De pronto, el niño Renzi simula leer en el umbral de su casa de Adrogué hasta que un hombre pasa y se toma la molestia de corregir la posición del libro. Es Borges, conjetura: «¿A quién, si no al viejo Borges, se le puede ocurrir hacerle esa advertencia a un chico de 3 años?». De pronto, se cuenta el momento crítico en el que Renzi decide comenzar a escribir un diario, que, a su vez, se cuenta en Prisión perpetua y también en los propios diarios, y todo parece confundirse como si estuviéramos perdidos en un ominoso salón de espejos. El efecto es literario. De pronto, milagrosamente, un libro de cuentos completos parece convertirse en una gran novela.
«Y quizás eso es narrar. Incorporar a la vida de un desconocido una experiencia inexistente que tiene una realidad mayor que cualquier cosa vivida», dice Piglia que dice Renzi. No se diga más.